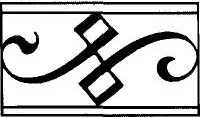
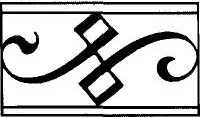
NECRÓPOLIS
ABARRACH
«¡No, muchacho! ¡Quieto!»
La voz de Haplo era insistente y perentoria. Su orden era terminante, estricta. Sin embargo…
El perro se encogió y emitió un leve gañido. Éstos eran amigos de confianza, gente que podía enderezar las cosas. Y, por encima de todo, era gente que se sentía desesperadamente infeliz. Gente que necesitaba un perro.
El animal se incorporó a medias.
«¡No, perro!», la voz de Haplo repitió la advertencia, seca y severa. «¡No! ¡Es una trampa…!»
¡Ah!, se trataba de eso. ¡Una trampa! Aquellos amigos de confianza se encaminaban directamente hacia una trampa. Y, evidentemente, su amo sólo pensaba en la seguridad de su fiel perro. Lo cual, hasta donde el animal alcanzaba a razonar, dejaba la decisión… en sus patas.
Con un soplido jubiloso y excitado, el perro se levantó de su escondite y avanzó alegremente por el pasadizo.
—¿Qué ha sido eso? —Alfred dirigió una mirada temerosa a su alrededor—. He oído algo…
Se asomó al corredor y vio un perro. Brusca e inesperadamente, se encontró sentado en el suelo.
—¡Oh! ¡Oh, vaya! —Repitió una y otra vez—. ¡Oh!
El animal entró en la celda de un brinco, saltó al regazo de Alfred y le lamió la cara.
Alfred rodeó el cuello del animal con los brazos y se echó a llorar.
El perro rehuyó las sensiblerías de Alfred, se liberó de su abrazo y se encaminó hacia Marit. Con mucho cuidado, el animal alzó una pata y la posó en el brazo de la patryn.
Ella acarició la pata tendida, hundió la cara en el cuello del perro y también rompió a sollozar. Con un gañido compasivo, el perro se volvió hacia Alfred, suplicante.
—¡No llores, Marit! ¡Está vivo! —Alfred enjugó sus propias lágrimas. Arrodillado junto a la patryn, puso las manos en sus hombros y la obligó a levantar la cara y a mirarlo—. El perro… Haplo no está muerto. Todavía no. ¿No lo ves?
Marit miró al sartán como si pensara que se había vuelto loco.
—No sé cómo. Ni yo mismo lo entiendo —murmuró Alfred—. El hechizo de la nigromancia, probablemente. O tal vez Jonathon ha tenido algo que ver con ello. Quizás han sido ambas cosas. O ninguna de ellas. ¡Sea como fuere, si el perro está vivo, Haplo también lo está!
—No comprendo… —Marit estaba desconcertada.
—Déjame ver si logro explicarlo.
Olvidando por completo dónde estaba, Alfred se acomodó en el suelo, dispuesto a lanzarse a una perorata. Pero el perro tenía otros planes. Atrapó en la boca la puntera de uno de los zapatones de Alfred, hundió los dientes y empezó a tirar.
—Cuando Haplo era joven… Buen perro —el sartán se interrumpió e intentó convencer al animal de que soltara el zapato—. Cuando era joven, en el Laberinto… Perro, bonito, suelta de una vez… ¡Oh, vaya…!
El perro había soltado el zapato y, esta vez, tiraba de la manga del sartán.
—El perro quiere que nos vayamos —observó Marit.
Con cierta vacilación, la patryn se incorporó. El perro se olvidó de Alfred y volvió la atención hacia ella. Enseguida, presionó con el flanco las piernas de la mujer, tratando de conducirla hacia la puerta de la celda.
—No voy a ninguna parte —declaró ella, asiendo con energía la piel floja del cuello del animal al tiempo que detenía sus pasos—. No pienso dejar a Haplo hasta que entienda qué ha sucedido.
—¡Es lo que intento explicarte! —exclamó Alfred en tono lastimero—. Pero no hay más que interrupciones. Todo tiene que ver con los impulsos «buenos» de Haplo: compasión, piedad, amor… Haplo fue educado en la creencia de que tales sentimientos eran muestras de debilidad.
El perro emitió un gruñido sordo y estuvo a punto de derribar a Marit en su nuevo intento de impulsarla hacia la puerta de la celda.
—¡Basta, perro! —ordenó la patryn. Miró a Alfred y añadió—: Continúa.
Con un suspiro, el sartán asintió.
—A Haplo le resultaba cada vez más difícil conciliar sus auténticos sentimientos con los que él creía que debía tener. ¿Sabías que te buscó, cuando lo dejaste? Se dio cuenta de que te amaba, pero no podía reconocerlo… ni ante sí mismo, ni ante ti.
Marit dirigió la vista al cuerpo que reposaba en el lecho de piedra. Incapaz de articular palabra, movió la cabeza.
—Cuando Haplo creyó que te había perdido, entró en un estado de creciente infelicidad y confusión —continuó Alfred—. Y esa confusión lo encolerizó. Concertó todas sus energías en derrotar al Laberinto y escapar de él. Y por fin avistó su objetivo, la Última Puerta. Cuando llegó a ella, comprendió que había ganado, pero la victoria no lo complació como él había esperado. Muy al contrario, lo aterrorizó. ¿Qué reservaba la vida, una vez que hubiera cruzado la Puerta? Nada…
»Cuando fue atacado en la Puerta, Haplo luchó con desesperación. Su instinto de conservación es muy poderoso. Pero cuando el caodín lo hirió de gravedad, vio su oportunidad. Podía encontrar la muerte a manos del enemigo. Tal muerte sería honorable; nadie podría decir lo contrario y eso lo liberaría de los terribles sentimientos de culpa, de las dudas respecto a sí mismo y de los remordimientos.
»Una parte de Haplo estaba decidida a morir, pero otra parte, la mejor de él, se negaba a rendirse. Y en aquel momento, herido y debilitado tanto física como anímicamente, irritado consigo mismo, Haplo encontró la solución a su problema. Lo hizo inconscientemente. Creó ese perro.
Para entonces, el animal en cuestión había abandonado sus intentos de hacer salir de la celda al par de amigos de su amo. Se dejó caer sobre el vientre, apoyó la testuz en el suelo, entre las patas, y contempló a Alfred con expresión resignada y afligida. Lo que sucediera en adelante no sería culpa suya.
—¿Que Haplo creó el perro? —Repitió Marit, incrédula—. Entonces… ¿no es real?
—¡Oh, sí que es real! —Alfred sonrió con una mueca pesarosa—. Real como las almas de los elfos que revolotean en ese jardín. Real como los fantasmas atrapados en los lázaros.
—¿Y ahora, qué? —Marit observó al animal con aire dubitativo—. ¿Qué sucede ahora?
—No estoy seguro. —Alfred se encogió de hombros en un gesto de impotencia—. Parece que el cuerpo de Haplo se encuentra en un estado de animación suspendida, como el sueño permanente de mi pueblo…
De pronto, el perro se incorporó de un salto. Tenso, con el vello del lomo erizado, miró fijamente hacia el pasadizo en sombras.
—Ahí fuera hay alguien —dijo Alfred al tiempo que se ponía en pie con torpeza.
Marit no se movió. Su mirada fue de Haplo al perro.
—Quizá tengas razón. Las runas de su piel están iluminadas. —La patryn miró a Alfred—. Tiene que haber un modo de devolverlo a la vida. Tal vez la nigromancia…
Alfred palideció y retrocedió un paso.
—¡No! ¡Por favor, no me lo pidas!
—¿Qué significa, ese «¡No!»? ¿Que no se puede hacer? ¿O que no quieres hacerlo? —quiso saber Marit.
—No se puede… —respondió Alfred débilmente.
—¡Sí se puede! —dijo una voz, procedente del pasadizo.
«… se puede…» repitió un eco lúgubre.
El perro lanzó un seco ladrido de advertencia.
El lázaro que había sido el dinasta, gobernante de Abarrach, entró en la celda arrastrando los pies.
Marit desenvainó la espada.
—¡Kleitus! —Su tono era gélido, aunque había un ligero temblor en su voz—. ¿Qué buscas aquí?
El lázaro no prestó atención a la patryn, ni al perro, ni al cuerpo yaciente en el lecho de piedra.
—¡La Séptima Puerta! —respondió con un espantoso destello de vida en sus ojos muertos.
«… Puerta…», suspiró el eco.
—No…, no sé a qué te refieres —fue la débil réplica de Alfred. Éste había adquirido una palidez extrema y el sudor le perlaba la calva.
—Claro que sí —insistió Kleitus—. ¡Eres un sartán! Entra en la Séptima Puerta y encontrarás el modo de liberar a tu amigo. —La mano salpicada de sangre del lázaro señaló a Haplo—: De devolverle la vida.
—¿Es cierto eso? —preguntó Marit.
En torno a Alfred, los muros de la celda empezaban a encogerse y a arrugarse, a palpitar y a acercarse. La oscuridad empezaba a hacerse enorme, a hincharse y expandirse. Parecía a punto de asaltarlo, de engullirlo…
«¡No te desmayes, maldita sea!», exclamó una voz.
Una voz familiar. ¡La de Haplo!
Alfred abrió los ojos, muy brillantes. Las sombras retrocedieron. Buscó el origen de la voz y encontró los acuosos ojos del perro fijos en su rostro con una mirada penetrante.
Alfred pestañeó y tragó saliva.
—¡Sartán bendito!
«No hagas caso al lázaro. Es una trampa», continuó la voz de Haplo; la voz procedía del interior de Alfred, de su cabeza. O tal vez de aquella huidiza porción de sí mismo que era su propia alma.
—Es una trampa —repitió en voz alta, sin ser muy consciente de lo que decía.
«No vayas a la Séptima Puerta. No permitas que el lázaro te convenza. Ni él, ni nadie. No vayas».
—No voy a ir. —Alfred tuvo la confusa impresión de ser el eco de un lázaro—. Lo siento… —añadió, dirigiéndose a Marit.
«¡No te disculpes!» ordenó Haplo con irritación. «Y no dejes que Kleitus te engañe. El lázaro sabe muy bien dónde está la Séptima Puerta. Murió en esa sala».
—¡Pero no puede volver a entrar! —Alfred comprendió por fin la situación de Kleitus—. ¡Las runas defensivas se lo impiden!
«Y no tiene ningún interés en mí», añadió Haplo con sequedad. «Sólo piensa en él. ¡Quizás espera que le devuelvas la vida a él!»
—No seré yo quien te ayude a entrar —proclamó Alfred.
—¡Cometes un error, sartán! —masculló el lázaro.
«… un error, sartán…».
—Yo estoy de tu parte. Somos hermanos. —Kleitus avanzó varios pasos, arrastrando los pies—. Si me devuelves la vida, seré fuerte y poderoso. ¡Mucho más poderoso que Xar! ¡Él lo sabe y me teme! ¡Ven, deprisa! ¡Es tu única oportunidad de escapar de él!
—¡No lo haré! —Alfred se estremeció.
El lázaro avanzó hacia él. Alfred retrocedió hasta que topó con la pared y no pudo seguir haciéndolo. Entonces presionó la piedra con las manos como si fuera a filtrarse por ella.
—¡No lo haré…!
«¡Tenéis que salir de aquí!», insistió Haplo. «¡Tú y Marit! ¡Estáis en peligro! Si Xar os encuentra aquí…».
—¿Y tú? —preguntó Alfred en un susurro cargado de añoranza.
Marit se volvió hacia él con una mueca de extrañeza y suspicacia.
—¿Yo, qué?
—¡No, no! —Alfred estaba perdiendo el dominio de sí—. Yo se lo decía…, se lo decía a Haplo.
—¿A Haplo? —La patryn lo miró con ojos como platos.
—¿No has oído lo que dice? —se extrañó Alfred y, en el momento de hacer la pregunta, se dio cuenta de que Marit no había captado nada. Ella y Haplo habían estado unidos, pero no habían intercambiado sus almas como habían hecho ellos dos en aquella ocasión, mientras cruzaban la Puerta de la Muerte.
Hizo un gesto con la mano, dando por cerrada la cuestión.
«Olvídate de mí! ¡Marchaos de una vez! —Insistió Haplo—. ¡Utiliza tu magia!»
Alfred tragó saliva. Se pasó la lengua seca por los labios e intentó en vano humedecer la garganta reseca antes de empezar a entonar las runas con voz quebrada y casi inaudible.
Kleitus entendió el olvidado lenguaje mágico lo suficiente como para comprender lo que se proponía y, alargando su demacrado brazo, atrapó a Marit.
—Canta una runa más y la entrego a los no muertos —amenazó a Alfred.
La patryn pugnó por soltarse e intentó atravesar al lázaro con su espada, pero el muerto ambulante no tenía limitaciones físicas. Con fuerza sobrehumana, arrancó la espada del puño de Marit y cerró su mano manchada de sangre en torno al cuello de su prisionera.
Los signos mágicos de la piel de Marit refulgieron brillantemente. Su magia entró en acción para defenderla. Cualquier ser vivo habría quedado paralizado por la descarga, pero el cadáver del dinasta absorbió el castigo sin efectos perceptibles. Las largas uñas azuladas de la mano esquelética se hundieron en la carne de Marit. Ella se revolvió de dolor y reprimió un grito. La sangre resbaló por su piel.
Alfred pegó la lengua al paladar y se quedó paralizado. Marit estaría muerta antes de que él pudiera completar el hechizo.
—¡Llévame a la Séptima Puerta! —exigió Kleitus y clavó las uñas aún más hondo.
Marit lanzó un grito y sus manos se agarraron frenéticamente a las del cadáver.
El perro soltó un aullido quejumbroso.
Marit empezó a jadear, buscando aire con desesperación. Kleitus la estaba estrangulando lentamente.
«¡Haz algo!», reclamó Haplo, furioso.
—¿Qué? —gimió Alfred.
—¡Esto, sartán! ¡Haz esto!
El Señor del Nexo entró en la celda. Levantó la mano, trazó un signo mágico en el aire y lo lanzó hacia Kleitus como una centella.