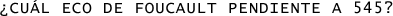
El barrio de Alfama resplandecía en toda su gloria pintoresca, con las fachadas deterioradas de las viejas casas casi cubiertas por enjambres de tiestos rebosantes de flores y por las ropas puestas a secar delante de las grandes ventanas; se veían camisas, calzoncillos, pantalones y calcetines pendientes de cuerdas estiradas en los balcones de hierro. Ajeno al espectáculo del barrio palpitante de vida, Tomás mantenía la cabeza inclinada hacia abajo y los ojos fijos en las piedras de la calle, resollando mientras escalaba las callejas empinadas y estrechas y las múltiples escalinatas de la colina del castillo, la cartera con los documentos siempre sostenida por su mano derecha, como un fardo que arrastraba cuesta arriba; ignoraba incluso las placenteras terrazas y las animadas tabernas y tiendas de comestibles que asomaban por los callejones, además de los tranquilos anticuarios y los coloridos locales de artesanía, todo comprimido en aquella maraña de calles exiguas, y se sintió aliviado cuando llegó a la Rúa do Chao da Feira y cruzó la Porta de Sao Jorge, hasta entrar, por fin, en el ancho perímetro del Castelo de Sao Jorge.
Extenuado y casi jadeante, se detuvo a la sombra de los pinos de la Praça de Armas, junto a la amenazadora estatua de don Afonso Henriques, dejó la cartera un momento y miró a su alrededor, apreciando las murallas medievales que defendían aquella gran plaza con enormes cañones del siglo XVII. Fue en el Castelo de Sao Jorge donde vivieron todos los reyes portugueses desde que don Afonso Henriques conquistó Lisboa a los moros, en 1147. Hasta don Juan II y don Manuel I, los grandes monarcas de los descubrimientos, residieron en aquel castillo, erigido sobre la colina que dominaba el centro de la ciudad. Cruzó la plaza arbolada y se apoyó en el muro de piedra, contemplando a Lisboa echada a sus pies, el caserío de tejados rojizos extendiéndose hasta la línea del horizonte, el espejo plácido del Tajo reluciendo enfrente, sólo subyugado por la enorme estructura roja de hierro que lo cruzaba, el Puente 25 de Abril, más al fondo.
Recorrió el camino a lo largo de las murallas, siempre cortejando a Lisboa, hasta llegar a una terraza, instalada en el patio de la antigua residencia real, a la sombra de la colosal Torre do Paço. Pequeños leones de piedra guardaban la entrada del patio, observando las mesas circulares instaladas junto al muro y la ciudad que se extendía al lado. Nelson Moliarti le hizo una seña desde una de las mesas, colocada entre un viejo olivo de tronco carnoso y un gigantesco cañón del siglo XVII, y Tomás se reunió con él. Se quedaron instalados en la terraza, a pesar de que para el historiador era evidente que el tiempo gris y fresco no era de los más incitantes para almorzar allí; la verdad, sin embargo, es que el estadounidense no parecía incomodado en lo más mínimo con la invernada, y aquella terraza le resultaba incluso muy simpática. Intercambiaron saludos y las habituales palabras de circunstancias; pidieron la comida y, ya superadas las formalidades que exigía aquel tipo de reunión, Tomás expuso lo que había descubierto sobre el trabajo efectuado por Toscano.
—A partir de las fotocopias que encontré en la casa de la viuda y en los registros de peticiones de las bibliotecas de Lisboa, Río de Janeiro, Génova y Sevilla, es posible establecer, fuera de toda duda, que el profesor Toscano pasó la mayor parte de su investigación averiguando los orígenes de Cristóbal Colón —anunció Tomás—. Parecía sobre todo interesado en analizar todos los documentos que ligan al descubridor de América con Génova y, en particular, quería verificar su fiabilidad. Lo que voy a exponerle a continuación son, en consecuencia, los datos que reunió el profesor y las conclusiones a las que creo que llegó.
—Déjeme aclarar ese punto —pidió Moliarti—. ¿Usted está en condiciones de asegurar que el profesor Toscano no dedicó casi ningún tiempo al estudio del proceso del descubrimiento de Brasil?
—Se dedicó al tema para el que fue contratado en la fase inicial del proyecto, eso me parece seguro. Pero en mitad de la investigación debe de haberse cruzado sin querer con algún documento que lo desvió del rumbo trazado al principio.
—¿Qué documento?
—Ah, eso no lo sé.
Moliarti meneó la cabeza.
—Son of a bitch! —insultó en voz baja—. Realmente ha estado engañándonos todo ese tiempo.
Se hizo una pausa. Tomás se mantuvo quieto, aguardando a que su interlocutor se calmase. Con gran sentido de la oportunidad, el camarero regresó con las entradas, un foie gras sauté al natural con pera al vino y hojas de achicoria para el estadounidense, y una tarrina de queso de cabra con tomate cherry confitado, manzana caramelizada, miel y orégano para su invitado. El aspecto exquisito del hors d’oeuvre contribuyó a serenar a Moliarti.
—¿Continúo? —preguntó Tomás en cuanto el camarero se retiró.
—Sí. Go on. —Cogió el tenedor y sumergió su pera en el foie gras sauté—. Buen provecho.
—Gracias —dijo el portugués y se dispuso a probar la manzana caramelizada en el queso de cabra—. Vamos a ver, pues, qué documentos ligan a Colón con Génova. —Se inclinó en la silla y cogió la cartera, que estaba apoyada en una de las patas de la mesa; sacó un folio de la cartera—. Esta es una fotocopia de la carta ciento treinta, remitida por el prior del arzobispado de Granada, el milanés Pietro Martire d’Anghiera, al conde Giovanni Borromeo el 14 de mayo de 1493. —Entregó el folio al estadounidense—. Léala.
Moliarti cogió el folio, lo estudió fugazmente y se lo devolvió.
—Tom, discúlpeme, pero no entiendo latín.
—Ah, perdón. —El portugués sujetó la fotocopia y señaló una frase—. Dice aquí lo siguiente: «redita ab Antipodibus ocidinis Christophorus Colonus, quídam vir ligur».
—¿Y eso qué quiere decir?
—Quiere decir que llegó de los antípodas occidentales un tal Christophorus Colonus, hombre ligur. —Sacó un segundo folio de la cartera—. Y, en otra misiva dirigida al cardenal italiano Ascanio, la carta ciento cuarenta y dos, se refiere a Cristoforo Colombo como «Colonus ille novi orbis repertor», o sea, Colonus, el descubridor del Nuevo Mundo. —Alzó el dedo—. Atención: Anghiera lo llamó Colonus, no Colombo.
—¿Dónde están esas cartas?
—Las publicó en 1511 el alemán Jacob Corumberger con el título Legado Babilónica y las reeditó en 1516 el milanés Arnaldi Guillelmi en la obra De orbe novo decades, un relato de la historia de Castilla repleto de errores.
—Pero ¿usted vio las cartas originales?
—No, creo que no se han conservado.
—Entonces los que las compilaron pueden haberse equivocado en las referencias al nombre de Colón.
Tomás balanceó afirmativamente la cabeza mientras acababa el resto de su terrina de queso de cabra.
—Es evidente que, al no existir los textos originales, ése es un problema serio. Además, se ha vuelto incluso recurrente en los documentos sobre los orígenes de Colón. No podemos saber hasta qué punto los copistas fueron rigurosos y hasta qué punto no hubo intentos de apropiación de la nacionalidad del navegante, en algunos casos forjando documentos; en otros, probablemente mayoritarios, cambiando sólo puntos clave de los respectivos contenidos. Como sabe, basta a veces con alterar una simple coma para modificar totalmente el sentido de un texto. Dado que no he visto las cartas originales de Anghiera, sino sólo sus reproducciones de 1511 y 1516, es posible que haya habido adulteración del nombre. Es importante destacar, no obstante, que lo que es válido para el nombre es igualmente válido para la referencia al origen de Colón. Anghiera sugirió que él era de la Liguria, pero ¿se habrá trascrito correctamente el origen del descubridor de América?
—¿Anghiera conocía personalmente a Cristóbal Colón?
—Algunos historiadores creen que sí, pero la verdad es que, en la carta ciento treinta, él se refiere al navegante como un tal Christophorus Colonus. Ahora bien, cuando una persona, al referirse a otra, dice «un tal», está implícito que, por lo menos en ese momento, no la conoce personalmente, ¿no?
—Vale —asintió Moliarti, mientras acababa el foie gras sauté—. Admitamos que hay problemas de fiabilidad en el texto del tal Anghiera. Pero supongo que existen otros documentos que vinculen a Colón con Génova, ¿o no?
—Hay más cosas, claro. —Tomás sonrió—. Otro italiano, el veneciano Angelo Trevisano, envió en 1501 a un coterráneo suyo una traducción al italiano de una primera versión de De orbe novo decades, de Anghiera, donde mencionó la amistad que Anghiera tenía con «Chistophoro Colombo zenoveze», estableciendo así, y por primera vez de forma clara, el vínculo del navegante con Génova.
—¿Lo ve?
—El problema es que el profesor Toscano desconfiaba de la veracidad de elementos de esta edición, citando, para ello, en sus notas, las sospechas del investigador Bayerri Bertomeu. Fui a leer a Bertomeu y comprobé que este autor duda de la autenticidad del texto de Anghiera por parecerle que estaba todo adaptado al gusto del público letrado italiano. Es un poco como si De orbe novo decades fuese un texto sensacionalista, del género de los que Américo Vespuccio publicó en esa época sobre el Nuevo Mundo. No decía necesariamente la verdad, sino lo que el público quería escuchar. Y lo que los italianos querían escuchar es que el responsable de la grande scoperta de América era italiano.
—Hmm —murmuró Moliarti, rascándose el mentón—. Me parece pura especulación.
—Es especulación —coincidió Tomás—. Pero, al fin y al cabo, ¿qué no es especulación en torno a la figura de Cristóbal Colón? —Sonrió—. Esa es la cuestión. Sólo permítame que le diga que Trevisano publicó en 1504 el Libretto di tutte le navigationi di Re di Spagna, en el cual se refiere nuevamente al «Cristoforo Colombo Zenovese».
Moliarti señaló la cartera apoyada en el regazo del historiador.
—¿Tiene fotocopia de ese texto?
—No —repuso Tomás meneando la cabeza—. No se ha conservado ningún ejemplar del Libretto.
—¿Entonces cómo sabe lo que allí se dice?
—Lo cita Francesco da Montalboddo en Paesi nuovamente retrovati, publicado en 1507.
—¿Basta con eso?
—Sí, si aceptamos el principio de las fuentes secundarias. Pero lo cierto es que, una vez más, volvemos a no tener acceso al texto original, sólo a una copia de segunda mano, con todas las consecuencias que puedan derivarse de ello. Por otro lado, es importante subrayar que Trevisano no conoció a Cristóbal Colón personalmente, limitándose, también él, a citar de segunda mano, en este caso Anghiera. Es decir, Montalboddo cita a Trevisano, que cita a Anghiera. —Buscó una anotación en su libreta—. Además, el propio Montalboddo llegó a afirmar que «después de los romanos, sólo los itálicos descubrieron tierras», una declaración extraordinaria que, de tan absurda, indica que este autor tenía la intención de probar que todos los descubridores eran italianos, incluso los que no lo eran. —Miró a su interlocutor—. Como puede suponer, la fiabilidad de la información transmitida en estas condiciones y con estas motivaciones no es muy elevada.
—Eliminemos entonces a Trevisano. ¿Qué queda?
—Muchas cosas, muchas cosas. —Sacó un pequeño volumen de fotocopias de la cartera—. En 1516, diez años después de la muerte de Colón, un fraile genovés que fue obispo de Nebbio, llamado Agostino Giustiniani, publicó un texto en varias lenguas, titulado Psalterium hebraeum, graecum, arabicum et chaldeum, etc., que se reveló un maná de información hasta entonces desconocida. Giustiniani reveló al mundo que el descubridor de América, un Christophorus Columbus de «patria Genuensis», era de «Vilibus ortus parentibus», o sea, de padres plebeyos humildes, dado que el padre habría sido «carminatore», un cardador de lana, al que no nombró. Según Giustiniani, además, Colón fue también cardador de lana, y recibió una instrucción rudimentaria. Antes de morir, habría dejado un diezmo de sus rentas al Ufficio di San Giorgio, el banco de San Jorge, de Génova. Estas informaciones fueron reiteradas por Giustiniani en una segunda obra, el Castigatissimi Annali, publicada póstumamente en 1537, donde sólo corrigió la profesión de Christophorus. Ya no sería un cardador de lana, sino un tejedor de seda.
—Eso coincide con lo que hoy sabemos sobre Cristóbal Colón.
—Sin duda —reconoció Tomás—. Sin embargo, en las notas que dejó, el profesor Toscano enumeró algunos problemas que detectó en toda la información registrada por Giustiniani en el Psalterium y en el Castigatissimi Annali. En primer lugar, Colón no puede haber dejado al banco de Génova un diezmo de sus rentas porque murió en la miseria: un diezmo de nada es menos que nada —dijo esbozando una sonrisa—. Pero éste es sólo un detalle absurdo. Mucho más seria es la información de que Colón era un tejedor de seda sin ninguna instrucción, dado que suscita enormes perplejidades. Entonces, si tejía seda y era un paleto ignorante, ¿dónde diablos consiguió los avanzados conocimientos de cosmografía y náutica que le permitieron navegar por mares desconocidos? ¿Cómo es posible que, en esas condiciones, le hayan confiado, no un barco, sino escuadras enteras? ¿Cómo puede haber llegado a almirante? ¿Es admisible que tal plebeyo se haya casado con doña Filipa Moniz Perestrelo, una portuguesa de origen noble, descendiente de Egas Moniz y pariente del condestable don Nuno Alvares Pereira, en una época de grandes prejuicios de clase en que las uniones entre hombres del pueblo y mujeres de la nobleza no existían? ¿De qué modo un individuó tan ignorante obtuvo acceso a la corte del gran don Juan II, en su tiempo el más poderoso e informado monarca del mundo? —Agitó las copias de las anotaciones de Toscano—. Me parece claro que, para el profesor Toscano, nada de esto tenía sentido. Para colmo, Giustiniani no conoció al navegante personalmente, limitándose a citar informaciones ajenas. El propio hijo español del descubridor, Hernando Colón, acusó a Giustiniani de ser un falso historiador y le señaló varios errores factuales fácilmente comprobables para sugerir, crípticamente, que el autor genovés también había dado falsas informaciones sobre «este caso que es oculto», expresión enigmática del libro de Hernando que se supone referida a los orígenes de su padre.
—I see —murmuró Moliarti taciturno—. ¿Y qué más?
—En lo que respecta a las reivindicaciones italianas hechas en el siglo XVI, no hay más que decir.
El camarero interrumpió la conversación con el almuerzo. Retiró los platos vacíos de las entradas y sirvió unos filetes de rape con limón a Moliarti y un plato de gambas y langostinos al horno con salsa de tomate, limón y alcaparras y gachas de maíz blanco y ciruelas a Tomás; echó en las copas, a petición del estadounidense, un Casal García blanco muy frío.
—Lo que más me gusta de Portugal es el pescado —comentó el hombre de la fundación, a medida que exprimía el limón sobre el rape—. Pescado a la plancha y vino verde frío.
—No está mal, no —coincidió Tomás con una gamba clavada en el tenedor.
—¡Hmm, delicioso! —exclamó Moliarti mientras saboreaba el rape. Hizo un gesto con el tenedor en dirección a su invitado—. ¿No hay más?
—¿No hay más qué?
—Pues… cronistas del siglo XVI con ese tipo de referencias a Colón.
—Están los autores ibéricos. —Bebió un trago de vino—. Comencemos por los portugueses. Ruy de Pina, a comienzos del siglo XVI, habló de «Cristovam Colonbo, italiano». Garcia de Resende hizo lo mismo en 1533 y Antonio Galvão en 1550, mientras que Damião de Góis en 1536 y João de Barros y Gaspar Frutuoso en 1552 especificaron el origen genovés del navegante, a quien la mayoría llamaba Colom.
—Son muchas personas diciendo lo mismo…
—En efecto —concedió Tomás—. Pero sólo Ruy de Pina merece crédito especial, pues fue contemporáneo de los acontecimientos y, probablemente, conoció a Colón en persona. Los restantes cronistas portugueses se limitaron a repetirlo, a él y a los autores italianos que ya he mencionado. Unos escribieron que Colón era italiano porque fue eso lo que Pina dijo, otros señalaban el origen genovés porque ésa era la información difundida por Trevisano, Montalboddo y Giustiniani.
—¿Considera auténtica la afirmación de Pina?
—Totalmente.
—Ah. —Moliarti sonrió frotándose las manos con satisfacción—. Muy bien.
—Pero debo decir que, al consultar las notas del profesor Toscano, comprobé con sorpresa que él tenía dudas.
—¿Dudas?
—Sí —confirmó Tomás, esbozando un rictus con la boca—. No obstante, no las fundamentó. Sólo anotó a lápiz, al margen de la copia microfilmada de la Crónica do Rei. D. Joao II, que se encuentra en la Torre do Tombo, una observación curiosa. —Consultó la fotocopia en cuestión—. Escribió: «Vaya, esto sí que es bueno», y añadió «listillos».
Moliarti contrajo los músculos faciales, frunció el ceño e hizo una mueca de intriga.
—¿Qué diablos quiere decir eso?
—No tengo la menor idea, Nelson. Voy a tener que estudiarlo.
El estadounidense meneó la cabeza, condescendiente.
—Bien, ¿y los demás autores ibéricos?
—Ya he mencionado a los portugueses, faltan ahora los españoles. Comencemos por el vicario Andrés Bernáldez, que publicó en 1518 la Historia de los Reyes Católicos. Nuestro amigo Bernáldez dijo que Colón nació al mismo tiempo en dos ciudades, Milán y Génova.
—¿En dos ciudades? O nació en una o nació en la otra.
—No, si creemos a Bernáldez. La edición de 1556 de su obra, editada en Granada, plantea que Colón nació en Milán, y la de 1570, de Madrid, sitúa su cuna en Génova.
—Pero ¿no ha dicho usted que publicó el libro en 1518?
—Publicarlo, lo publicó. Pero no se ha conservado ningún ejemplar de las primeras ediciones. Las más antiguas son la de Granada y la de Madrid, que divergen en esa información esencial.
El estadounidense reviró los ojos, impaciente.
—Next.
—El personaje siguiente es otro español —dijo exhibiendo un pequeño fajo de fotocopias—. Se llamaba Gonzalo Fernández de Oviedo y comenzó a publicar su Historia general y natural de las Indias en 1535. Oviedo cita a italianos que se ponen de acuerdo en cuanto a la tierra natal de Colón. Según él, unos dicen que el navegante era de Savona, otros de Nervi y otros incluso de Cugureo. Oviedo no conoció personalmente a Colón, y toda la información de que disponía era la de «oír decir» a algunos italianos. —Guardó el fajo de fotocopias en la cartera—. En conclusión, Oviedo no es más que una fuente de segunda mano.
El estadounidense suspiró con fastidio.
—What else?
—Nos quedan los documentos publicados posteriormente al siglo XVI; tres textos muy importantes, dada la identidad de sus autores.
Hizo una pausa dramática, que despertó la curiosidad de Moliarti.
—¿Quiénes fueron?
—El historiador español fray Bartolomé de las Casas, el hijo español del descubridor, Hernando Colón, y el propio Cristóbal Colón.
—Muy bien.
—Comencemos por Bartolomé de las Casas que, además de Hernando Colón, fue el cronista contemporáneo a Colón que más escribió sobre el descubridor de América. Redactó su Historia de las Indias entre 1525 y 1559. Dijo que conoció a Colón cuando éste llegó a España y tuvo acceso a sus documentos depositados en el convento de Las Cuevas, en Sevilla. Este historiador le atribuyó origen genovés.
—¡Ah! —exclamó Moliarti, inclinándose sobre la mesa y rozando con la servilleta los restos del rape—. Ésa es una fuente segura.
—Sin duda —asintió Tomás, mordiendo un langostino—. Lamentablemente, volvemos a encontrar aquí algunos problemas. En primer lugar, la Historia de las Indias no se publicó hasta 1876, más de tres siglos después de haber sido escrita. Quién sabe por qué manos habrá pasado mientras tanto. Lo cierto es que el profesor Toscano detectó raspaduras e intercalaciones en el manuscrito original. Un segundo problema tiene que ver con la fiabilidad del texto de Bartolomé de las Casas. El investigador español Menéndez Pidal encontró exageraciones e inexactitudes, sobre todo en su declaración de que conoció a Colón cuando éste llegó a España.
—¿No lo conoció?
—Vamos a plantear las cosas de otra manera —dijo Tomás rugiendo un bolígrafo—. Cristóbal Colón entró en España en 1484, proveniente de Portugal. —Escribió «1484» en el reverso de una fotocopia—. De las Casas nació en 1474. —Escribió «1474» por debajo de la fecha anterior y trazó el signo de la resta—. Esto significa que De las Casas conoció al Almirante cuando sólo tenía diez años de edad y cuando Cristoforo Colombo, Colón, aún era un desconocido. —Resolvió en el papel el cálculo: «1484 - 1474 = 10»—. ¿Le parece creíble que un niño de diez años registre en la memoria un encuentro con un hombre a quien, en aquel momento, ocho años antes del descubrimiento de América, nadie le atribuía la menor importancia? ¿Le parece normal?
Moliarti volvió a suspirar y bajó la vista.
—En efecto…
—Pasemos ahora al testimonio más importante, además del que tenemos del propio Colón. —Guardó el bolígrafo en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un libro de la cartera—. Hernando Colón, el segundo hijo del Almirante, nacido de su relación con la española Beatriz de Arana y autor de la Historia del Almirante. —Le mostró el libro, con el título en castellano, que había comprado en Sevilla—. Aquí está lo que debería ser, sin sombra de dudas, una verdadera mina de informaciones. Hernando Colón era hijo del Almirante y nadie se atreve a discutir el hecho de que conocía a su padre. Tenía, por ello, acceso a información privilegiada. Ahora bien, Hernandito dejó inmediatamente claro que había escrito aquella biografía porque había otros que intentaron hacerlo sin conocer los verdaderos hechos. Entre los falsificadores nombró específicamente a Agostino Giustiniani, el fraile genovés que había anunciado al mundo que Colón había sido tejedor de seda en Génova.
—Pero ¿Hernando confirmó que su padre era de Génova?
—Ahí está el problema. El hijo de Cristoforo Colombo no dijo inequívocamente que era de Génova. Muy por el contrario, reveló haberse desplazado en tres ocasiones a Italia, en 1516, en 1529 y en 1530, para averiguar si tenían fundamento las informaciones difundidas en aquel entonces. Salió en busca de familiares, interrogó a varias personas de apellido Colombo y hurgó en archivos notariales. Nada. No encontró, en las tres veces que pasó por la región de Génova, el rastro de ningún familiar. Sin embargo, localizó los orígenes de su padre en Italia, más concretamente en Piacenza, en cuyo cementerio, según él, existían sepulturas con armas y epitafios de los Colombo. Hernando reveló que sus antepasados eran de sangre ilustre, aunque sus abuelos hubiesen llegado a una situación de gran pobreza, y negó que su padre fuese una persona sin instrucción, llamando la atención sobre el detalle de que sólo alguien con una elevada educación podría dibujar mapas o emprender grandes hazañas. La Historia del Almirante dio también pormenores sobre la llegada de su padre a Portugal. Habría sido a causa de «un hombre, distinguido por su nombre y familia, llamado Colombo», que Hernando identifica después como Colombo el Mozo. Durante un combate en el mar, en algún punto entre Lisboa y el cabo de San Vicente, en el Algarve, Cristóbal habría caído al agua y nadado dos leguas hasta llegar a tierra, agarrado a un remo. Siguió después a Lisboa, donde, según Hernando, «se encontraban muchos de su nación genovesa».
—¡Ahí está! —exclamó Moliarti con una sonrisa triunfal—. La prueba, dada por el propio hijo de Colón.
—Yo coincidiría con usted —repuso Tomás— si pudiésemos tener la certidumbre de que fue realmente Hernando Colón quien escribió eso.
El estadounidense echó hacia atrás la cabeza, sorprendido.
—¡Vaya! ¿Y no fue así?
El historiador consultó las fotocopias de las anotaciones de Toscano.
—Por lo visto, el profesor Toscano tenía dudas.
—¿Qué dudas?
—Dudas relacionadas con la fiabilidad del texto y con extrañas contradicciones e inconsistencias que se descubren en él —aclaró Tomás—. Comencemos por el manuscrito. Hernando Colón culminó su obra, pero no la publicó. Murió sin dejar descendientes, por lo que el manuscrito pasó a su sobrino, Luís de Colón, el hijo mayor de su hermano portugués, Diogo Colom. Luís fue interpelado en 1569 por un genovés llamado Baliano Fornari, que le propuso publicar la Historia del Almirante en tres lenguas: latín, castellano e italiano. El sobrino de Hernando estuvo de acuerdo y entregó el manuscrito a este portugués. Fornari llevó la obra a Génova, la tradujo y en 1576 publicó en Venecia la versión italiana, diciendo que lo hacía para que «pueda ser universalmente conocida esta historia cuya gloria primera debería ir al Estado de Génova, patria del gran navegante». Olvidó las otras dos versiones, incluida la castellana original, e hizo después desaparecer el manuscrito. —Tomás mostró de nuevo el ejemplar en español del libro de Hernando Colón—. Es decir, lo que está aquí no es el texto original en castellano, sino una traducción del italiano, la cual, a su vez es una traducción del castellano encargada por un genovés que se confesaba empeñado en otorgar gloria a Génova. —Dejó el volumen en la mesa—. En definitiva, y en cierto modo, se trata de una fuente más de segunda mano.
Moliarti se frotó los ojos, agobiado por semejante enredo.
—¿Y cuáles son las inconsistencias?
—En primer lugar, la referencia a las sepulturas con armas y epitafios de los Colombo en Piacenza. Si se visita el cementerio de la ciudad, se comprueba que esas tumbas existen, en efecto, pero no con el nombre Colombo, sino de Colonna. —Volvió a sonreír—. De creerse en las notas del profesor Toscano, da la impresión de que aquí intervino la mano del traductor genovés, sustituyendo Colonna por Colombo. En otro pasaje, además, al traductor se le deslizó la latinización de Colón en Colonus, no en Columbus, contradiciendo así la versión de que las sepulturas eran de los Colombo.
—Pero ¿no dijo Hernando que su padre se hizo a la mar a causa del tal Colombo el Joven, que era de su familia?
Tomás se rio.
—Colombo el Mozo, Nelson. El Mozo. —Hojeó el ejemplar de la Historia del Almirante—. El libro relata eso, en efecto. Pero, fíjese, ésa es otra contradicción. Colombo el Mozo era un corsario que ni siquiera se llamaba Colombo. Se trataba de Jorge Bissipat, a quien los italianos apodaron Colombo el Mozo, en comparación con Colombo el Viejo, como era conocido el normando Guillaume de Casaneuve Coullon, llamado Colombo por analogía con la expresión francesa «coup-long», golpe largo, adaptada en Coullon.
—Qué lío.
—Ya lo creo. Pero la cuestión es ésta: ¿cómo podría Colombo el Mozo ser nombre y familia del padre de Hernando si, en el caso del Mozo, Colombo no era nombre sino apodo? La única posibilidad es que haya habido aquí una intervención más del traductor en algo que no sabía, estableciendo motu proprio una relación familiar entre Cristóbal y Colombo el Mozo, que manifiestamente no podía existir.
Moliarti se recostó en la silla, incómodo. Había acabado de comer el rape y apartó el plato.
—Bien, pero sea Colonna o Colombo, sea en Piacenza o en Génova, lo cierto es que Hernando situó el origen de su padre en Italia.
—Pues el profesor Toscano parece haber tenido dudas en cuanto a eso —repuso Tomás, siempre sumergido en sus notas—. En sus anotaciones, y al lado de las referencias en la Historia del Almirante a Piacenza como el verdadero origen de Cristóbal, dejó escrita a lápiz la indicación de que la persona originaria de esa ciudad italiana no era el navegante sino doña Filipa Perestrelo, la mujer portuguesa de Colón y madre de Diogo Colom, la cual, por lo visto, tenía algunos antepasados en Piacenza. Toscano parecía creer que Hernando, en el texto original, había mencionado Piacenza como origen remoto de doña Filipa y que fue el traductor italiano quien retocó ese pasaje, transformando a doña Filipa en Cristóbal. Además, Toscano anotó aquí el dicho italiano «traduttori, traditori», que justamente quiere decir: traductores, traidores.
—Ésa es una suposición.
—Es verdad. Pero nuevamente llamo la atención sobre el hecho de que casi todo es suposición en lo que respecta a Cristóbal Colón, tan grandes son los misterios y contradicciones en torno al descubridor de América. —Volvió a mirar la Historia del Almirante—. Permítame que le muestre otras inconsistencias que observó el profesor Toscano y que abonan la hipótesis de que no fue Hernando Colón el autor de todas las afirmaciones que aquí constan. Por ejemplo, esta referencia a que su padre, después de nadar hasta tierra, fue a Lisboa, donde «se encontraban muchos de su nación genovesa».
—Ese es un indicio inequívoco.
—Pero fíjese bien, Nelson. ¿No fue Hernando quien, páginas antes, dijo que anduvo por Génova y no vio nunca por allí a ningún familiar? ¿No fue el mismo Hernando quien supuestamente indicó que el origen de su padre estaba en Piacenza? Entonces ¿cómo, después de haber escrito eso, viene a dar a entender que su padre, en definitiva, era de nación genovesa? ¿En un momento es de Génova, en el siguiente ya no lo es? Pero ¿qué confusión del demonio es ésta? —Volvió a las fotocopias de las notas—. Una vez más, el profesor Toscano parecía sospechar del traductor genovés, pues apunta de nuevo la expresión «traduttori, traditori». —Cogió otras fotocopias—. Hay otras contradicciones, además, en la Historia del Almirante, tantas que el padre Alejandro de la Torre y Vélez, canónigo de la catedral de Salamanca y estudioso de la obra de Hernando, concluyó igualmente que ella «fue interpolada y viciada por mano extraña».
—¿Está diciendo que todo es falso?
—No. La Historia del Almirante fue, sin lugar a dudas, escrita por Hernando Colón, eso es algo que nadie discute. Pero existen en el texto publicado ciertas contradicciones e inconsistencias que sólo pueden explicarse de dos maneras. O Hernando era un tonto sin remedio, lo que no parece probable, o alguien anduvo metiendo mano en detalles esenciales de su manuscrito, adaptándolo al gusto del público de Italia, donde la obra se editó por primera vez.
—¿Quién?
—Bien, la respuesta a esa pregunta me parece evidente. Sólo puede haber sido Baliano Fornari, el genovés que obtuvo el manuscrito de manos de Luís de Colón y sólo publicó la traducción italiana, confesando abiertamente su deseo de que la «gloria primera» del descubrimiento de América fuese «para el Estado de Génova, patria del gran navegante».
Moliarti hizo un gesto de impaciencia.
—Adelante.
—Muy bien —dijo Tomás—. Vamos entonces al último testimonio, ciertamente el más importante de todos.
—Colón.
—Exacto. El testimonio del propio Cristóbal Colón, el Almirante.
El camarero regresó con su bandeja, retiró los platos vacíos y depositó la carne de membrillo y la tabla de quesos portugueses en la mesa. Los dos hombres se sirvieron queso de la sierra, muy cremoso y de olor fuerte, lo acompañaron con trozos de carne de membrillo y comieron golosamente.
—¿Qué dijo Colón? —preguntó Moliarti, lamiendo aún un trozo de queso que se le había pegado al pulgar.
El historiador portugués respiró hondo, mientras reordenaba las fotocopias guardadas en su cartera.
—Hoy sabemos que Colón se pasó toda la vida ocultando su pasado. Según su presunto origen se le llama Colombo en algunas lenguas, pero no existe un solo documento en el que se refiera a sí mismo con ese nombre. Ni uno solo. En lo que respecta a Cristóbal Colón, siempre se presentó, en los manuscritos que nos han llegado, como Colom o Colon. Este es un hecho que nadie discute y que ha estado en el origen de un gran dilema para los que defienden la tesis genovesa. Si el descubridor de América y el tejedor de seda de Génova son la misma persona, ¿cómo explicar que el navegante jamás haya usado el nombre del tejedor? Los genovistas, que acusan a los antigenovistas de ser muy especulativos en la formulación de sus tesis, recurren a grandes hipótesis especulativas para justificar esta profunda anomalía. No sólo el hombre a quien hoy llamamos Cristóbal Colón, por lo que se sabe, nunca usó el nombre de Colombo para presentarse, sino que para colmo mantuvo deliberadamente un velo de misterio que ocultaba sus orígenes.
—¿Quiere decir que nunca dijo dónde nació?
—Vamos a poner las cosas en su sitio. Colón tuvo siempre gran cuidado en ocultar su origen, excepto en una sola ocasión. —Mostró unas fotocopias que había ordenado aparte—. El Mayorazgo.
—¿El mayor… qué?
—El Mayorazgo. Se trata de un testamento, fechado el 22 de febrero de 1498, en el que estipula los derechos de su hijo portugués, Diogo Colom, en vísperas del tercer viaje del Almirante al Nuevo Mundo. —Tomás recorrió el texto con la vista—. En este documento, Colón recordó a la Corona sus contribuciones a la nación y apeló a los Reyes Católicos y a su hijo primogénito, el príncipe Juan, para que protegiesen sus derechos y «mis oficios de Almirante del Mar Océano, que es de la parte del Poniente de una raya que mandó asentar imaginaria, su Alteza sobre a cien leguas sobre las islas de las Azores, y otros tanto sobre la de Cabo Verde». Colón legó tales derechos, a través de ese testamento, a su hijo Diogo, indicando que era el primogénito quien heredaría el legítimo nombre de su padre y de sus antepasados, «llamados de los de Colón». Si Diogo muriese sin herederos masculinos, los derechos pasarían a su hermanastro Hernando; después al hermano de Cristóbal Colón, Bartolomeo; después a su otro hermano; y así sucesivamente mientras hubiera herederos masculinos. —Tomás alzó la cabeza y miró a Moliarti—. Fíjese en este importante detalle. El descubridor de América no dijo «llamados de los de Colombo» cuando se refirió a sí mismo y a sus antepasados. Dijo «llamados de los de Colón».
—Ya he entendido —farfulló el estadounidense, con expresión sombría—. Pero ¿y el origen?
—Ahí vamos —indicó el historiador, haciendo una seña con la mano para que su interlocutor tuviese paciencia—. El Mayorazgo estableció también que una parte de la renta a la que el Almirante tenía derecho debería ir al Ufficio di San Giorgio y dio instrucciones rigurosas sobre el modo en que sus herederos deberían firmar todos los documentos. Cristóbal Colón, o Cristoforo Colombo, no quería que usasen el apellido, sino solamente el título de «El Almirante», debajo de una extraña pirámide de iniciales y puntos. —Tomás mostró otro folio—. Y aquí viene la parte que le interesa, Nelson. A usted y, por lo visto, a Toscano. En determinada parte del testamento, Colón hizo algo sin precedentes. El Almirante recordó a los soberanos que los había servido en Castilla, «siendo yo nacido en Génova».
—¡Ajá! —exclamo Moliarti, casi dando un salto en la silla—. ¡Es la prueba!
—¡Calma! ¡Calma! —pidió Tomás, riéndose por el entusiasmo del estadounidense—. En otra parte del documento, Colón impuso a sus herederos que mantuviesen siempre en Génova a una persona de su linaje, «pues que della salí y en ella nací».
—¿Lo ve? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es?
—Está todo muy claro —coincidió Tomás con una sonrisa maliciosa—. Siempre que sea verdad.
Una nube sombría encapotó el entusiasmo de Moliarti. Su sonrisa se deshizo, pero su boca se mantuvo abierta y los ojos desorbitados, incrédulos, hasta cerrarse en una expresión de encono.
—¿Cómo? ¿Cómo? —se exaltó—. Fuck you! No me dirá ahora que todo eso es falso, ¿no? No me venga con ésas, tío. ¡No acepto insolencias, no!
—¡Calma, Nelson, calma! —pidió Tomás, sorprendido por aquel inesperado estallido y alzando las manos en señal de que se rendía—. Vamos a ver si nos entendemos. Yo no estoy diciendo que esto es verdadero y aquello es falso. Me limité a estudiar los documentos y los testimonios, a consultar las notas del profesor Toscano y a reconstruir su argumentación. A fin de cuentas, usted me contrató para eso, ¿no? Lo que he comprobado es que el profesor Toscano tenía enormes dudas en cuanto a determinados aspectos que se consideraban probados en la vida de Cristóbal Colón. Siguiendo esa pista, le estoy presentando los problemas que cada uno de los documentos y testimonios contiene en lo que respecta a su fiabilidad. Si aceptamos como buenos todos los documentos y testimonios que existen, la historia del Almirante no tiene sentido. Habría nacido simultáneamente en varios lugares, tendría simultáneamente varias edades, tendría simultáneamente diferentes nombres. Eso no puede ser. En resumidas cuentas, usted va a tener que decidir qué documentos y testimonios son falsos y cuáles son verdaderos. Para ello tendrá que analizar y pesar las contradicciones e inconsistencias de cada uno. Cuando tenga todos los datos en la mano, podrá inclinarse por una posibilidad. Si quiere que Colón sea genovés, le bastará con ignorar las contradicciones e inconsistencias de los documentos y testimonios que soportan esa tesis, resolviéndolas mediante el recurso de la pura especulación. Lo contrario también es verdadero. Pero fíjese bien en que yo no estoy aquí para destruir la hipótesis genovesa. En verdad, el origen de Cristóbal Colón me resulta incluso irrelevante. ¡Qué más da! Duermo donde caiga… —Hizo una pausa para destacar su posición—. Lo que estoy haciendo, téngalo en cuenta, es reconstruir la investigación del profesor Toscano, pues para eso fui contratado, y analizando los problemas que existen en cada documento. Nada más.
—Tiene razón —admitió Moliarti, ahora más sereno—. Discúlpeme, me he exaltado mucho, ha sido sin querer. Prosiga, por favor.
—Vale —retomó Tomás—. Como ya le he dicho, Colón hizo en el Mayorazgo dos referencias directas y explícitas a Génova como la ciudad donde nació. Pero no se limitó a eso. Más adelante realizó una tercera referencia, diciendo que «Génova es ciudad noble y no poderosa sólo a causa del mar», y, algunas páginas después, añadió una cuarta referencia, apelando a sus herederos para que procuren «preservar y trabajar siempre por el honor, por el bien y el engrandecimiento de la ciudad de Génova, empleando todas sus fuerzas y recursos en la defensa y la ampliación del bien y honor de su república».
—Por tanto, Colón hizo cuatro referencias a Génova y en dos de ellas dijo abiertamente que nació allí.
—Correcto —asintió Tomás—. Lo que significa que todo depende ahora de cómo se evalúa la fiabilidad de este documento. Existe una confirmación real del Mayorazgo, fechada en 1501 y que no se descubrió hasta 1925: se encuentra conservada en el Archivo General de Simancas. Y he traído fotocopias de la copia notarial de la minuta del Mayorazgo, que está guardada en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Me dijeron que el original de la minuta desapareció ya en el siglo XVI, pero no sé si es verdad. Lo único que puedo asegurar es que el Archivo General de Indias sólo tiene una copia. Supongo que es la que estuvo en el centro del llamado «pleyto sucessorio», un importantísimo proceso jurídico iniciado en 1578 para determinar cuál era el legítimo sucesor del Almirante después de la muerte de don Diego, nieto de Diogo Colom y bisnieto de Cristóbal Colón. Vale la pena recordar que el Mayorazgo establecía que sólo podría haber herederos masculinos con el nombre de Colón. Ahora bien, contraviniendo de manera frontal y directa la disposición supuestamente establecida por el Almirante, el tribunal decidió aceptar también el nombre de «Colombo», información que se difundió por Italia. Como Cristóbal Colón, o lo que es lo mismo, Cristoforo Colombo, tenía derecho a una parte de todas las riquezas de las Indias, según lo acordado con los Reyes Católicos en 1492, la noticia de que cualquier Colombo podía aspirar a los derechos sucesorios despertó enorme interés entre todos los italianos con ese apellido. El problema es que se descubrió que el nombre Cristoforo Colombo era relativamente común en Italia, por lo que el tribunal exigió que los aspirantes presentasen en su línea ancestral a un hermano de nombre Bartolomeo y a otro Jacobo, además de a un padre llamado Domenico. Tres candidatos cubrían ese requisito. De los tres italianos, acabó quedando sólo uno. Se trataba de un tal Baldassare Colombo, de Cuccaro Monferrato, una pequeña población del Piamonte. Baldassare tuvo que enfrentarse a otros descendientes españoles de Colón y, como consecuencia de este proceso legal, un abogado español, llamado Verástegui, expuso la copia de la minuta, demostrando que estaba confirmada por el príncipe Juan el 22 de febrero de 1498, la fecha en que se elaboró el testamento.
—¿Quién es el príncipe Juan?
—Era el hijo primogénito de los Reyes Católicos.
—¿Entonces usted tiene la copia de la minuta confirmada por el príncipe heredero y aún tiene dudas sobre la fiabilidad del testamento?
—Nelson —dijo Tomás en voz baja—. El príncipe Juan murió el 4 de octubre de 1497.
—¿Y?
—Haga cuentas. Si murió en 1497, ¿cómo puede haber confirmado la copia de una minuta en 1498? —Guiñó el ojo—. ¿Eh?
Moliarti se quedó estático durante un largo instante, con los ojos fijos en su interlocutor, analizando la incongruencia.
—Bien…, pues… —vaciló.
—Este, mi estimado Nelson, es un problema técnico muy grave. Mina totalmente la credibilidad de la copia del Mayorazgo. Y lo peor es que no constituye la única inconsistencia del documento.
—¿Hay más?
—Por supuesto. Fíjese solamente en esta frase de Colón. —Cogió una fotocopia del texto—: «Lo suplico al Rey y a la Reina, Nuestros señores, y al Príncipe Don Juan, su primogénito, Nuestro Señor». —Levantó la cabeza y miró al estadounidense—. El mismo problema. Colón hace una súplica al príncipe Juan como si éste aún estuviera vivo, cuando ya había muerto el año anterior con sólo diecinueve años. El acontecimiento fue tan sonado en la época que la corte se vistió de luto riguroso, las instituciones públicas y privadas se mantuvieron cerradas durante cuarenta días y se colocaron señales de luto en los muros y puertas de las ciudades españolas. En esas condiciones, y siendo una persona cercana a la corte, y en particular a la reina, ¿cómo es posible que el Almirante desconociese la muerte del príncipe don Juan? —Sonrió y meneó la cabeza—. Ahora fíjese en ésta. —Volvió a observar las fotocopias—. «Habrá el dicho Don Diego…» —empezó para inmediatamente interrumpirse y aclarar—: Diego es Diogo en castellano. —Después retomó la lectura—: «o cualquier otro que heredare este Mayorazgo mis oficios de Almirante del Mar Océano, que es de la parte del Poniente de una raya que mandó asentar imaginaria su Alteza sobre a cien leguas sobre las islas de las Azores, y otros tanto sobre las de Cabo». —Miró a Moliarti—. Esta breve frase tiene una increíble serie de inconsistencias. En primer lugar, ¿cómo es posible que el gran Cristóbal Colón afirmase que el meridiano de Cabo Verde es igual al de las Azores? ¿No sabía lo que todos los hombres de mar ya conocían en esa época, es decir, el hecho de que las Azores están más al oeste que Cabo Verde? ¿Alguien cree que el descubridor de América, que, incluso, llegó a visitar esos dos archipiélagos portugueses, fuera capaz de afirmar semejante burrada? En segundo lugar, es preciso acotar que esta referencia a las cien leguas consta en la bula papal Inter caetera, fechada en 1493 y referente al Tratado de Alcáçovas/Toledo. El problema es que en 1498, cuando se firmó el Mayorazgo, ya estaba en vigor el Tratado de Tordesillas, hecho sobradamente conocido por Colón, dado que fue él mismo quien estuvo en la gestación de esa línea divisoria del mundo entre Portugal y España. ¿Cómo es posible, pues, que el Almirante usase expresiones papales referentes a un tratado que ya no era válido? ¿Se habría vuelto loco? En tercer lugar, al decir que aquélla era «de una raya que mandó asentar imaginaria, su Alteza», estaba anticipando la muerte de la reina Isabel, que falleció en 1504, seis años más tarde. ¿Cómo es posible que Colón se dirigiese en singular a los dos Reyes Católicos? Lo normal, como aparece en cualquier documento de la época, era dirigirse a «Sus Altezas»; «Sus», en plural. ¿Habría decidido Colón insultar a uno de los reyes, insinuando su inexistencia? ¿O acaso este documento fue escrito después de 1504, cuando sólo había un monarca, por un falsario que descuidó tal detalle y que falsificó la fecha poniendo 1498?
—I see —comentó Moliarti cabizbajo—. ¿Eso es todo?
—No, Nelson. Hay más. Es importante que analicemos la cuestión de que Cristóbal Colón haga en el Mayorazgo nada más ni nada menos que cuatro referencias a Génova. —Levantó cuatro dedos—. Cuatro. —Bajó dos—. Y que dos de esas referencias mencionen explícitamente que ésa es la ciudad donde nació. —Se recostó en la silla y reordenó las fotocopias—. Fíjese. Cristóbal Colón se pasó toda la vida escondiendo su origen. Su preocupación fue de tal modo obsesiva que el criminólogo Cesare Lombroso, uno de los mayores detectives del siglo XIX, lo calificó de paranoico. Sabemos, por su hijo Hernando, que el Almirante, después del descubrimiento de América, en 1492, se volvió aún más reservado. Fíjese en esta frase de su hijo en la Historia del Almirante. —Abrió el libro y buscó un pasaje subrayado—. «Quando fue su persona a propósito y adornaba de todo aquello, que convenía para tan grand hecho, tanto menos conocido y cierto quiso que fuese su origen y patria». —Miró a su interlocutor—. Es decir, cuanto más conocido se volvía Colón, menos quería que se supiese cuál era su origen y patria. Así pues, ¿este hombre se pasa años y años manteniendo el secreto sobre el lugar donde nació, haciendo un estoico trabajo para encubrir ese hecho bajo un espeso manto de silencio, y, de repente, se le cruza un cable y, sin más, suelta un reguero de referencias a Génova en su testamento, borrando de un plumazo todos sus esfuerzos anteriores? ¿Tiene esto algún sentido?
Moliarti suspiró.
—Explíqueme, Tom. ¿Significa que ese testamento es falso?
—Ésa, Nelson, fue la conclusión a la que llegó el tribunal español. De tal modo que la herencia acabó atribuyéndose a don Nuño de Portugal, otro nieto de Diogo Colom.
—Y la confirmación real de 1501, que está guardada en el Archivo General de Simancas, ¿también es falsa?
—Sí.
—Vaya por Dios, no entiendo. ¿Cómo puede haber una confirmación con sello real que sea falsa?
—Lo que existe en el Archivo General de Simancas es un libro de registros del Sello Real de la Corte referente al mes de septiembre de 1501. Pero esa confirmación es anacrónica, dado que también ella menciona al príncipe don Juan como si estuviera vivo. —Se golpeó las sienes con el índice—. Métase esto en la cabeza: jamás la corte registraría un documento dirigido a un príncipe primogénito que ya hubiese muerto; eso sería inaceptable. —Hizo una pausa—. Ahora, Nelson, preste atención a lo que voy a decirle a continuación. Existe un testamento verdadero, pero ha desaparecido. Algunos historiadores, como el español Salvador de Madariaga, creen probable la hipótesis de la falsificación, aunque consideren que muchas cosas del testamento falso están basadas en ese documento original ya perdido. —Consultó sus notas—. Escribió Madariaga: «La mayor parte de las cláusulas ejecutivas son probablemente, pero sólo probablemente, exactas». Entre ellas, la de la extraña firma con iniciales en pirámide. Ésa es también la opinión del historiador Luis Ulloa, quien descubrió que la copia falsificada del Mayorazgo, presentada por el susodicho abogado Verástegui, pasó por las manos de Luisa de Carvajal, que estuvo casada con un tal Luis Buzón, hombre conocido por mutilar y alterar documentos.
—¿Y el profesor Toscano? ¿Qué opinaba?
—El profesor Toscano coincidía claramente con el tribunal y con Madariaga y Ulloa y creía en la hipótesis de la falsificación a partir de un testamento verdadero, el que se perdió. Por otra parte, sólo el fraude explica estas graves inconsistencias en el texto. Como ya le he indicado, todo el mundo quería ser heredero de Cristoforo Colombo o de Cristóbal Colón y es muy natural que, en tales circunstancias, habiendo tanto dinero en juego, apareciesen falsificadores. Si se especula un poco, se puede creer que un falsario habilidoso, probablemente el tal Luis Buzón, haya rehecho el testamento, con elevada calidad desde el punto de vista técnico, y copiando correctamente las partes más inocuas del documento, incluido lo esencial de las cláusulas ejecutivas, pero que no se haya dado cuenta de determinados anacronismos en el texto que pergeñaba, por falta de conocimientos específicos, especialmente en relación con las súplicas de Colón a un príncipe ya muerto, las disparatadas referencias geográficas evidentemente inspiradas en una consulta a la incorrecta bula papal, la alusión anacrónica al Tratado de Alcáçovas/Toledo y la inaceptable eliminación de uno de los dos reyes en la referencia a «Su Alteza» en singular, detalle que, al ser escrito en la época de los Reyes Católicos, sería insultante, pero, de serlo después de la muerte de al menos uno de ellos, ya no constituiría un problema. —Hizo un gesto con la mano, como si quisiera añadir algo más—. Además, convengamos en que es extraño que Colón haya muerto en 1506 y este testamento no haya aparecido enseguida. Cuando alguien hace un testamento es para que sea conocido y respetado después de su muerte, ¿no? Pero, por lo visto, el Mayorazgo no apareció en el momento en que es normal que aparezcan los testamentos, es decir, inmediatamente después de la muerte de sus autores; por el contrario, lo hizo mucho más tarde. Colón falleció en 1506 y el testamento sólo se materializó en 1578, más de setenta años después. Además, apareció en un periodo en que a una de las partes le convenía que apareciese, aunque con gravísimos anacronismos e incongruencias. En estas circunstancias, ¿qué confianza podríamos tener nosotros en lo que ahí está escrito, eh? —Esbozó una expresión de agobio—. Ninguna.
El estadounidense se encogió de hombros, resignado.
—Olvidemos entonces el Mayorazgo. ¿No hay más documentos?
—Estos son todos los documentos que se divulgaron en la época, sobre todo en el siglo XVI.
—Y, en medio de todos ésos, ¿la crónica del portugués Pina es la única que no presenta ningún problema de fiabilidad?
—No la he consultado, pero insisto en recordarle que las observaciones anotadas al margen por el profesor Toscano sugieren que debe de haber encontrado algo significativo.
El camarero volvió con el café y lo dejó en la mesa.
—En términos de documentos, ¿no hay nada más? —preguntó Moliarti, revolviendo el azúcar en el café.
—Hay otros que supuestamente son de la misma época, pero sólo se conocieron mucho más tarde, sobre todo en el siglo XIX.
—¿Y qué dicen esos documentos?
—Bien, voy a intentar resumir su contenido. —Ordenó unas fotocopias y sacó otras de la cartera—. En 1733, un sacerdote de Módena, Ludovico Antonio Muratori, publicó un volumen titulado Rerum Italicarum Scriptores, el cual contenía dos textos inéditos. Uno era De Navigatione Columbi…, redactado supuestamente en 1499 por el canciller del Ufficio di San Giorgio, Antonio Gallo, y el otro fue un trabajo de Bartolomeo Senarega aparentemente inspirado en el de Gallo y en el que decía que Cristóbal era un scarzadore, una expresión considerada poco simpática. El texto de Gallo era claramente el más importante. El antiguo canciller del Ufficio decía allí que Cristoforo era el más viejo de tres hermanos, siendo Bartolomeo el segundo y Jacobo el tercero. Cuando llegó a la pubertad, et pubere deinde facti, Galli señaló que Bartolomeo fue a Lisboa y Cristoforo siguió después su ejemplo. Más tarde, en 1799, se publicaron los Annali della República di Genova, del genovés Filippo Casoni, que incluía una genealogía de la familia de Cristoforo Colombo, tejedor de seda. Como, sin embargo, persistía el problema, aún no resuelto, de que el descubridor de América se llamaba Colom o Colón, pero no Colombo, Casoni decidió efectuar una fuga hacia delante y consideró que Colombo era una especie de declinación de Colom. Según él, Colombo querría decir, en realidad, «de la familia de los Colom». Este fue un salto audaz y abrió las compuertas de un verdadero dique documental que llevó a la aparición de una interminable marea de textos oficiales. Comenzaron a circular papeles por toda la Liguria, en especial de Savona, de Cogoleto, de Nervi…, qué sé yo. Por todas partes asomaban pruebas relacionadas con la familia Colombo, incluidos sus negocios. Muchos de esos documentos se reunieron en 1823 en el Códice Colombo-Americano, mientras que otros, en especial actas notariales, se insertarían en la Raccolta di documenti et studi…, publicada en 1892, con ocasión del cuarto centenario del viaje de 1492. El último descubrimiento fue anunciado en 1904 por el periódico académico Giornale Storico e Letterario della Liguria, donde se daba la noticia de que el coronel genovés Ugo Assereto había encontrado un acta notarial, fechada el 25 de agosto de 1479, que registraba la partida de Christophorus Columbus «die crestino demane pro Ulisbonna», es decir, el día siguiente hacia Lisboa. El Documento Assereto, tal como se lo conoce hoy, revela también que Columbus declaró tener «etatis annorum viginti septem vel área», o sea, unos veintisiete años de edad, lo que fijaría su nacimiento en 1451.
—No me dirá que todo eso es falso, ¿no? —preguntó Moliarti casi con miedo.
—Nelson —dijo con una sonrisa Tomás—, ¿a usted le parece realmente que yo sería capaz de semejante maldad? ¿Le parece?
—Sí, me parece.
—Se equivoca, Nelson. Yo nunca le haría eso.
El rostro del hombre de la fundación se relajó en una prudente expresión de alivio.
—Good.
—Pero…
—Please…
—… siempre es necesario medir la fiabilidad de cualquier documento, echarle un vistazo crítico, tratar de comprender las intenciones y garantizar que no haya incongruencias.
—No me va a decir que existen anomalías en estos documentos…
—Lamentablemente, sí.
El estadounidense dejó caer la cabeza hacia atrás, en una actitud de desaliento.
—Fuck!
—El primer elemento que debe considerarse es que estos documentos no aparecieron en el momento en que deberían haber aparecido, sino mucho más tarde. El profesor Toscano registró incluso en una de sus notas el dicho francés «le temps qui passe c’est l’évidence qu’efface», es decir, cuanto más tiempo pasa más se disipa la evidencia. Aquí, por lo visto, sucede lo contrario. Cuanto más tiempo pasa, mayor es la evidencia. Ése es el primer problema del texto de Antonio Gallo. Si fue escrito realmente en 1499, ¿por qué no fue publicado hasta el siglo XVIII? Toscano parecía sospechar de una falsificación, puesto que los datos de Gallo son semejantes a los de Giustiniani, al que Hernando Colón había denunciado como mentiroso, alguien que, según el hijo de Colón no conocía la verdadera historia del descubridor de América.
—Eso es pura especulación.
—Pues sí. Pero es cierto que la historia de Gallo es igual a la historia de Giustiniani y que Hernando dijo que la versión de Giustiniani era falsa. Siendo así, sólo veo dos hipótesis. La primera es que Hernando estaba mintiendo, y entonces la historia de Giustiniani es verdadera; en consecuencia, la de Gallo también lo será. La segunda es que Hernando, el hijo del descubridor de América, sabía más sobre su padre que los dos italianos, y la consecuencia es que las historias de Giustiniani y Gallo son falsas. Cualquiera de las dos hipótesis es especulativa, pero sólo una puede ser verdadera. Sea lo que fuere, esto significa que no podemos tener absoluta confianza en el texto de Gallo.
—¿Y las actas notariales? Ésos son documentos oficiales…
—De hecho, lo son. Pero lo que prueban es que existió un Cristoforo Colombo en Génova que era tejedor de seda y tenía un hermano Bartolomeo y otro Jacobo y que su padre era el cardador de lana Domenico Colombo. Esto es probablemente verdadero, nadie lo discute. Lo que tales actas no prueban, no obstante, es que ese tejedor de seda que vivió en Génova sea el descubridor de América. Hay sólo un acta que establece ese vínculo de manera inequívoca. —Mostró unas fotocopias—. Se trata del Documento Assereto. Había antes unos textos de Savona, publicados en 1602 por Salinerio en sus Adnotationes… ad Cornelium Tacitum, que sugerían tal relación, pero no eran muy claros y tenían algunas incongruencias. Es el Documento Assereto el que viene a establecer, de forma inequívoca, la relación entre el Colombo genovés y el Colom ibérico, al registrar el día de la partida del tejedor de seda hacia Portugal.
—Déjeme que adivine —comentó Moliarti con un dejo de sarcasmo—: en ese documento hay problemas de fiabilidad.
—Pues los hay —repuso Tomás ignorando el tono irónico—. Hagamos un esfuerzo para reconstruir la imagen completa del problema. Para eso debemos tener siempre presente que los documentos sobre Cristoforo Colombo en Génova sólo empezaron a aparecer como hongos durante el siglo XIX. Hasta entonces sólo había algún que otro testimonio, más o menos vago, y con determinadas anomalías. Pero la verdad es que nadie en Génova parecía conocer a Cristoforo Colombo. Los embajadores genoveses que se encontraban en Barcelona en 1493, Francesco Marchesi y Giovanni Grimaldi, con ocasión del regreso del navegante del primer viaje al Nuevo Mundo, relataron en Génova el hecho y se olvidaron de un pequeño detalle, una cosa por lo visto sin importancia: la de que el Almirante era un coterráneo suyo. Tampoco nadie en Génova les llamó la atención sobre ese hecho. ¿Tiene eso algún sentido? Pero hay más. Como ya hemos visto, el hijo español de Colón, Hernando, fue tres veces a la región de Génova en busca de confirmación de las vagas reivindicaciones de que el padre era de ahí y no fue capaz de encontrar a un solo familiar. Ni uno. Por otro lado, las actas notariales revelan que en 1492, con ocasión del descubrimiento de América, el padre del tejedor Cristoforo Colombo aún estaba vivo. Pues no hay noticia de que él o cualquier otro familiar, vecino, amigo o conocido hayan celebrado o siquiera registrado la gran proeza de ese muchacho, su supuesto paisano. Además, los documentos oficiales de Génova muestran que Domenico murió pobre en 1499, con todos los bienes hipotecados. Increíblemente, el descubridor de América ignoró a su padre, aun estando en la pobreza, hasta cuando murió. Ni tampoco, a su vez, los muchos acreedores de Domenico se acordaron de exigir a su famoso hijo el pago de las deudas del difunto. Aún más increíble, los cronistas e historiadores de los siglos XVI y XVII ignoraron olímpicamente que el descubridor de América era un conciudadano suyo. La obra Di Liberto Foglietta, della República di Genova, de Uberto Foglietta, hizo un registro de los ciudadanos famosos de Génova. Tanto la primera edición, publicada en Roma en 1559, como la segunda, editada en Milán en 1575, no señalan el nombre de Cristoforo Colombo, ni de Cristóvam Colom, ni de Cristóbal Colón, en la lista de notables de la ciudad, aunque mencionen a otros marinos genoveses mucho menos importantes, como Biagio D’Assereto, Lazaro Doria, Simone Vignoso y Ludovico di Riparolo. El historiador genovés Federico Federici, que vivió en el siglo XVII, también ignoró por completo al descubridor de América, y lo mismo ocurrió con Gianbattista Richeri, otro historiador genovés del siglo siguiente. Richeri publicó en 1724 el Foliatum Notariorum Genuensium, cuyo original se conserva en la Biblioteca Comunale Berio de Génova. Pues esta obra registra dieciocho apellidos Colombo en la ciudad entre 1299 y 1502 y ninguno de ellos se llamaba Domenico ni Cristoforo. Sin duda, ambos existieron, como prueban las actas notariales de la Raccolta, pero, por lo visto, los historiadores de Génova los consideraban poco importantes. Tan poco importantes que, en la lista de los alumnos de los colegios de Génova de aquel tiempo, listas que aún hoy existen, no consta el nombre de Cristoforo, a pesar de que el gran navegante sabía latín, leía autores clásicos, dominaba las matemáticas y conocía la cosmografía. Si no fue a los colegios de Génova, ¿a qué colegios fue? Finalmente, con ocasión del célebre «pleyto sucessorio», el proceso jurídico iniciado en 1578 para determinar al legítimo sucesor del Almirante después de la muerte de su bisnieto, aparecieron en España innúmeros candidatos de toda la Liguria y todos ellos afirmaban ser familiares de Cristoforo Colombo. —Fijó los ojos en Moliarti—. ¿Sabe cuántos de esos candidatos eran oriundos de Génova?
El estadounidense meneó la cabeza.
—No.
Tomás unió el pulgar con el índice, dibujando un cero con los dedos.
—Cero, Nelson. —Dejó que la respuesta flotara en el aire, como la intensa reverberación del eco de un gong—. Ni uno. Ni uno solo de esos candidatos era de Génova. —Hizo una pausa más para acentuar el efecto dramático de esta revelación—. Hasta que, en el siglo XIX, los documentos comenzaron a aparecer por todas partes. Hay que entender, sin embargo, que la investigación histórica en este periodo se mezcló peligrosamente con los intereses políticos. Los italianos se encontraban en pleno proceso de unificación y afirmación nacional, liderado por el ligur Giuseppe Garibaldi. Aparecieron en ese momento las primeras tesis de que el descubridor de América, al fin y al cabo, podría no ser italiano, y eso se reveló inaceptable para el nuevo Estado. El Colombo genovés se presentaba como un símbolo de unión interna y de orgullo para los millones de italianos que se congregaban en el país recién creado, además de los muchos que empezaban a emigrar a Estados Unidos, a Brasil y a Argentina. El debate se volvió chovinista. Y en este contexto político y social la tesis genovesa se vio, de repente, sumida en una enorme confusión. Por un lado, logró reunir muchos documentos que probaban que existía realmente en la ciudad un Cristoforo, un Domenico, un Bartolomeo y un Jacobo, pero no tenía cómo demostrar, de forma inequívoca, que había una relación entre esas personas y el descubridor de América. Más aún, tal relación parecía absurda, considerando que el Colombo genovés era un tejedor inculto y el Colom ibérico un almirante versado en cosmografía, náutica y letras. Tomando en cuenta lo que estaba en juego, especialmente en el plano político y en el clima de afirmación nacional italiana, eso era inaceptable. El Documento Assereto es el que, providencialmente, vino a traer la prueba que tanto hacía falta. Y el hecho de que ese documento apareciera justamente cuando era más necesario constituye, sin duda, un fenómeno sospechoso. Y más sospechoso todavía si se piensa que el coronel Assereto, después de exhibir la prueba tan anhelada, fue condecorado por el Estado italiano por los elevados servicios prestados a la nación, y ascendido a general.
—Tom, todo eso puede ser verdadero, pero, discúlpeme una vez más, es especulativo. ¿Existe algún elemento que conste en el acta notarial descubierta por Assereto que pueda considerarse sospechoso?
—Existe, sí.
Los dos hombres se miraron durante un largo instante.
—¿Cuál? —preguntó Moliarti por fin, tragando saliva.
—La fecha de nacimiento de Colón.
—¿Qué tiene esa fecha de extraño?
—Tiene dos anomalías. La primera, una vez más, está relacionada con el timing del descubrimiento del Documento Assereto. En 1900, se celebró un congreso de americanistas, en el que quedó establecido que Colón había nacido en 1451. Era una mera suposición, basada únicamente en un acta notarial de 1470, en la cual aparece escrito… —Consultó la copia del acta, que obtuvo en Génova—: «Cristoforo Colombo, figlio di Domenico, maggiori di diciannove anni». —Tomás hizo unos cálculos en la libreta de notas—. Si quitamos diecinueve a 1470, da 1451. Por tanto, los congresistas, apoyados únicamente en este documento notarial y sin ninguna prueba de que Cristoforo Colombo fuese Colom, determinaron que ése fue el año de nacimiento del descubridor de América. Veamos, pues, lo que observó el historiador portugués Armando Cortesão a propósito del Documento Assereto. —Sacó un libro voluminoso de la cartera, titulado Cartografía e cartógrafos portugueses dos sáculos XV e XVI, localizó la página que buscaba y leyó unas líneas previamente subrayadas a lápiz—. «Es extraordinario que hubiese, coincidiendo tan bien con el testamento de Colombo y otros documentos conocidos y confirmando con tanta precisión la edad, por suposición, basada en el congreso de los americanistas, en 1900, un documento tan importante en los procuradísimos archivos de Génova, explorados por centenares de ávidos investigadores en lo tocante al periodo colombino, para colmo entre papeles notariales, sin que hasta entonces nadie reparara en él y en tan importante declaración. ¡Desastrosa coincidencia! En 1900, el congreso fija el año de 1541 como fecha de nacimiento de Colón y luego, en 1904, aparece un documento de 1479, donde él mismo dice tener 27 años y todo lo demás coincide con otros datos que muchos consideraban poco seguros, tal como la estancia en Portugal en 1478»; coincidencia tan extraña que llevó al famoso historiador portugués a observar, siempre a propósito del Documento Assereto, que «la industria de falsificación de documentos “antiguos” alcanzó tal perfección que en ese capítulo nada nos sorprende». —Tomás miró a su interlocutor—. Del timing, estimado Nelson, ya hemos hablado. —Acomodó el volumen de Armando Cortesão en la cartera—. Vamos ahora a la fecha en sí. El Documento Assereto confirma, con admirable celeridad y solicitud, la fecha casi arbitrariamente establecida cuatro años antes por el congreso de americanistas. Pero la afirmación de que 1451 fue el año en que Cristóbal Colón nació es contradicha por un testimonio de peso. —Tomás se quedó un instante mirando a Moliarti, con expresión de desafío—. ¿Se imagina quién fue el que cuestionó la fecha proporcionada por el Documento Assereto?
—No tengo la menor idea.
—El propio Cristóbal Colón. Sabemos hoy que el descubridor de América, como en tantas otras cosas, tuvo el enorme cuidado de ocultar su fecha de nacimiento. Su hijo Hernando reveló solamente que su padre comenzó la vida de marinero a los catorce años. No obstante, en cuanto a la edad, el propio navegante mantuvo silencio, pero se descuidó en dos ocasiones. —Consultó sus notas—. En el diario de a bordo de su primer viaje registró, el 21 de diciembre de 1492, que «yo he andando veinte y tres años en la mar, sin salir della tiempo que se haya de contar». A partir de esta afirmación, basta con hacer las cuentas. —Cogió el bolígrafo y escribió unos números en una hoja limpia de la libreta—. Si sumamos veintitrés años en el mar y ocho en Castilla, los correspondientes al «tiempo que se haya de contar» en que estuvo esperando autorización para emprender la navegación, y catorce de infancia hasta comenzar la vida de marinero, obtenemos cuarenta y cinco años. —Escribió «23 + 8 + 14 = 45»—. Quiere decir que Colón tenía cuarenta y cinco años cuando, en 1492, descubrió América. Si le quitamos ahora cuarenta y cinco a 1492, el resultado es 1447. —En el papel, la cuenta indicaba «1492 - 45 = 1447»—: Ese es el año en que nació el gran navegante. —Volvió a los apuntes—. Más tarde, en una carta fechada en 1501 y transcrita por su hijo Hernando, Colón comunicó a los Reyes Católicos que «ya pasan de quarenta años que yo voy en este uso» de la navegación. —Tomás regresó a la hoja limpia, donde había hecho la cuenta anterior—. Si sumamos cuarenta a los catorce de la infancia, da cincuenta y cuatro. —Escribió «40 + 14 = 54»—. Por tanto, escribió esa carta de 1501 cuando tenía cincuenta y cuatro años de edad. Si le quitamos cincuenta y cuatro a 1501, da 1447. —La resta indicaba ahora «1501 - 54 = 1447»—. En definitiva, Colón dio a entender, en estas dos referencias, que había nacido en 1447, cuatro años antes de 1451, el año que el Documento Assereto le atribuye como fecha de nacimiento. —Dio unos golpes con el índice en las dos cuentas que acababa de hacer—. Esta, estimado Nelson, es una inaceptable incongruencia del Documento Assereto y hiere de muerte su credibilidad. Además, esa acta notarial, en rigor, no es más que una minuta —en folios sin la firma del declarante y del notario y sin mencionar la paternidad de Cristoforo, lo que es anormal en ese tipo de documentos de la época.
Moliarti suspiró pesadamente. Se recostó en la silla y se quedó mirando la muralla frente a la terraza, además de la ciudad, con la Praça da Figueira y su estatua ecuestre bien visible más abajo y la mancha verde de Monsanto rasgando el horizonte sobre el caserío. El camarero se acercó, dejó un platito con la cuenta sobre la mesa y, cuando se alejó, una pareja de ruiseñores se puso a picotear los restos de pan que había en el camino paralelo al muro, desparramados por el soplo del viento; los pajaritos volaron después hacia las ramas casi desnudas de un viejo olivo y se quedaron allí, trinando a dúo, improvisando una nerviosa melodía a merced de la brisa.
—Dígame una cosa, Tom —murmuró el estadounidense, rompiendo el silencio que se había instalado momentáneamente entre ellos—. En su opinión, ¿Colón no era genovés?
El historiador cogió un palillo y comenzó a jugar con él, pasándolo entre los dedos, de un lado para el otro, remolineando y girando, como si el palillo fuese un minúsculo acróbata.
—Me parece claro que, en opinión del profesor Toscano, no era genovés.
—Eso ya lo he entendido —dijo Moliarti y apuntó con el índice a Tomás—. Pero me gustaría saber cuál es su opinión.
El portugués sonrió.
—Quiere saber mi opinión, ¿eh? —Se rio suavemente—. Bien, yo creo que no es posible afirmar, con toda certidumbre, que Colón no fuese genovés. Existen demasiados testimonios en ese sentido: Anghiera, Trevisano, Gallo, Giustiniani, Oviedo, De las Casas, Ruy de Pina, Hernando Colón y el propio Cristóbal Colón. Es cierto que algunos de estos nombres se limitan a citarse unos a otros y no porque se diga mil veces una mentira se convierte en verdad. Es cierto también que los documentos donde todas estas fuentes se mencionan no ofrecen plena confianza, por los motivos que ya he indicado en abundancia. Pero es un hecho que todos apuntan en el mismo sentido, por lo que debemos ser cautelosos. Yo diría que el origen genovés de Colón sigue siendo una referencia, pero hay que tener en cuenta el hecho de que existen innúmeros y poderosos indicios que contradicen esa hipótesis. En honor a la verdad, y como le he explicado hace poco, es imposible entender la vida de Cristóbal Colón si aceptamos como buenos todos los relatos y documentos que nos han llegado, dado que son contradictorios. Para que unos sean verdaderos, otros tendrán que ser forzosamente falsos. No hay ninguna posibilidad de que todos sean verdaderos. —Alzó dos dedos—. Y aquí tenemos por delante dos caminos. Uno: consideramos verdaderos los documentos y relatos genoveses, a pesar de sus incongruencias, y afirmamos que Colón era genovés. El otro: validamos las innumerables objeciones que contradicen esa tesis, y decimos que no era genovés. —Alzó un dedo más—. Aun así, queda todavía una tercera hipótesis, tal vez la más plausible: la que permite un compromiso entre las dos primeras versiones, pero nos obliga a dar un salto en nuestro razonamiento, esta tercera posibilidad es que las pruebas e indicios de ambos lados sean de una manera general verdaderos, aunque ambos contengan ciertas falsedades e imprecisiones.
—Me gusta esa opción.
—Le gusta, estimado amigo, porque aún no se ha dado cuenta de las consecuencias de tal hipótesis —dijo Tomás esbozando una sonrisa.
—¿Consecuencias?
—Sí, Nelson. —Volvió a mostrar los dos dedos—. Lo que esta tercera hipótesis implica es que estaríamos frente a dos Colón. —Hizo una pausa para dejar asentar la idea—. Dos. —Cruzó el primer dedo—. Uno, Cristoforo Colombo, genovés, sin instrucción y tejedor de seda, tal vez nacido en 1451. —Cruzó el segundo dedo—. El otro, Cristóváo Colom o Cristóbal Colón, de nacionalidad incierta, perito en cosmografía y ciencias náuticas, versado en latín, almirante y descubridor de América, nacido en 1447.
Moliarti, extrañado, miró a Tomás.
—Eso no puede ser.
—Y, no obstante, estimado Nelson, es una hipótesis que debe considerarse. Observe que esta tercera posibilidad también tiene sus puntos débiles, especialmente el hecho de que hay personas que conocieron al descubridor de América y que, confiando en documentos que no son, sin embargo, fiables al cien por cien, lo presentaron como oriundo de Génova. Para que esta hipótesis sea verdadera es necesario, pues, aceptar que esas informaciones son falsas. Pero el hecho es que, en medio de toda esta barahúnda, algo tiene que ser falso, ¿no? No todo puede ser verdadero, ya que, como he dicho hace un momento, las informaciones se contradicen unas con otras.
—¿Le parece eso probable?
—La idea de que hubo dos Colón, o un Colom y un Colombo, es una posibilidad que debe tenerse en cuenta, sin duda. Fíjese, no obstante, en que la mayor fragilidad de los argumentos antigenoveses es su incapacidad de presentar documentos que permitan identificar el origen del Cristóbal Colón que descubrió América. Ése es un problema que, con todas sus contradicciones y fallos, y probablemente falsificaciones, no tiene la tesis genovesa, y por ello sigue sirviendo de referencia. Mientras no surja un documento fiable que atribuya otra identidad al Almirante, la versión del tejedor de seda, aunque parezca disparatada, es la única que existe y con ella tendremos que contar.
—Estoy seguro de que ésa es la verdadera —comentó Moliarti.
—Usted es un hombre de fe —observó Tomás con una sonrisa—. Si después de todo lo que le he dicho, aún cree que la tesis genovesa no tiene graves puntos flacos…, bueno, estimado amigo, su caso ya no pertenece a la esfera de la razón, sino a la de la pura creencia.
—Puede ser —admitió el estadounidense—. Hay, no obstante, algo que me deja intrigado. ¿No le parece extraño que el profesor Toscano crea que la hipótesis genovesa es falsa sin disponer de datos nuevos?
—Es extraño, sí.
—A fin de cuentas, y como usted ha dicho hace un momento, si prácticamente abandonó la investigación sobre el descubrimiento de Brasil y se situó en esta pista es porque debe de haber encontrado algo.
—Sí, es posible.
El hombre de la fundación entrecerró los ojos, estudiando al portugués como si quisiese analizar la sinceridad de la respuesta a su siguiente pregunta.
—¿Usted está seguro de haber despejado toda la investigación que él realizó?
Tomás evitó cruzar la mirada con la de su interlocutor.
—Pues… justamente, Nelson —titubeó—. Yo…, yo aún no he logrado descifrar el acertijo del profesor.
Moliarti sonrió.
—Ya me parecía. ¿Qué le falta?
—Me falta responder a esta pregunta.
Sacó un pequeño papel arrugado de la billetera y se lo mostró.
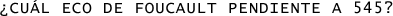
Moliarti se puso las gafas y se inclinó sobre el papel.
—«¿Cuál Eco de Foucault pendiente a 545?». ¡Vaya por Dios! No entiendo nada. —Miró a Tomás—. ¿Qué quiere decir eso?
El portugués sacó de la cartera la novela con el título El péndulo de Foucault visible en la cubierta.
—Aparentemente, el profesor Toscano se estaba refiriendo a este libro de Umberto Eco.
Moliarti cogió el volumen, lo analizó y después volvió a mirar el papel con la extraña pregunta.
—¡Caramba! —exclamó—. La solución es sencilla, hombre. Sólo tiene que consultar la página 545.
Tomás se rio.
—¿Y usted cree que no lo he hecho ya?
—¿Ah, sí? ¿Entonces?
El historiador cogió la novela, abrió la página 545 y se la mostró al estadounidense.
—Es una escena que transcurre en un cementerio. Describe un entierro de partisanos durante la ocupación alemana, a finales de la segunda guerra mundial. La he leído y releído un montón de veces en busca de alguna pista que respondiese a la pregunta del acertijo. No he encontrado nada.
—Déjeme ver —pidió Moliarti, extendiendo la mano. Cogió el libro, volvió a ponerse las gafas y leyó la página 545 con mucha atención. Tardó más de dos minutos, tiempo que Tomás aprovechó para contemplar el escenario tranquilo que los rodeaba dentro de las murallas del castillo—. Realmente…, pues…, no sugiere nada —dijo por fin el hombre de la fundación.
—Me he roto la cabeza con esa página y no sé qué pensar.
—Sí —murmuró Moliarti, analizando ahora la cubierta. Volvió a las primeras páginas y observó el diagrama con el Árbol de la Vida, discriminando las diez sephirot hebraicas, antes del comienzo del texto. Leyó el primer epígrafe y vaciló. Apoyó su mano en el brazo de Tomás—. Tom, ¿usted ha visto esta cita?
—¿Cuál?
—Esta, mire. —Moliarti empezó a leer en voz alta—: «Ha sido sólo para vosotros, hijos de la doctrina y de la sapiencia, para quienes hemos escrito esta obra. Examinad el libro, internaos en la intención que hemos dispersado y dispuesto en varios lugares; lo que ocultamos en un lugar lo manifestamos en otro, para que pueda ser comprendido por vuestra inteligencia». Es una cita de De occulta philosophia, de Heinrich von Nettesheim. —Miró al portugués—. ¿Usted cree que ésa es una pista?
—Claro. —Cogió el libro y estudió el epígrafe—. «Lo que ocultamos en un lugar lo manifestamos en otro». Realmente parece contener una insinuación. Déjeme que lo analice mejor. —Hojeó con cuidado la novela. Después del epígrafe venía una página en blanco que sólo mostraba el dígito «1» y la palabra «Keter»—. Keter.
—¿Qué es?
—La primera sephirah.
—¿Qué es una sephirah?
—Se dice sephirah, en singular, y sephirot, en plural. Son elementos propios de la cábala judaica. —Avanzó y contempló la primera página del texto. Tenía un segundo epígrafe, esta vez escrito en hebreo, con un nuevo dígito «1», más pequeño, señalado a la izquierda. Leyó la primera frase de la novela en voz baja—. «Fue entonces cuando vi el Péndulo». Hojeó el libro; seis páginas más adelante, venía un segundo subcapítulo con nuevo epígrafe, esta vez una cita de Francis Bacon, y el guarismo «2», en pequeño, a la izquierda. Ocho páginas más y nueva página en blanco, sólo con el dígito «2» y la palabra Hokmah, que identificó como la segunda sephirah. Saltó al final del volumen y buscó el índice. Allí estaban las diez sephirot, cada una con varios subcapítulos, a veces unos pocos, otras unos cuantos. Las sephirot con más subcapítulos eran la 5, Geburah, y la 6, Tipheret. Recorrió los subcapítulos de la 5. Iban del 34 al 63. Su atención se apartó por un momento del libro y se centró en el papelito arrugado con la inquietante pregunta:
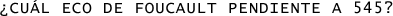
Volvió a estudiar los subcapítulos de Geburah, la sephirah 5, yendo de aquella lista de números al papel con el acertijo. De repente, lo que antes no era más que un simple puntito de luz, rodeado por las tinieblas de la ignorancia, se transformó en una claridad deslumbrante, como un sol que todo lo ilumina.
—¡Dios mío! —exclamó casi saltando de la silla.
—¿Qué? ¿Qué?
—¡Dios mío, Dios mío!
—¿Qué, Tom? ¿Qué ocurre?
Tomás le mostró el índice a Moliarti.
—¿Lo ve?
—¿Qué?
El dedo señalaba el guarismo 5, con Geburah delante.
—Esto.
—Sí, es un cinco. ¿Y?
—¿Cuál es el primer guarismo de la pregunta de Toscano?
—¿El 545?
—Sí. ¿Cuál es el primero de esos guarismos?
—Pues el cinco, claro. ¿Y?
—¿Y cuáles son los otros dos guarismos de la pregunta de Toscano?
—¿En el 545?
—Sí, hombre —se impacientó—. ¿Cuáles son los otros dos guarismos?
—Son el cuatro y el cinco.
—Cuatro y cinco, ¿no? ¿Hay aquí, en el capítulo 5, algún subcapítulo 45?
Moliarti miró el índice.
—Sí, lo hay.
—Por tanto, como ve, en el capítulo 5, titulado Geburah, hay un subcapítulo 45. ¿Es cierto?
—Es cierto.
—Entonces lo que Toscano estaba diciendo no era 545, sino 5:45. Capítulo 5, subcapítulo 45. ¿Entiende?
Moliarti abrió la boca.
—He entendido.
—Ahora mire —pidió de nuevo Tomás, volviendo a extenderle el índice—. ¿Cuál es el título del subcapítulo 45?
El estadounidense localizó la línea y leyó.
—«De aquí se deriva una pregunta extraordinaria».
—¿Se da cuenta? —Tomás se rio—. «De aquí se deriva una pregunta extraordinaria». ¿Y cuál será? —Mostró una vez más la hojita arrugada—. «¿Cuál Eco de Foucault pendiente a 545?». —Alzó la ceja derecha—. Esta es la pregunta extraordinaria.
—¡Fíjese! —exclamó Moliarti—. ¡Lo hemos descubierto! —Se inclinó una vez más para ver el índice—. ¿En qué página está ese subcapítulo?
Consultaron el índice e identificaron la página del subcapítulo 45.
—Es la página 236.
El estadounidense, entusiasmado, se rio.
—Es lo que decía en el epígrafe, ¿recuerda? —comentó—. «Lo que ocultamos en un lugar lo manifestamos en otro». —Sus ojos parpadearon, como dominados por un tic nervioso—. Es decir, lo ocultado en la página 545 se manifiesta en la 236.
Tomás hojeó el libro, agitado y exaltado, y, como en un tropel, buscó la página 236. La encontró en un instante e inmovilizó el volumen, analizando el texto con cuidado. En el extremo, a la izquierda, estaban visibles los guarismos «45» en letra pequeña, y a la derecha un epígrafe de Peter Kolosimo, extraído de Tierra sin tiempo.
—«De aquí se deriva una pregunta extraordinaria.» —leyó Tomás—. «¿Los egipcios ya conocían la electricidad?». —¿Qué quiere decir eso?
—No lo sé.
Tomás recorrió la página con ansiedad. Parecía un texto místico, con abundantes referencias a los míticos continentes perdidos de la Atlántida y de Mu, además de la legendaria isla de Avalon y el complejo maya de Chichen Itzá, poblados por los celtas, por los nibelungos y por las civilizaciones desaparecidas del Cáucaso y del Indo. Pero fue al leer el último párrafo cuando el corazón de Tomás se aceleró y sus ojos se desorbitaron hasta el punto de ponerse vidriosos.
—¡Dios mío! —murmuró llevándose la mano a la boca.
—¿Qué? ¿Qué?
Le extendió el libro a Moliarti y le señaló el último párrafo de la página.
—Mire lo que Umberto Eco escribió aquí —dijo Tomás. El estadounidense se acomodó las gafas y leyó las frases indicadas.
Sólo un texto curioso sobre Cristóbal Colón: analiza su firma y descubre en ella incluso una referencia a las pirámides. Su intención era reconstruir el Templo de Jerusalén, dado que era gran maestre de los templarios en el exilio. Como era notoriamente un judío portugués y, por tanto, especialista en la cábala, con evocaciones talismánicas calmó las tempestades y dominó el escorbuto.
—Fuck! —concluyó Moliarti.