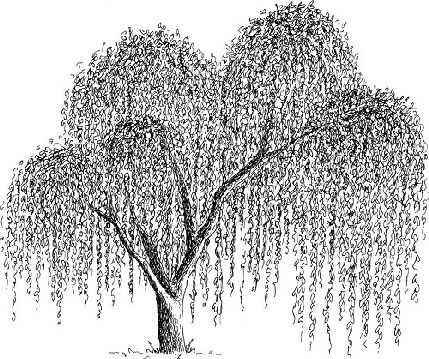
El sauce verde
Tomodata, el joven samurai, debía fidelidad al Señor de Noto. Era soldado, noble y poeta. Tenía la voz dulce y hermoso el rostro, maneras nobles y modales de triunfador. Era un gran bailarín y destacaba en todos los deportes masculinos. Era rico, generoso y amable. Querido por pobres y ricos.
Su daimyo, el Señor de Noto, requería de un hombre al que se le pudiese encomendar una misión de confianza. Eligió a Tomodata y lo llamó a su presencia.
—¿Eres leal? —preguntó el daimyo.
—Mi Señor, tú lo sabes —contestó Tomodata.
—¿Me amas, entonces? —preguntó el daimyo.
—Si, mi buen señor —dijo Tomodata, arrodillándose ante él.
—Entonces, lleva mi mensaje —le dijo el daimyo—. Cabalga y no escatimes en caballos. Cabalga firme y no temas ni a las montañas ni al país enemigo. No te arredres ante la tormenta ni ante nada. Entrega tu vida; pero no traiciones mi confianza. Sobre todo, no mires a ninguna doncella a los ojos. Cabalga, y tráeme noticias pronto.
Así habló el Señor de Noto.
Tomodata montó su caballo y marchó ante su petición. Obediente a su señor, no escatimó su buena montura. Cabalgó firme, y no se dejó amedrentar por lo escarpados pasos de montaña, ni por el país enemigo. Llevaba tres días de recorrido cuando estalló la tormenta de otoño, pues transcurría el noveno mes. La lluvia caía como un torrente. Tomodata agachó la cabeza y continuó. El viento ululaba entre las ramas de los pinos. Se desató un tifón. El pobre caballo temblaba y casi no podía mantener el paso, pero Tomodata le habló y alentó a seguir. Estrechó fuertemente su capa contra su cuerpo para evitar que volase con el viento, y así continuó la marcha.
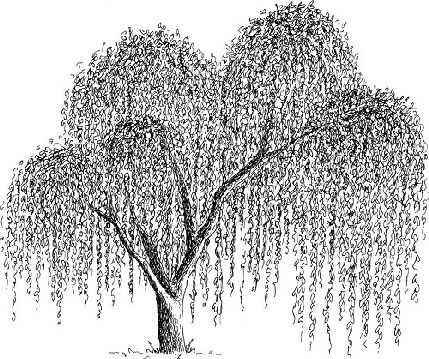
La fiera tormenta se llevó los mojones de los lindes del camino, y golpeaba al samurai hasta que estuvo tan agotado que casi se desmaya. El día era oscuro como el crepúsculo, y el crepúsculo oscuro como la noche, y cuando la noche caía era oscura como la noche de Yomi, en la cual las almas en pena deambulan y sollozan. En este punto, Tomodata se hallaba perdido en un lugar solitario y salvaje, donde, al parecer, no habitaba ningún ser viviente. El caballo no podía ya llevarlo en su lomo, y se puso a caminar sin rumbo entre pantanos y ciénagas, a través de caminos de espinos y pedregales, hasta que cayó en una honda desesperación.
«¿Es que debo morir en esta soledad salvaje —clamó— y dejar de cumplir la promesa hecha al señor de Noto?».
En ese momento los vientos soplaron y despejaron las nubes del cielo, dejando brillar la luna, y ante la súbita irrupción de luz, Tomodata pudo ver una pequeña colina a su derecha. En la cima había una modesta cabaña con techumbre de paja, ante la cual crecían tres sauces llorones.
«¡Los dioses sean loados!», murmuró Tomodata, y subió con presteza a la cima de la colina. De las rendijas de la puerta de la cabaña salía luz, y un hilo de humo por un agujero del techo. Los tres sauces llorones se mecían y extendían sus verdes ramas al compás del viento. Tomodata ató las riendas de su caballo en el tronco de uno de ellos, y pidió entrar en el tan anhelado refugio.
Una anciana pobre, pero cuidadosamente vestida, abrió la puerta de la cabaña.
—¿Quién se atreve a cabalgar en semejante noche? —preguntó—, ¿y qué busca aquí?
—Soy un viajero cansado y perdido en este solitario páramo. Mi nombre es Tomodata. Soy un samurai al servicio del Señor de Noto y llevo sus órdenes. Muéstreme su hospitalidad, por amor de los dioses. Busco refugio y comida para mí y mi caballo.
Mientras el joven hablaba, el agua chorreaba de sus vestiduras. Se tambaleó ligeramente y alargó la mano para apoyarse en el dintel de la puerta.
—¡Entre usted, joven señor! —exclamó la anciana conmovida—. Acérquese al fuego. Sea usted bienvenido. No tenemos más que unas humildes viandas que ofrecerle, pero las ofrecemos de corazón. Con respecto a su caballo, ya veo que se lo ha dejado a mi hija; está en buenas manos.
Al oír esto Tomodata se volvió bruscamente. Justo detrás de él, en la penumbra, se erguía una joven que llevaba las riendas del caballo alrededor de su brazo. Sus vestidos parecían flotar y su largo cabello ondulaba al viento. El samurai se preguntaba cómo había llegado allí. La anciana le hizo entrar en la cabaña y cerró la puerta. El buen hombre de la casa estaba sentado junto al fuego, y los dos ancianos hicieron todo lo que pudieron por Tomodata. Le proporcionaron ropa seca, lo reconfortaron con vino de arroz caliente, y en seguida le prepararon una buena cena.
La hija de la casa entró en ese momento, y se retiró detrás de una cortina para cepillarse el pelo y ponerse ropas limpias y frescas. Después se adelantó y se dispuso a servirle. Llevaba un vestido de algodón azul tejido a mano. Iba descalza. El pelo lo llevaba suelto, y caía por delante de las suaves mejillas, largo, liso y negro, hasta llegar a la altura de las rodillas. Era esbelta y elegante. Tomodata supuso que tendría unos quince años, y le pareció la muchacha más encantadora que nunca hubiese visto.
Se arrodilló a su lado para servir el vino en su copa. Sostenía la botella de vino con las dos manos e inclinó la cabeza. Tomodata se giró para contemplarla. Cuando hubo terminado de servirle el vino y posó la botella, sus miradas se encontraron y Tomodata la miró a los ojos, porque se había olvidado de la advertencia de su daimyo, el Señor de Noto.
—Muchacha —dijo—, ¿cómo te llamas?
Ella contestó:
—Me llaman Sauce Verde.
—El nombre más bonito del mundo —dijo, y volvió a mirarle a los ojos. Y porque la miró tan largamente, ella enrojeció desde la barbilla hasta la frente, y aunque sonreía, sus ojos se cuajaron de lágrimas.
—¡Ay de mí, la promesa al Señor de Noto!
Entonces Tomodata entonó esta canción:
Muchacha de largos cabellos, ¿sabes que
debo partir al despuntar el alba?
¿Deseas verme lejos?
Cruel muchacha de largos cabellos, dime,
muchacha de largos cabellos, si sabes
que al despuntar el alba debo partir,
¿por qué, oh, por qué enrojeces así?
Y la muchacha, Sauce Verde, contestó:
El alba llegará lo quiera o no;
no me dejes, no te vayas.
Esconderé el sonrojo entre mis mangas.
El alba llegará lo quiera o no;
no me dejes, no te vayas.
Señor, descubriré mi larga manga…
Esa noche la pasó junto al fuego, en silencio, pero con los ojos abiertos, ya que no podía conciliar el sueño aunque estuviese cansado. Estaba enfermo de amor por Sauce Verde. Sin embrago las exigencias de su encomienda lo obligaban por honor a no pensar en ello. Es más, la orden del Señor de Noto pesaba en su corazón, y deseaba mantenerse fiel y leal.
Se levantó con las primeras luces del día. Miró al amable anciano que había sido su anfitrión, y le dejó una bolsa de oro al lado mientras dormía. La muchacha y su madre reposaban tras el biombo.
Tomodata ensilló y puso las riendas a su caballo, y montándolo se alejó entre la niebla de la mañana. La tormenta había pasado y todo se encontraba en calma como si estuviera en el Paraíso. La verde hierba y las hojas, brillaban con el rocío. El cielo estaba despejado y el camino luminoso de flores de otoño; pero Tomodata estaba triste.
Cuando la luz del sol iluminó su arzón, «¡Ah, Sauce Verde, Sauce Verde!», suspiraba; y al mediodía, «Sauce Verde, Sauce Verde»; y «Sauce Verde, Sauce Verde», seguía musitando al anochecer. Esa noche la pasó en un templo abandonado, y era un lugar tan sagrado, que a pesar de todo lo acontecido durmió desde la media noche hasta el amanecer. Se levantó, con la idea de ir a lavarse en el arroyo cercano y refrescarse antes de reemprender el viaje; pero quedó paralizado en el umbral del templo. Allí estaba Sauce Verde, en el suelo. Estilizada y cabizbaja, con la cabellera negra flotando a su alrededor. Alzó una mano y agarró a Tomodata por la manga. «Mi señor, mi señor», exclamó, y rompió en amargos sollozos.
La tomó en sus brazos sin decir una palabra, la sentó delante de él en el caballo, y juntos cabalgaron todo el día. Apenas se dieron cuenta del camino que seguían, ya que no cesaban de mirarse a los ojos. No sentían ni el frió ni el calor. No sentían el sol ni la lluvia; no pensaban en la verdad ni en la mentira; ni en la devoción filial, ni en los mandatos del Señor de Noto, ni en el honor o las promesas hechas. Sólo sabían una cosa. ¡Ah, los caminos del amor!
Por fin llegaron a una ciudad desconocida, en donde se detuvieron. Tomodata llevaba oro y joyas en su bolsa, y así encontraron una casa construida de madera blanca y blancas esteras esparcidas por el suelo. Desde cada habitación podía oírse el rumor de la cascada del jardín, mientras las golondrinas aleteaban entre las celosías. Aquí moraban preocupados tan sólo de aquella cosa. Aquí vivieron tres años colmados de días felices, y para Tomodata y Sauce Verde los años eran como guirnaldas de frescas y dulces flores.
En el otoño del tercer año, acaeció que los dos se internaron en el jardín al crepúsculo, pues querían ver salir la luna llena; y mientras la contemplaban, Sauce Verde comenzó a temblar y estremecerse.
—Querida mía —dijo Tomodata—, tiemblas y te estremeces, y no es de extrañar, tan helado es el viento de la noche. Entra. —Y la rodeó con sus brazos.
Ella profirió un largo y penoso grito, fuerte y pleno de agonía, y al hacerlo, dejó caer la cabeza sobre el pecho de su amado.
—Tomodata —susurró—, lanza una plegaria por mí; me muero.
—No digas eso, ¡mi dulce, dulce amor! Tan sólo estás cansada; estás pálida.
La llevó hasta la orilla del arroyo, donde los iris crecían como espadas y las flores de loto como corazas, y humedeció su rostro con agua. Dijo:
—¿Qué pasa, querida mía? Mírame y vive.
—El árbol —gimió—, el árbol. Han cortado mi árbol. Recuerda, el Sauce Verde.
Y diciendo esto, se escurrió de entre sus brazos hasta sus pies; y él, cayendo al suelo, no encontró más que unos ropajes de seda de vivos colores, dulces y aún tibios, y unas sandalias de paja con lazadas color escarlata.
En los años que siguieron, Tomodata se convirtió en un hombre santo, errante de templo en templo, caminando dolorosamente sobre sus pies descalzos, e hizo grandes méritos.
Un día, a la caída de la noche, se encontró en un páramo solitario. A su derecha se alzaba una pequeña loma, y sobre ella las tristes ruinas de una cabaña con techumbre de paja. La puerta oscilaba entreabierta, los cerrojos rotos y los goznes herrumbrosos. Ante ella se hallaban los muñones de tres viejos sauces que habían sido tronchados hacía ya largo tiempo. Tomodata permaneció durante mucho tiempo inmóvil y en silencio. Después tarareó dulcemente para sí:
Muchacha de largos cabellos, ¿sabes
que al despuntar el alba debo partir?
¿Deseas verme lejos?
Cruel muchacha de largos cabellos, dime,
muchacha de largos cabellos, si sabes
que al despuntar el alba debo partir,
¿por qué, oh, por qué enrojeces así?
«¡Ah, qué tonta canción! Que los dioses me perdonen. Debía haber recitado el Sagrado Sutra de los Muertos», concluyó Tomodata.