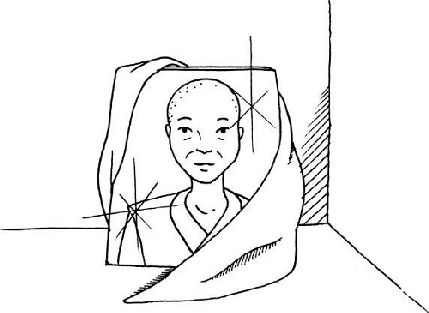
Reflejos
Hace mucho tiempo vivió, a una jornada de viaje de la ciudad de Kioto, un caballero acomodado, pero de maneras sencillas. Su mujer, que descanse en paz, había muerto hacía muchos años, y el buen hombre vivía en calma y tranquilidad con su único hijo. Se mantenían apartados del género femenino, sin querer saber nada de sus zalamerías ni de sus molestas costumbres. En casa tenían honrados sirvientes masculinos, y pasaban de la mañana a la noche sin ver un par siquiera de largas mangas, ni un obi escarlata.
La verdad es que eran tan felices como largo es el día. Algunas veces trabajaban en los arrozales. Otros días salían a pescar. En primavera, marchaban a admirar el cerezo y el ciruelo, y más tarde a contemplar el iris, o la peonía o el loto, según fuera el caso. En esas ocasiones, bebían un poco de saké, se liaban sus tenegui azules y blancos alrededor de la cabeza y eran felices, sin nadie que los importunase. A menudo regresaban a casa a la luz de la linterna. Vestían viejas ropas y eran bastante desordenados en sus comidas.
Pero los placeres de la vida son fugaces —por desgracia— y el padre sintió que los años se le echaban encima.
Una noche, mientras estaba sentado fumando una pipa y se calentaba las manos junto al fuego:
—Muchacho —dijo—, ha llegado la hora de que te cases.
—¡Que los dioses no lo quieran! —exclamó el joven—. Padre, ¿qué te hace decir cosas tan horribles? O ¿es que estás bromeando? Debes estar bromeando —respondió.
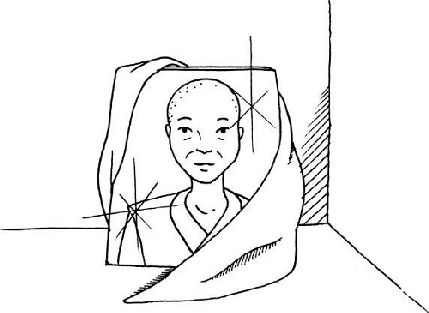
—No estoy bromeando en absoluto —contestó el padre—. Nunca he hablado más en serio, y pronto lo verás.
—Pero, padre, las mujeres me producen un miedo mortal.
—¿Y a mí no? —respondió su padre—. Lo siento por ti, hijo mío.
—Entonces, ¿por qué tengo que casarme? —volvió a preguntar su hijo.
—Las reglas de la naturaleza establecen que no tardaré en morir, y tú necesitarás una esposa que cuide de ti.
Las lágrimas asomaron a los ojos del joven al oír esto, ya que tenía un tierno corazón; pero todo lo que dijo fue: «Puedo cuidar muy bien de mí mismo».
—Es justamente lo que no puedes —respondió su padre.
Y el resultado fue que buscaron una esposa para el muchacho. Era esta joven y bonita como un cuadro. Se llamaba Tassel, simplemente, o Fusa, como se dice en su idioma.
Después que hubieron bebido juntos el «Tres veces Tres» y así convertidos en marido y mujer, se quedaron solos; el muchacho mirando duramente a la joven. Por su vida que no sabía ni qué decirle. Le tomó la punta de la manga y la acarició con su mano. Pero siguió sin decir nada y sintiéndose muy tonto. La chica se puso colorada, luego pálida, colorada otra vez, hasta que estalló en lágrimas.
—Honorable Tassel, no hagas eso, por todos los dioses —dijo el muchacho.
—Supongo que no te gusto —sollozó la joven—. Supongo que piensas que no soy bonita.
—Querida mía —dijo—, eres más bonita que las flores del campo; más bonita que los polluelos de la granja; más bonita que la carpa rosada del estanque. Espero que seas feliz con mi padre y conmigo.
Al oír esto sonrió un poco y se secó las lágrimas de los ojos.
—Ponte otro par de hakama —le dijo—, y dame esos que llevas puestos; tienen un agujero enorme. ¡Me estuve fijando en eso durante toda la ceremonia de bodas!
Bueno, esto no era un mal comienzo, y entre una cosa y la otra, se llevaban bastante bien, aunque, por supuesto, no era como en esos benditos tiempos en los que el joven y su padre no se fijaban en un par de largas mangas ni en un obi de la mañana a la noche.
Con el tiempo y la naturaleza, el viejo padre murió. Se dice que tuvo un buen final, y lo que dejó a su hijo en la caja fuerte lo convirtió en uno de los hombres más ricos de la comarca. Pero esto no sirvió de consuelo para el joven, quien lloró a su padre con todo su corazón. Día y noche reverenciaba su tumba. No dormía ni descansaba, y no prestaba mucha atención a su esposa, la señora Tassel, ni a sus caprichos, ni siquiera a los delicados platos que presentaba ante él. Adelgazó y empalideció, y ella, pobre muchacha, no sabía ya qué hacer con él. Por fin dijo:
—Querido mío, ¿qué te parece si te vas a Kioto una temporada?
—¿Y para qué haría yo eso? —preguntó.
Tenía en la punta de la lengua el contestarle, «Para divertirte», pero sabía que no serviría de nada decirle eso.
—Oh —dijo—, es como una especie de deber. Dicen que todo hombre que ame su país debería ver Kioto; además podrías echar un vistazo a cómo va la moda y contármelo a tu regreso a casa. ¡Mis cosas están penosamente pasadas de moda! Me encantaría saber lo que lleva la gente.
—No tengo fuerzas para ir ahora a Kioto —respondió el joven—, y aunque las tuviera, es la época de plantar el arroz, y no iré; y no se hable más.
Aún así, al cabo de dos días, le pidió a su mujer que sacase sus mejores hakama y haouri, y que preparase su bento para un viaje.
—Estoy pensando en ir a Kioto —le dijo.
—Vaya, estoy sorprendida —comentó la señora Tassel—. ¿Y cómo se te ha ocurrido esa idea, si es que se puede saber?
—He estado pensando que es como una especie de deber —respondió el joven.
—Oh, desde luego —contestó a su vez la señora Tassel, que tenía bastante sentido común. Y a la mañana siguiente temprano, como si tal cosa, despidió a su marido, camino a Kioto, y se volvió a continuar algún trabajo de limpieza en la casa que tenía empezado.
El joven salió a la carretera sintiéndose algo más animado y en poco tiempo llegó a Kioto. Vio cosas de las que maravillarse. Fue a templos y palacios. Contempló castillos y jardines, paseó por bonitas calles de tiendas, observándolo todo con los ojos bien abiertos, y con la boca abierta también, ya que era un alma sencilla.
Un día se encontró ante una tienda abarrotada de espejos de metal que brillaban al sol.
«¡Oh, que lunas de plata tan hermosas!», se dijo a sí mismo, pobre alma sencilla. Y se atrevió a acercarse y coger un espejo en la mano.
Al minuto se puso pálido como el arroz y se dejó caer en una silla a la puerta de la tienda, todavía con el espejo en la mano, y mirándolo.
—Pero, padre, ¿cómo has venido hasta aquí? ¿Entonces, no estás muerto? ¡Los dioses sean loados! Sin embargo hubiera jurado…, pero no importa, ya que estás aquí vivo y coleando. Aún estás un poco pálido, pero ¡qué joven pareces! Mueves los labios, padre, como si estuvieras hablando, y aún así no puedo oírte. ¿Vendrás a casa conmigo, y vivirás con nosotros tal y como era antes? Sonríes, sonríes, eso está bien.
—Buenos espejos, mi querido caballero —dijo el tendero—, los mejores que se pueden hacer, y ese que tiene es uno de los mejores. Ya veo que usted entiende.
El joven se agarró al espejo y se quedó ahí sentado con cara de tonto, sin duda alguna. Temblaba.
—¿Cuánto? —susurró—. ¿Está a la venta? —Temía que le pudiesen arrebatarle a su padre.
—A la venta está, por supuesto, mi noble señor —contestó el tendero—, y el precio es una ganga; tan sólo dos bu. Estoy prácticamente regalándoselo, como comprenderá.
—¡Dos bu, tan sólo dos bu! ¡Que los dioses sean loados por su misericordia! —gritó el feliz joven. Sonrió de oreja a oreja, y en un abrir y cerrar de ojos, sacó la bolsa de su cinto, y el dinero de la bolsa.
Y ahora era el tendero quien deseaba haberle pedido tres, o incluso cinco bu. Aún así puso buena cara y colocó el espejo en una bonita caja blanca atada con unos cordones verdes.
—Padre —dijo el joven, una vez lo tuvo consigo—, antes de regresar a casa debo comprar alguna baratija para la muchacha que está allí, ya sabes, mi esposa.
Y, por su vida, que no supo por qué, pero al llegar a casa, el joven no dijo una palabra a la señora Tassel de que había comprado a su padre por dos bu en una tienda de Kioto. Ahí es donde se equivocó, tal y como veremos.
Ella se quedó encantada con sus horquillas de coral para el pelo, y su nuevo y bonito obi traído de Kioto.
—Estoy contenta de verlo tan bien y tan alegre —se dijo a sí misma—. Aunque debo reconocer que se ha recobrado muy rápido de su tristeza, a decir verdad. Los hombres son como niños.
Su esposo, sacó a hurtadillas un trozo de seda verde del cofre secreto de ella, y lo extendió sobre la alacena del toko no ma. Allí colocó el espejo dentro de su caja de madera blanca.
Cada mañana temprano y tarde cada noche, iba a la alacena del toko no ma y hablaba con su padre. Muchas charlas alegres y muchas risas compartían, y el joven se sentía el más feliz de la comarca, pues era un alma sencilla.
Pero la señora Tassel tenía buen ojo y oído fino, y no tardó en darse cuenta de las nuevas costumbres de su esposo.
—¿Para qué irá tan a menudo al toko no ma —se preguntaba— y qué tendrá allí? Me gustaría saberlo.
Como no era de las que gustaban mucho de sufrir en silencio, pronto preguntó a su esposo por lo mismo.
Le contó la verdad, el pobre hombre.
—Y ahora tengo a mi querido padre en casa otra vez, y soy tan feliz como largo es el día —le contestó.
—Humm… —respondió ella.
—Y no me digas que dos bu no fue barato —replicó—, ¿no es todo un poco extraño?
—Sí, barato sí, y algo extraño; y ¿por qué, si se puede saber, no me has dicho nada de esto en primer lugar? —le preguntó
El joven se puso colorado.
—La verdad, es que no sé qué decirte. Lo siento pero no sé por qué.
Y dicho esto salió a trabajar.
Nada más darse la vuelta, la señora Tassel salió disparada como el viento hacia el toko no ma y abrió las puertas con un chirrido.
—¡Mi seda verde para el forro de las mangas de mi vestido! —exclamó al punto—. Pero no veo a ningún querido padre aquí, tan sólo una caja de madera blanca. ¿Qué es lo que guardará dentro?
Abrió la caja al instante.
—¡Qué cosa plana y brillante más extraña! —se dijo, y tomando el espejo, lo miró.
Al principio no dijo nada, pero luego sintió que lágrimas de rabia y celos se agolpaban en sus ojos, y sintió que la cara se le encendía de rubor.
—¡Una mujer! —exclamó—, ¡una mujer! ¡Así que ese era su secreto! Esconde una mujer en la alacena. Una mujer, muy joven y muy hermosa. No, nada hermosa, pero ella se lo cree. Una bailarina de Kioto, seguro; y además con mal genio; tiene la cara encendida; y ¡oh!, encima frunce el ceño, la muy cascarrabias. ¡Ah! ¿Quién lo hubiera pensado de él? ¡Ah!, es una mujer horrible y yo…, yo he cocinado su daikon y remendado sus hakama mil veces. ¡Oh!, ¡oh!, ¡oh!
Tiró el espejo dentro de su caja y cerró de un portazo la alacena. Ella misma se tiró sobre la alfombra y lloró y sollozó como si se le fuera a partir el corazón.
Llegó su esposo.
—Se me ha roto el cordón de la sandalia y he venido para… Pero ¿qué demonios? —Y al punto se arrodilló al lado de la señora Tassel intentando consolarla y levantarle la cara del suelo donde estaba.
—Pero ¿qué pasa, querida mía? —le preguntó.
—¡Sí, querida mía! —le contestó con fiereza entre sollozos—; quiero irme a mi casa —lloró.
—Pero, mi vida, si estás en casa, y con tu marido.
—Pues ¡bonito marido! —dijo—, ¡y bonitas idas a ver a la mujer de la alacena! Una odiosa, horrorosa mujer que se cree que es guapa; y que encima se ha quedado con mis forros de manga verdes.
—Pero ¿qué mujer y qué forros de manga verdes? ¡Seguro que no escatimarías a mi pobre anciano padre un trozo de paño verde para su cama! Vamos, querida, te compraré veinte forros de manga.
Al oír esto, saltó en pie, y bailoteó con furia.
—¡Anciano padre!, ¡anciano padre! —chilló—. ¿Es que te crees que soy tonta o una chiquilla? He visto a la mujer con mis propios ojos.
El pobre hombre no sabía ni por dónde andaba.
—¿Es posible que mi padre ya no esté? —se preguntó, y fue a coger el espejo del toko no ma.
—Todo va bien; ahí sigue el anciano padre de siempre que compré por dos bu. Pareces preocupado, padre; vamos, sonríe como yo. Eso es, así está mejor.
La señora Tassel vino echa una furia y le arrancó el espejo de las manos. Le echó un vistazo y lo lanzó al otro lado de la habitación. Sonó tan fuerte al estrellarse contra la pared, que los criados y vecinos se acercaron para ver qué pasaba.
—Es mi padre —repetía el joven—, lo compré en Kioto por dos bu.
—Esconde en el armario a una mujer que me ha robado mis forros de manga verdes —sollozaba la esposa.
Tras esto, se armó un gran revuelo. Algunos vecinos se pusieron de parte del joven y otros de parte de la mujer, entre ruidosas conversaciones y charloteos, pero nadie le daba solución al caso, y nadie quería mirar en el espejo porque decían que estaba embrujado.
Podrían haber seguido así hasta el día del juicio final, cuando alguien sugirió:
—Preguntémosle a la Dama Abadesa, que es una sabia mujer. —Y allá se fueron todos a hacer lo que debían haber hecho antes.
La Dama Abadesa era una mujer pía, la rectora de un convento de santas madres. Era la mejor en sus oraciones, meditaciones, y mortificación de la carne, y la más lista, aun así, en asuntos terrenales y humanos. Le llevaron el espejo y lo sostuvo en sus manos mirándolo durante largo rato. Por fin habló:
—Esta pobre mujer —dijo acariciando el espejo—, porque está claro como la luz del día que se trata de una mujer; esta pobre mujer está tan atribulada por las molestias que ha causado en ese hogar, que ha tomado su votos, se ha afeitado la cabeza, y convertido en una santa madre monja. Así que aquí está en el lugar correcto. La guardaré, e instruiré en sus rezos y meditaciones. Volved a casa, hijos míos; perdonad y olvidad, sed amigos.
Todo el mundo dijo:
—La Dama Abadesa es una mujer sabia.
Ella guardó el espejo como un tesoro.
La señora Tassel y su esposo regresaron a casa cogidos de la mano.
—Ves como al final yo tenía razón —dijo ella.
—Sí, sí, querida mía —respondió el simple joven—, por supuesto. Pero me pregunto qué tal le irá a mi padre en ese santo convento. No era de los que les importara gran cosa la religión.