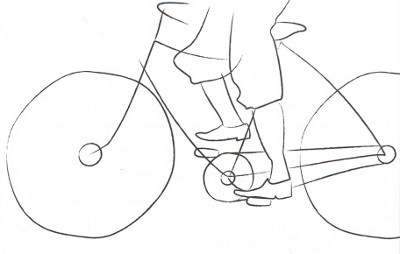
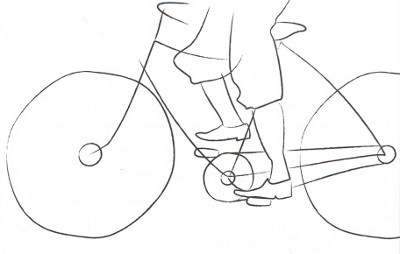
Empecemos por algunas fechas y algunas referencias. Las citaré sin ordenar con objeto de que aquellos que no fueron testigos puedan entender en parte cómo fue aquel particular momento que se vivió a fines de la década de 1940. Al salir de las peores atrocidades de la historia, al día siguiente de las primeras explosiones atómicas, en vísperas de lo que pronto se denominaría el «equilibrio del terror», en una Europa que, sin embargo, en muchos aspectos no había salido enteramente del siglo XIX, la necesidad de vivir se expresaba como nunca antes. La clase trabajadora existía y —a pesar de todo lo que algunos sabían o deberían haber sabido de las ambigüedades y de los crímenes del campo soviético— creía en el futuro del socialismo. La bicicleta, instrumento indispensable para las personas más modestas, era también un símbolo de los sueños y la evasión: expresaba la ambivalencia de una situación en la que las durezas del presente aún se medían con la vara de las promesas del futuro. Ladrón de bicicletas [Ladri di biciclete], de Vittorio de Sica, es de 1948; Día de fiesta [Jour de fête], de Tati, de 1949. En ese mismo año Fausto Coppi, campeón mundial de persecución, gana el Giro de Italia y el Tour de Francia. Ladrón de bicicletas, obra maestra inaugural del neorrealismo italiano, cuenta las angustias y andanzas de un desocupado de los arrabales de Roma que consigue un empleo consistente en pegar cartelones y que implica el uso de una bicicleta, herramienta indispensable de trabajo que él, sin embargo, ha empeñado días antes en el montepío. Su mujer debe entregar tres pares de sábanas para recuperarla. El filme relata las peripecias del día en que a nuestro desdichado héroe le roban la bicicleta, sus intentos por encontrar al ladrón y cómo luego, expulsado del barrio donde habita el ratero, trata de robar a su vez una bicicleta, cae preso y termina la jornada hundido en la vergüenza y la desesperación. Día de fiesta es un filme burlesco que se desarrolla en el marco del ambiente campesino francés. El personaje del cartero que interpreta Jacques Tati no tiene ningún aspecto trágico. Desgarbado, algo torpe, objeto de las burlas amables de quienes lo rodean, es esencialmente mimético. Haciendo el papel del cartero como el camarero de la cafetería de Sartre hacía el papel de camarero, dándose aires de ciclista avezado cuando ve pasar a los participantes de una carrera local donde compiten los jóvenes de la región, sólo existe para la mirada de los demás, pero nadie lo observa verdaderamente. Encarna una forma determinada de soledad y de pobreza, pero en una versión liviana y humorística. Fausto Coppi trabajaba de joven en una tienda de embutidos y entregaba los pedidos en bicicleta, como un poco después entregaría sus panes y cruasanes de la panadería familiar el aprendiz Bobet. En busca de su sueño de convertirse en un verdadero ciclista de competición, comienza como gregario de Gino Bartali antes de llegar a ser el «héroe perfecto» de quien hablará Barthes, el campeón con el que soñarán generaciones enteras porque encarnaba a la vez el coraje, la inteligencia, el buen porte y la desgracia. Coppi pasó, durante algunos años, de las trivialidades del neorrealismo a los esplendores del mito. Mito político, además, pues, comparado con el conservador Gino Bartali, ídolo de los democristianos, Coppi se mostraba como un hijo del pueblo que, apreciado por la prensa de izquierdas, se ganó además la cólera del Vaticano por mantener una romántica aventura adúltera.
En la misma época, toda Francia reía escuchando a Bourvil cantar En bicicleta (compuesta en 1947), canción algo picaresca, aceptablemente pueril e inscrita en la tradición «gala» de la comicidad rural, pero en la que reaparecían, de un modo paródico y cómico, todos los «mitemas» de la leyenda ciclista, la bicicleta, el corredor y el Tour de Francia:
«[…] De pronto, ¿a quién veo ante mí?
Una bella muchacha de fresca carita en bicicleta.
[…]
—¿Es usted corredor?
—No, no soy corredor…
[…]
—¿Ha dado usted la Vuelta? [Le Tour].
—La Vuelta de Francia no, pero he dado mis vueltas […]».
Para que nazca el mito, hace falta que lo engendre la historia, que las personas puedan reconocer en él la forma trascendida de lo que viven. Así, no nos sorprende que, antes de la guerra, en la época de las vacaciones pagadas, en los años 36, 37 y 38, las bicicletas simples y las dobles invadieran las carreteras de Francia y que, en los años inmediatos a la posguerra, muchos obreros continuaran utilizándolas para ir a sus trabajos: por aquel entonces la bicicleta y los campeones ciclistas eran objeto de una especie de culto popular.
El hecho de que hoy ese culto vacile en Francia, aparentemente más pronto que en otros países de Europa, se debe sin duda a que se ha distendido, si es que no se ha roto ya, el vínculo entre vida cotidiana y mito. La distancia cada vez mayor entre el lugar donde uno vive y el lugar donde trabaja y la utilización sistemática del automóvil han confinado la bicicleta al terreno del deporte y del tiempo libre. Los «velocípedos» surcan las carreteras los domingos; algunos jóvenes aún sueñan con hacer carrera, una carrera de campeón, pero los campeones franceses son cada vez más escasos. El ciclismo en pista que ya, a finales del siglo XIX, cuando Tristan Bernard era director deportivo del velódromo Buffalo, fascinaba a Toulouse-Lautrec (piénsese en su dibujo Zimmerman y su máquina), este deporte tan popular antes de la guerra (Arletty, Michel Simón y Fernandel se encuentran precisamente en el Vel’d’Hiv’ en Fric-frac, el filme de Claude Autant-Lara de 1939) y en la posguerra inmediata, particularmente con la carrera de los Seis Días, ya no es un espectáculo de moda en nuestra sociedad que, sin embargo, es tan aficionada al espectáculo. La «reinita»[1] ya no es lo que era. París-Roubaix y el Infierno del Norte fueron perdiendo su aura al mismo tiempo que perecían las actividades industriales en el norte de Francia. Burdeos-París desapareció en 1988. Las competiciones regionales como la Vuelta del Oeste hace mucho tiempo que desaparecieron, cuando hubo una época en la que ni los corredores más prestigiosos desdeñaban participar y brillar en ellas. En Francia, por lo menos, ya nadie se interesa por los grandes clásicos como Lieja-Bastogne-Lieja, Milán-San Remo o el Giro de Lombardía. Si bien el Tour de Francia aún convoca a las multitudes, las restantes competiciones distan mucho de haber conservado —en el país de Bobet, de Anquetil y de Hinault— el prestigio que tenían hace sólo algunas décadas; un fenómeno que no se repite en los países nórdicos ni en Italia ni en España, donde el uso popular, cotidiano y funcional (asociado a las actividades profesionales) de la bicicleta se ha mantenido con mayor fuerza que en Francia. La razón de que los franceses ya no ganen carreras es que, en Francia, el mito decae y no al revés. Sin embargo, aún queda el Tour de Francia. La Vuelta ha ocupado un lugar tan importante en el imaginario de los franceses hasta la década de 1980 que incluso los que hoy están en la treintena sufrirían un verdadero trauma si las amenazas que pesan sobre el Tour de Francia se hicieran realidad y la gran carrera, al desaparecer, se llevara consigo una parte de la mitología personal de esos jóvenes. Como el mito es también una cuestión de palabras, podemos estar seguros de que, en parte, se transmite de generación en generación a lo largo de las etapas del Tour y que, en caso de que dejara de disputarse, hará falta tiempo para borrarlo de la memoria colectiva. El Tour de Francia, con sus ilusiones, es un «lugar de la memoria» por excelencia.
Después de la guerra, yo era ya bastante mayor para ir solo a la peluquería («Raya a la izquierda y bien despejado detrás de las orejas», recitaba yo escrupulosamente), donde me abandonaba a los placeres prohibidos: la lectura de las revistas de deportes, But y Miroir Sprint. Esta última había aparecido en 1949. Era un semanario con inclinación por la izquierda y el Partido Comunista. But et Club fue creada en 1947 por Gaston Bénac, con la colaboración de Félix Lévitan, periodista deportivo que, en 1951, llegaría a ser director del Parisién Libéré, coorganizador del Tour de Francia. Ese mismo año, But et Club recibió en su seno a Le Miroir des Sports, cuya publicación estaba prohibida desde 1944 porque el periódico había aparecido durante la ocupación. Le Miroir des Sports fue, primero, el subtítulo del título But et Club pero, a partir de 1956, pura y sencillamente, lo reemplazó. El objetivo confeso de aquel retorno era contrarrestar la influencia del Miroir Sprint pero ambos semanarios ya habían desaparecido en 1968 cuando, en el terreno de las imágenes, se hizo muy difícil competir con la televisión. Todas estas consideraciones históricas y políticas no estaban a mi alcance cuando, alrededor de 1950, yo sumergía la nariz, en el salón del peluquero, en esas revistas llenas de fotografías en las que descubría las caras de los corredores de pista de los Seis días o de mis héroes de leyenda, desde Robic a Coppi.
En Bretaña, donde transcurrían mis largas vacaciones, la bici era popular, por así decirlo. Los pescadores de mar llegaban a los puertos de la región pedaleando; todas las mañanas y todas las tardes sus mujeres se dirigían a las fábricas de conservas o volvían de ellas, aunque lloviera o el viento soplara fuerte, a bordo de sus bicicletas. Las idas y venidas de unos y otros puntuaban los días. Mis itinerarios, en la bicicleta azul que me había regalado mi abuelo, eran más caprichosos pero, en el mes de julio, todas las tardes, alrededor de las cuatro o las cinco, me detenía ante la cafetería de la plaza de la iglesia; el cantinero colgaba en la puerta una pizarra donde había escrito los nombres de los tres primeros de la etapa del día y los tres primeros de la clasificación general. Aquel fue el momento, entre 1949 y 1952, en que mi admiración por Coppi y mi entusiasmo ante el anuncio de su victoria me libraron definitivamente de todo chauvinismo. Nunca un campeón francés, ni siquiera Bobet (que ganó el Tour de Francia en 1953), suscitó en mí la admiración infinita que me inspiraba Coppi.
Es muy natural que uno piense en La Ilíada y en La Odisea cuando se acuerda del Tour de Francia. Y más en La Ilíada que en La Odisea porque lo que llama la atención son los combates cotidianos de los héroes. Yo viví esta epopeya sin percibirme de su condición de tal, una epopeya que encontraba, por supuesto, un alimento y un vocabulario en la prensa que yo leía fervientemente por la mañana. En realidad, «la prensa» es una manera de decir, me refiero al Télégramme, único periódico que, junto con el Ouest-France, llegaba al pueblecito de mis abuelos. Yo despreciaba a los que corrían «chupando rueda» a su predecesor; siempre temía que, a la manera de Van Steenbergen, el rey de los sprinters, durante un campeonato del mundo le robaran la victoria a mi favorito. Admiraba a Magni, el calvo de gran frente, el príncipe del descenso, pero prefería a los escaladores de los pasos de montaña. Creía en los «jueces de paz» (como se llamaba a los pasos más altos de los Alpes) como se cree en la Justicia. Las bufonadas de Zaaf, la «linterna roja», me hacían reír hasta llorar.
En sus Mitologías, Roland Barthes ha analizado magníficamente las figuras retóricas mediante las cuales la prensa y la radio naturalizaban a los hombres y humanizaban la naturaleza en sus reportajes, con lo cual contribuían a darles un carácter épico. Pero el análisis de Barthes es estrictamente semiológico y contemporáneo del acontecimiento. Hace aproximadamente cuarenta años —hacia 1955— que Barthes se interesó en los retratos de los héroes del momento que le proponían la prensa y la radio. Y aquel momento fue precisamente el del gran equipo de Francia (con los hermanos Bobet, los hermanos Lazaridès, Geminiani y Antonin Rolland, fieles veteranos, y también con André Darrigade, la liebre de las Landas, casi siempre imbatible en la última línea derecha); fue un momento apenas posterior —pero con todo posterior— al que me había inspirado emociones inolvidables, pues el reinado de Bobet sucedió inmediatamente al de Coppi. Barthes no integra, pues, la dimensión temporal en su evocación y no nos dice (ése no es su propósito) si recuerda las Vueltas de Francia de preguerra, los Tours de France de su infancia. Sin embargo, nosotros podemos recobrar esta dimensión temporal leyéndolo hoy, pues la mitología del Tour ya no es la que él descortezaba delicadamente aun cuando, a la manera de un fantasma, esa mitología continúa viva en la imaginación de muchos de los que todavía se obstinan en ver pasar a los corredores de la Gran Vuelta alentándolos con ademanes y exclamaciones.
Antes de abandonar el Tour de Francia, que indudablemente es la prueba ciclista más famosa del mundo, debo decir que, a mi entender, sus organizadores han perdido el tren de Europa o, más concretamente, que dan de la carrera una imagen comercial de la que, desgraciadamente, se puede sospechar que no se corresponde con algunos aspectos de la realidad. En efecto, es paradójico que, en un momento en que se habla tanto de Europa, el deporte ciclista ya no sea el apoyo popular de la geografía regional, nacional y europea. En resumen, el reemplazo de los equipos nacionales o regionales (recordemos que, en la década de 1950, el ciclismo francés eran tan rico que podía alinear a varios equipos regionales en el Tour de Francia) por equipos de marcas ha determinado el triunfo de la sociedad de consumo. El Tour de Francia pasó directamente de la dimensión nacional a la mundialización comercial, soslayando la dimensión europea. Los equipos regionales y nacionales desaparecieron en 1961, a pesar de un efímero retorno de los últimos, en 1967 y 1968. Para dar a entender que el Tour de Francia tiene una dimensión europea, desde 1947, en dieciséis ocasiones se fijó la partida en uno de los países que limitan con Francia; la primera ciudad de partida alejada del Hexágono fue Ámsterdam, que vio iniciar el Tour en 1954. Pero nunca se pensó en preparar un equipo europeo o varios, en relación con los cuales los equipos nacionales habrían desempeñado el papel que antes cumplían los equipos regionales y que habrían podido enfrentarse a los equipos de América del Norte y del Sur, de Asia o de Australia. Lo cierto es que los intentos de hacer una vuelta ciclista de Europa se malograron, como si el deporte ciclista, a causa de su dimensión popular, hubiese sido un revelador de las dificultades políticas. De modo que el mito del ciclismo se encuentra separado de su dimensión política por dos flancos: la bicicleta ya no cumple la misma función en las capas populares y el deporte ciclista, a pesar de las notables e inteligentes intervenciones de la televisión, contribuye cada vez menos a nutrir el imaginario geográfico, nacional y político. Un deporte sin lugares, ¿tiene aún su lugar? ¿Tiene razón de ser?
El mito es más fuerte si encuentra eco en la experiencia de aquellos a quienes se les ha relatado. En Bretaña, todos los adolescentes de la década de los cincuenta se entrenaban en la carrera corta y veloz (sprint), se hacían los listos soltando el manillar en el llano y en las bajadas o se paraban sobre los pedales para escalar las cuestas más empinadas; en suma, hacían como si sus bicis corrientes fueran los engalanados velocípedos de carrera. En resumen, como el cartero de Día de fiesta, pero tomándose un poco más en serio. Como el adolescente que en Las vacaciones del señor Hulot [Les vacances de M. Hulot, 1951] desfila con ingenua suficiencia bajo el balcón de la joven parisiense que está de vacaciones en el lugar. Con ese filme, de 1951, Jacques Tati daba a los adolescentes masculinos de la época una bonita y saludable lección de humorismo. El mismo humorismo y la misma ternura que encontramos dieciséis años después, en 1967, en la canción de Pierre Barouh y Francis Lai que cantaba Yves Montand, En bicicleta. En aquel momento, muchas generaciones se vieron reflejadas en aquella canción, pues encontraban en ella, reales o soñados, recuerdos de su adolescencia:
«Cuando partíamos bien temprano por la mañana. Cuando partíamos por los caminos, en bicicleta […]»
Pero ni el humor ni la ternura hubieran podido ejercer su encanto con tanta eficacia si, para esos adolescentes de los años treinta, cuarenta y cincuenta, el uso de la bicicleta no hubiera representado primero una extraordinaria experiencia de libertad.
El primer pedaleo constituye la adquisición de una nueva autonomía, es la escapada, la libertad palpable, el movimiento en la punta de los dedos del pie, cuando la máquina responde al deseo del cuerpo e incluso casi se le adelanta. En unos pocos segundos el horizonte limitado se libera, el paisaje se mueve. Estoy en otra parte, soy otro y sin embargo soy más yo mismo que nunca; soy ese nuevo yo que descubro.
Cuando me pongo a pensar en mis primeras escapadas ciclistas me doy cuenta de que eran muy prudentes y modestas, pero nada de eso importa: desde el día en que me fue otorgada la autonomía del velocípedo, mi territorio se amplió maravillosamente. En Bretaña, los pocos kilómetros ganados gracias a mi bici me abrían nuevos mundos: de un lado, el mar (las playas a través de los caminos secundarios, el puerto de pescadores por la carretera nacional); del otro, el campo y los bosques (la aventura de recolectar champiñones desde finales de agosto). Ese cuerpo a cuerpo con el espacio era una práctica inédita y exaltante de soledad. Ese cuerpo a cuerpo conmigo mismo era una experiencia íntima: estaba haciendo el aprendizaje de mis posibilidades y mis límites; con la bici no se puede hacer trampa. Toda presunción excesiva recibe su inmediata sanción; mi sistema de cambios sólo tenía tres velocidades, pero tuve que aprender a utilizar las tres para no detenerme en la empinada cuesta que había que escalar con valentía, al regresar, si uno quería evitar la vergüenza de entrar en el pueblo empujando su bicicleta a mano. Aprendí a aprender, me discipliné y cuando, al final de las vacaciones, logré subir hasta la plaza de la iglesia en tercera y sin pararme en los pedales, supe que me había hecho más fuerte.
Se sabe que una vez que uno aprendió a andar en bicicleta, como a nadar, ya no lo olvida. Pero hay algo más. El conocimiento progresivo de uno mismo al que corresponde el aprendizaje de la bici deja huellas inolvidables e inconscientes. Hay aquí una paradoja que le da su originalidad: la paradoja del tiempo y de la eternidad, si se quiere. Los jóvenes que montan una bicicleta viven la experiencia conquistadora de su cuerpo. Es una experiencia de conquista porque esos jóvenes están, como se suele decir, en la flor de la edad. Más o menos fornidos, más o menos veloces, más o menos talentosos, todos son, en principio, vigorosos y se miden con el relieve del espacio proyectándose en él; saben que hay momentos en que pueden hender el aire con mayor vigor y entonces sienten la sensación de «tener el mundo bajo sus pedales», por así decirlo. Esta sensación se borra con el uso y desaparece en algunas horas para dar lugar a la fatiga. También se hace más rara con la edad, sobre todo cuando a uno le falta entrenamiento. En este sentido, montar en bicicleta es aprender a administrar el tiempo, tanto el tiempo corto del día o de la etapa, como el tiempo largo de los años que se acumulan. Y sin embargo (y aquí está la paradoja), la bicicleta también es una experiencia de eternidad. De alguna manera se asemeja a la experiencia que se tiene en la playa cuando el que se tiende sobre la arena y cierra los ojos experimenta la sensación de reencontrarse con su infancia o, más exactamente, con las sensaciones que, al no tener edad, escapan a la acción corrosiva del tiempo. Lo mismo le ocurre a quien, con cierta timidez al comienzo, se arriesga a montar una bicicleta después de varios años de abstención: no sólo «recupera sus sensaciones» casi de inmediato, según la expresión que utilizan los deportistas para designar la conciencia que adquieren de su cuerpo y de sus capacidades en cuanto retoman el entrenamiento, sino que, sobre todo, junto con ellas redescubre muy pronto un conjunto de impresiones (la exaltación del descenso con rueda libre, el sonido del asfalto bajo los neumáticos, la caricia del aire en la cara y la lente en movimiento del paisaje) que parecían estar esperando esa ocasión para renacer.
Con el pretexto falaz de mantenerse en forma, muchas personas de cierta edad montan sus bicicletas, no diariamente y de manera solitaria, sino en grupo, los domingos y, eventualmente, vistiendo los mismos trajes que los profesionales del deporte, como si sintieran placer o tuvieran algún interés en alabar los méritos de un banco europeo, una compañía de crédito o un operador telefónico. En realidad juegan, pues su verdadera intención es, antes bien, recuperar los placeres de la infancia y las complicidades de los niños. Se ponen apodos y se burlan unos de otros. Se comparan en broma con los campeones del momento, haciéndose así menores que esos jóvenes atletas mediante una artimaña simbólica cuyo carácter artificial pueden medir en cada intento de aceleración. Acarician conscientemente la ilusión de seguir siendo jóvenes y, por eso mismo, continúan siéndolo un poco. La bici se vuelve, por tanto, un componente de la vida social de la tercera edad en las provincias francesas. Esta camaradería de los viejos tiempos, entre jubilados, tiene un matiz amable y a la vez heroico porque es una afirmación contra el envejecimiento y la muerte. Por lo demás, ofrece la ocasión de practicar una solidaridad activa y cultivar el contacto entre generaciones, pues los grupos de ciclistas de uno y otro sexo siempre incluyen a algunos participantes de menos edad que los demás y que desempeñan el papel de mentores discretos que se esfuerzan por no hacer sentir excesivamente a sus compañeros su superioridad muscular.
De modo que la embriaguez de la soledad no excluye ciertas formas de sociabilidad, y creo que ahí estriba una de las virtudes perdurables del ciclismo. Ya en la leyenda de los grandes del ciclismo, nos emocionaban algunos pocos gestos de solidaridad entre héroes que no debían nada a la disciplina de equipo (Coppi y Bartali prestándose mutuamente sus cantimploras de agua en una terrible etapa de los Pirineos; Coppi dejando ganar caballerosamente a Bartali el día en que éste cumplía 35 años). Entre ciclistas, en el nivel más humilde, existe la conciencia de una solidaridad elemental, la conciencia del esfuerzo y el momento compartidos, un sentimiento exclusivo que los distingue de todos los demás y que les corresponde únicamente a ellos. Sólo cito como prueba la amabilidad manifestada hoy, en París, por quienes tienen ya cierta experiencia de cómo operar en el sistema de alquiler de bicicletas Vélib’ frente a los neófitos tímidos que se quieren sumar a los usuarios. Alrededor de las terminales donde los novatos se afanan por comprender cómo deben inscribirse, los más experimentados les ofrecen de buena gana sus consejos y explicaciones. Allí se borra la jerarquía de las edades o hasta se invierte: los más jóvenes, al haber sido, en general, los primeros en entusiasmarse con la novedad, se sienten orgullosos de cierta competencia técnica, tanto en relación con el dispositivo electrónico que lleva el registro de los abonos como respecto a la manipulación de la bicicleta misma, máquina simple pero un poco pesada que hay que aprender a seleccionar, a retirar, a estacionar o a devolver. Hombres y mujeres que ya han experimentado el sistema se muestran dispuestos a ayudar a los recién llegados, un fenómeno muy novedoso en una ciudad donde no es muy común que alguien se relacione con desconocidos.
Por consiguiente, hay que dar a la bicicleta el crédito de la reinserción del ciclista en su individualidad propia, pero también la reinvención de vínculos sociales amables, livianos, eventualmente efímeros, pero siempre portadores de cierta felicidad de vivir. Por otra parte, hay sin duda una relación entre el redescubrimiento de cierta presencia de uno mismo y el descubrimiento de la presencia de los otros. El hecho de que la práctica del ciclismo, aun cuando sea episódica, ofrezca la ocasión de experimentar algo semejante a una identidad (cierta permanencia en el tiempo) permite prestar atención al prójimo (una forma de espera, una apertura a lo que pueda suceder). Veamos en las calles a los conversos recientes del ciclismo: hablan entre sí (sobre el itinerario, el paisaje o el tiempo) o se desplazan juntos en silencio, pero nunca (o casi nunca) usan su móvil. El espectáculo que ofrecen está en las antípodas de la escena clásica que observamos hoy cotidianamente en la terraza de cualquier café: dos personas sentadas a la misma mesa, pero manteniendo largas conversaciones con interlocutores invisibles por sus respectivos teléfonos. Hoy las calles, los cafés, los subterráneos y los autobuses están colmados de fantasmas que se inmiscuyen sin cesar en la vida de las personas a las que rondan; las manejan a distancia y les impiden, no sólo observar el paisaje, sino también interesarse en sus vecinos de carne y hueso. Pero de momento esos fantasmas no han aprendido a montar en bici. Los ciclistas han optado por la relación directa y, durante un tiempo, se niegan a recurrir a los medios. ¡Ojalá que dure!, tiene uno ganas de exclamar. ¡Ojalá pueda la bicicleta llegar a ser el instrumento discreto y eficaz de una reconquista de la relación y del intercambio de palabras y de sonrisas!