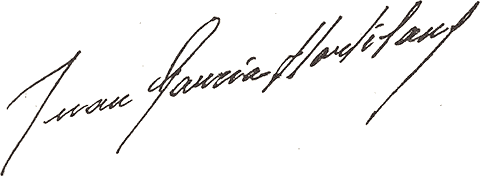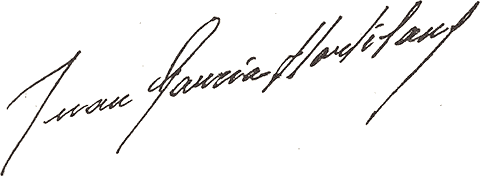
Rufi puso la comunicación en el despacho.
—¿Qué haces? —preguntó Elena.
—Llevo dos horas trabajando. ¿Y tú?
—Completamente sola. ¿No ibas a bajar a la playa?
—Sí, creo que sí —nos reímos juntos—. Creo que salgo de inmediato.
Enrique estaba sentado en los escalones de la veranda.
—No me gusta verte ensimismado, como si te hubieras vuelto tonto.
—No tengo nada que hacer —se puso en pie y me siguió.
—Vete a jugar.
—¿Vas a la playa?
—Sí.
—¿Me dejarás que vaya con vosotros?
—¿Con quién?
—Con vosotros. En la Marta.
—Ah, es cierto —miré el reloj—, bueno. Pero aún falta media hora. Hasta las doce no salimos. Espérame en la playa, que he de acercarme a casa del tío Andrés.
—El tío Andrés se fue con Joaquín muy temprano. A comprarle juguetes.
—De todas maneras, espera en la playa. Seguro que puedes ayudar a preparar la barca.
Me entretuve en la esquina, hasta que Enrique desapareció por el camino. Silbaba mientras subía por el centro de la calzada. En lo alto de la calle, las sombras de los árboles formaban unas oscurísimas manchas sobre el asfalto, sobre la tierra, en el césped. Elena me esperaba en la veranda. Nada más cerrar la puerta del living nos besamos.
—¿Te encuentras bien?
—Sí —me senté en el diván—. ¿Y tú?
Elena me acercó un zumo de frutas. Deliberadamente, sin duda, llevaba aquel vestido, que le dejaba la espalda desnuda.
—Yo, muy bien. Andrés se ha llevado a Joaquín por dos o tres días, para distraerle. ¿Vas a salir al mar?
—Sí. ¿Cómo estaba Joaquín esta mañana?
—Alterado por el viaje. Se le pasará pronto el berrinche. ¿Has trabajado realmente?
—Desde hace dos horas. Me levanté, me senté en el despacho y hasta que tú me has llamado. Tenía montañas de cartas sin contestar.
—Si no te importa… —cogió el frasco de laca—. ¿A qué horas salís?
—A las doce, según me dijo Amadeo. Tengo ganas de pescar, de bañarme en alta mar. ¿Por qué no vienes con nosotros?
—No tendré tiempo —graduó las persianas para dejar entrar más luz—. Volvéis muy tarde. ¿Está bien el zumo?
—Muy bien.
Vista de perfil, en la raya de luz que limitaba la penumbra, Elena parecía más joven. Inclinaba el rostro hacia las uñas y movía casi imperceptiblemente la cabeza. Cuando terminase el zumo, me levantaría a besarle la curva del hombro, donde la carne se abombaba ya en el arco de la espalda.
—Había olvidado lo guapa que eres.
Me miró sonriente, durante unos segundos. Nadie en la aldea me confió que les habían alquilado una barca. Posiblemente, Angus escribiría un día u otro. Elena examinaba las uñas, que rojeaban al final de su mano extendida. Fuera, la tierra crepitaba de calor, como en un burbujeo de arena o de resina.
—Tienes que perdonarme —bajó el brazo.
El tono banal de su voz me desorientó.
—Te perdono.
—Sé que lo has hecho. Pero debía decírtelo, porque estos últimos días no me porté bien contigo.
—Elena, olvida estos últimos días. Todo ha vuelto a ser como antes.
—Tú me faltabas —se había levantado— y eso me ponía nerviosa, estúpida y, sobre todo, torpe. Estoy —avanzó lentamente, rodeando la mesa, con los brazos extendidos hacia adelante— acostumbrada a no pensar, ya lo sabes. Desde hace mucho tiempo, tú piensas por los dos. Y, de pronto, tuve que arreglármelas por mí misma.
Arrodillada en el diván, apoyó los antebrazos en mis hombros.
—Lo hiciste bien.
—Tienes razón, hay que olvidarlo —resbaló de costado, al tiempo que yo le estrechaba la cintura—. Ten cuidado, no te manches —las líneas paralelas de sus brazos apretaron mi cuello—. ¿Me quieres?
—Naturalmente que te quiero. Suenan un poco ridículas estas declaraciones, ¿verdad? —frotó su nariz contra mi mejilla—. Por mí, claro. Tú aún estás joven.
—Oh, ¿y tú no?
—No tan joven, digamos. Hay momentos en que reconoces que ya no tienes las energías de los veinte años. Eso me ha pasado a mí.
—¡Tonterías!
—Déjame que te dé un beso rápido.
Después ella se separó, bajó los párpados, que tardó en levantar, con una mueca que me recordó una tarde de lluvia.
—¿Te acuerdas de una tarde en que llovía mucho y esperábamos…?
—Oye, no me agrada oírte eso de la vejez. Perdona, ¿qué me decías?
—Nada. Pero, Elena, entiende que es una broma y una mentira. Jamás me he sentido menos viejo.
—No es una broma, seamos sinceros. Piensas que has vuelto a casa porque ya no eres joven. ¿Es así o no?
—No.
—¡No, no y no! Has vuelto porque eres un hombre. Un hombre de una vez.
—Elena, cariño, eso se cantaba en las zarzuelas.
—Tómame el pelo.
—Estoy muy contento. Escucha —puse las manos sobre su falda—, ahora en serio. Dices que yo he pensado por ti y puede que sea cierto. Pero tú vales por ti misma, porque tú sola has sabido hacer lo conveniente. Sí, será mejor que lo hablemos todo, como hemos hecho siempre.
—Javier…
—Hiciste perfectamente en no abandonar a tu marido por mí, Elena. Tú, Elena, sabes cómo es la vida, cómo hay que vivir, incluso cuando yo lo he olvidado. Regresé, porque si no estoy con los míos, ¿con quién voy a estar? Y me gusta estar con los míos, créeme. Sobre todo ahora, que ya no me considero el padre salvador del mundo —terminé, riendo.
—Oh, con lo emocionante que era lo que has dicho y, al final, lo estropeas con tus gracias. Te quiero mucho.
—Yo a ti… Bueno, aquí, en cualquier momento, entra alguien y… Te necesito, con intereses por todo el tiempo que me has faltado.
—Del cien por cien.
De pie, contra la pared, la sujetaba firmemente, ahogado en su aroma, en el conocido contacto de su pelo, en la luz que la persiana descomponía en franjas.
—Oh, tú, tú, tú —empujé su cuerpo—. Un poco de sentido común. Decídete a salir con nosotros.
Me acompañó hasta el jardín, con nuestras manos asidas. A pesar de caminar por la sombra, sudaba. En el principio del sendero me detuve a examinar el cartel recién puesto, con la pintura negra aún blanda. PROHIBIDO EL PASO, CAMINO PARTICULAR. Antes de llegar a la playa me quité la camisa. Amadeo y Santiago se inclinaban en cubierta sobre el motor de la barca, varada en la arena. Los niños corrieron tras de mí, mientras me desprendía de las sandalias. En el agua insólitamente fría nadé durante unos minutos.
Dora aseguraba las estacas del toldo, con la ayuda de Asunción y de Luisa.
—Tardaremos en salir —dijo Santiago.
—Cuando queráis, no tengo prisa —la arena quemaba la planta de los pies—. Hola, Asun. ¿Te llamó Emilio?
—Ay, Javier, estoy muy contenta. Esta mañana tuvimos una conferencia de más de un cuarto de hora. ¡José, ese gorro! Te dará una insolación.
—Colócate aquí.
—Deja, Dora. Me voy a poner un rato al sol. ¿Me das una toalla? —don Antonio levantó la mirada del periódico—. Gracias. El agua está muy fría.
—José. ¡José!, no os sentéis en la orilla, que está muy fría el agua.
—¡Anda, fría!
Extendí la toalla cerca de la sombra del toldo de don Antonio, coloqué el tabaco y las cerillas dentro de la bolsa de plástico y me tumbé. La camisa de don Antonio tenía estampada una enorme palmera en la espalda. Por el borde del sombrero, en la frente, un cerco de sudor le marcaba una arruga más. A pleno sol, Claudette instalaba su caballete.
—¡¿Qué pasa?! Si queréis, voy a ayudaros.
—Son las malditas bujías, como siempre.
Enrique saltó, apoyado en los hombros de Santiago.
—¿Han vuelto Juan y el chico? —preguntó Amadeo.
—Ese motor… —masculló don Antonio—. Cualquier día les deja a ustedes al pairo.
—Si el tacaño de Amadeo le pusiese el Johnson de doce caballos…
—Una canoa para hacer esquí es lo que se necesita —dijo Marta.
Don Antonio asomó los ojos por encima del periódico.
—¿Qué hay por el mundo? —dije.
—Bah, guerras, revoluciones, accidentes, locuras… El mundo se ha vuelto loco.
—¡Que te estoy esperando, Ernestina! —dijo Claudette.
—Aquí hay paz —crucé las manos bajo la nuca.
—Sí, aquí es distinto —don Antonio dobló el periódico, después de habérmelo ofrecido con un gesto—. Hace un tiempo espléndido, los críos juegan, las mujeres murmuran y nosotros descansamos. Es mentira que todo marcha mal, como aseguran los resentidos y los fracasados. Uno se pone enfermo leyendo el periódico —don Antonio sacó una novela policíaca de debajo de la silla, donde amontonaba sus bolsas, las botellas, la carpeta—. ¿Dice usted que está fría?
—Muy fría.
Me di la vuelta. Ernestina, con las manos en las caderas y las piernas abiertas, tensaba los hombros hacia atrás, al tiempo que, bajo sus gafas negras, miraba, inmóvil, hacia el mar.
—Pero ¿estás posando al sol?
—No la distraigas —dijo Claudette—. Son sólo diez minutos, guapa.
—Oye, que yo no protesto. ¡Leles!, dame un poco de crema por la cintura.
La arena tenía un sabor caliente, acre. Me sudaba la frente sobre el antebrazo. Con un ojo solo, veía la playa en una bruma de luz en movimiento, que se llenaba, a veces, de manchas coloreadas. Por entre las piernas de Ernestina observaba a Claudette, que, la paleta en la mano izquierda, se inclinaba sobre el cuadro, se retiraba. Luisa perseguía a Leles. Aflojé los músculos de los pies.
—¡Ya era hora, hombre! —gritó Amadeo.
Avanzaban despacio, los pantalones remangados hasta media pierna, las camisas atadas en un nudo de dos puntas sobre el ombligo, primero Juan y, unos pasos detrás, el muchacho. Con toda seguridad, la carta de Angus llegaría antes de que yo me decidiese una tarde cualquiera a ir por el pueblo. Juan movió una mano hacia la barca. Resbalé la frente y cerré los ojos. Luego, un olor rancio, como a madera podrida, me aturdió un instante. Sobre la arena flotaba un poco de polvo.
—Oye, tú, ¿le has prometido a Rufi una subida de sueldo? —dijo Dora.
—No recuerdo —me arrastré sobre el vientre hasta la sombra del toldo—. Pero súbeselo, si te lo ha pedido.
Hice pasar la toalla bajo mi pecho.
—Te vas a raspar con la arena —Dora se alejó—. ¿Quién tiene el salvavidas de goma?
—Amadeo, ¿por qué no bebéis algo?
—Dame el neumático para la tía Dora.
—¿Cómo se va a llamar tu marina, Claudette? —pregunté.
—No sé a qué hora vamos a salir —Amadeo saltó desde la barca—. Enrique, vete trayendo los bidones del agua. Y que te ayude José.
—No tiene título.
—Paisaje con sirena —dijo Luisa.
Apoyé los labios en el antebrazo. Ahora, únicamente olía mi piel.