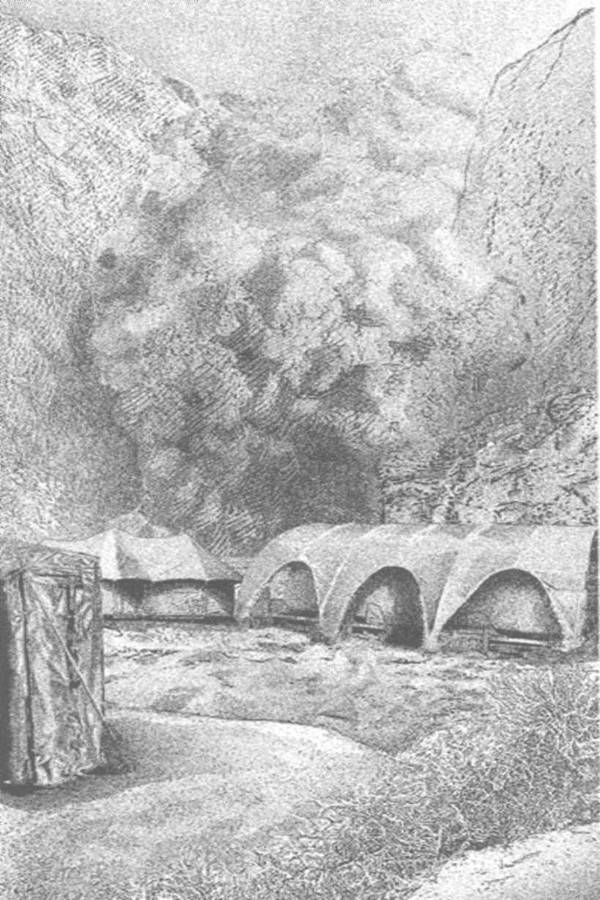
EN LA ENTRADA DEL CAÑÓN, DIEZ MINUTOS ANTES
El primer aguijonazo fue en la zona de la pantorrilla, hacía veinte minutos.
Fowler había notado un dolor agudísimo. Por suerte había sido muy breve, dejando detrás un dolor sordo que comparado con el que le había precedido era como una palmada comparada con un trueno.
El sacerdote se las había arreglado para no gritar. Iba a apretar los dientes con furia, pero se forzó a no hacerlo. Usaría ese recurso con el siguiente aguijonazo.
Las hormigas no se habían aventurado más arriba de la rodilla en sus piernas, y Fowler no tenía la menor idea de qué pensaban que era él. Debía intentar no parecer comestible ni peligroso, y para ambas cosas sólo debía hacer una: no moverse.
El segundo aguijonazo dolió mucho más, tal vez porque ya sabía lo que venía después. El entumecimiento en la zona, la inevitabilidad, la sensación de impotencia.
A partir del sexto pinchazo perdió la cuenta. Puede que le hubieran picado doce, puede que veinte. No muchas más, pero se hallaba al límite de sus fuerzas. Había usado todos sus recursos. Apretar los dientes, morderse los labios, hinchar tan fuerte las ventanas de la nariz que podrían haber cabido tres dedos en su interior. En un momento dado, llevado por la desesperación, incluso se atrevió a retorcer las manos sobre las esposas.
Lo peor era la incertidumbre. No saber cuándo llegaría el siguiente pinchazo. Hasta aquel momento había tenido una inmensa suerte, ya que el grueso de las hormigas se había desplazado un par de metros hacia su izquierda, y sólo un par de centenares cubrían el suelo inmediatamente debajo de él. Pero sabía perfectamente que bastaba un movimiento brusco para que todas atacasen.
Necesitaba centrar su atención en algo que no fuera el dolor, o se rebelaría contra él y comenzaría a aplastar insectos con la bota. Tal vez matase a unos cuantos, pero tenía claro que en este caso la superioridad numérica era un factor más relevante que el poderío físico.
Un nuevo aguijonazo fue la gota que colmaba el vaso. El dolor le recorrió la pierna y explotó en sus genitales con una fuerza inusitada. Estaba a punto de perder la razón.
Por extraño que parezca, fue Torres quien le salvó la vida.
—Son tus pecados que te alcanzan, curita. Mordiéndote, uno a uno. Y como los pecados matan el alma poco a poco, así te estás muriendo tú.
Fowler alzó la mirada. El colombiano estaba frente a él, mirándolo con gesto burlón. Seguía manteniéndose alejado, casi a diez metros.
—Me entró la jartera de estar allá arriba, ya sabes. Y he venido a verte en tu infierno. Mira, así no nos molestarán —con la mano izquierda giró la rueda del walkie-talkie hasta apagarlo. Con la derecha le enseñó una piedra del tamaño de una pelota de tenis—. Y ahora, ¿por dónde íbamos?
El sacerdote agradeció enormemente la presencia de Torres. Le daba alguien a quien odiar. Alguien en quien centrar su odio. Y eso podía comprar unos segundos más de inmovilidad, unos segundos más de vida.
—Ah, sí —continuó el mercenario—, íbamos por que o pones tú el espectáculo, o lo pondré yo por ti.
Lanzó la piedra, que impactó en el hombro de Fowler y cayó cerca del grueso de las hormigas, que volvieron a convertirse de nuevo en la masa pulsante y letal en la que las había transformado la agresión contra su hogar.
Fowler cerró los ojos para intentar controlar el dolor. La piedra había impactado en el mismo sitio en el que dieciséis meses antes un asesino psicópata le había metido una bala. La zona aún seguía doliéndole por las noches, y la pedrada fue como revivir aquel balazo. Procuró concentrarse en usar el daño del hombro como canalizador del de las piernas, usando el truco que un instructor le contó hace un millón de años:
El cerebro sólo puede concentrarse en un dolor agudo cada vez.
Al volver a abrir los ojos y ver lo que estaba ocurriendo detrás de Torres tuvo que hacer un enorme esfuerzo porque sus emociones no lo traicionaran. La cabeza de Andrea Otero comenzaba a asomar por detrás de la duna que llevaba a la zona exterior del cañón donde ellos se encontraban ahora. La periodista estaba ya muy cerca, y sin duda en unos instantes los vería, si es que no lo había hecho ya.
Comprendió que tenía que evitar por todos los medios que Torres mirase alrededor para buscar otra piedra. Así que decidió darle lo que el colombiano menos se hubiera imaginado que obtendría.
—Por favor, señor Torres. Por favor, se lo imploro.
La expresión del colombiano cambió por completo. Como a todos los matones, pocas cosas le excitaban y satisfacían más que el control total que suponía la súplica de la víctima. Podía imaginar el éxtasis que se producía en el cerebro profundamente acomplejado de aquel colombiano asesino y ladrón el ver suplicando a un cura blanco y norteamericano.
—¿Qué es lo que me suplicas, curita?
El sacerdote tuvo que hacer un auténtico esfuerzo de concentración para elegir las palabras exactas, porque de que no se diese la vuelta para coger otra piedra dependía absolutamente todo. Andrea ya los había divisado, y Fowler estaba seguro de que se acercaba aunque ahora ya no la viese. El cuerpo de Torres se lo impedía.
—Le suplico por mi vida. Por mi vida miserable. Usted es un guerrero, es un macho. Yo a su lado no valgo nada.
El mercenario sonrió de oreja a oreja, enseñando unos dientes de un marrón amarillento.
—Bien dicho, curita. Y ahora…
Nunca pudo acabar la frase, ni siquiera presintió el golpe.
Andrea, que había tenido tiempo de hacerse una composición de lugar mientras se acercaba, decidió obviar la pistola. Visto el poco éxito —y la mucha suerte— que había tenido con Alryk lo máximo a lo que podía aspirar era a que las balas perdidas no hicieran con la cabeza de Fowler lo mismo que había sucedido con el neumático. Así que sacó los limpiaparabrisas del tubo de acero y, enarbolándolo como si fuera una barra de béisbol, se acercó lentamente a Torres.
La barra no era demasiado pesada, así que debía escoger muy bien el ataque. A tan sólo unos pasos de la espalda del mercenario, Andrea se decidió por una trayectoria curva que le diese en un lado de la cabeza. Sentía las palmas de las manos sudorosas, y rezó una y otra vez por no cagarla. Si el otro se daba la vuelta, estaba jodida.
No lo hizo. Andrea plantó firmemente los pies en el suelo y le atizó de lleno.
—Joder, qué bien sienta.
El colombiano cayó cuán largo era al suelo, agitando la arena alrededor. La masa de hormigas debió sentir la vibración, porque acudió hacia el cuerpo caído de Torres, que, inadvertido, comenzó a incorporarse. Volvió a caer de nuevo, aún mareado por el impacto de la barra en su sien, y entonces las primeras hormigas alcanzaron sus manos. Cuando sintió el primer aguijonazo. Torres alzó la mano con desorbitado terror en los ojos. Intentó ponerse de rodillas y sacudir los brazos para evitar las picaduras, pero sólo consiguió excitar aún más y en mayor número a los insectos, que comenzaron a pasar un único mensaje a través de sus feromonas.
Enemigo.
Matar.
—¡Corra, Andrea! —gritó Fowler—. ¡Aléjese de ellas!
La joven dio varios pasos hacia atrás, pero pocas hormigas hicieron tentativa de seguir la vibración de sus pasos. Ahora estaban todas centradas en el colombiano, que casi completamente cubierto de ellas aullaba sumido en una agonía indescriptible, con casi cada nervio de su cuerpo atacado por las finas mandíbulas y los afilados aguijones. Consiguió ponerse de pie y caminar unos pocos pasos, y las hormigas le cubrían como un gigantesco abrigo de piel extraterrestre.
Luego cayó y no se levantó más.
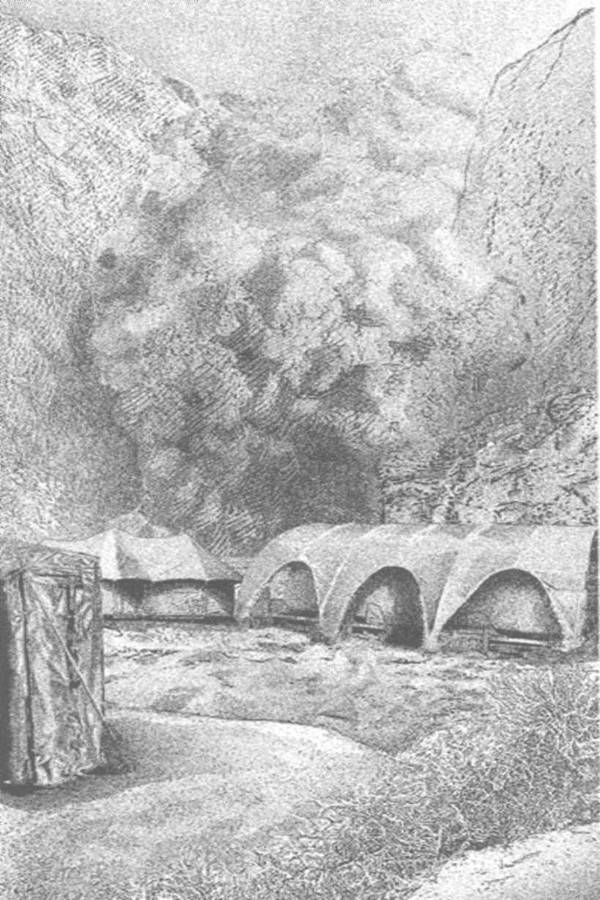
Andrea, mientras tanto, retrocedió varios metros hasta el lugar donde había dejado caer los limpiaparabrisas y la camisa y enrolló ésta en aquellos. Describiendo un amplio círculo, llegó hasta el lugar donde se encontraba Fowler y prendió fuego a la camisa en varios puntos con ayuda del mechero. Cuando ésta comenzó a arder bien trazó un círculo de fuego en el suelo cerca del sacerdote. Las pocas hormigas que no habían acudido a atacar a Torres huyeron despavoridas.
Con ayuda de la barra de acero, Andrea hizo palanca en las esposas de Fowler y las presillas con las que estaba sujeto a la roca saltaron con facilidad.
—Gracias —dijo el sacerdote, al que le temblaban las piernas.
Se alejaron treinta metros del hormiguero, y cuando Fowler consideró que era suficiente distancia ambos se dejaron caer al suelo, derrengados. El sacerdote se arremangó los pantalones para comprobar el estado de sus piernas. Aparte de unas feas pero diminutas heridas rojizas y un dolor persistente pero débil, como el olor perenne de la basura al fondo del cubo, la veintena de picaduras no habían dejado muchas secuelas.
—Ahora que le he salvado la vida supongo que su deuda de vida para conmigo está pagada, ¿no? —dijo Andrea con ironía.
—¿Doc le contó eso?
—Eso y muchas cosas más que tengo que preguntarle.
—¿Dónde está ella? —dijo el sacerdote, conociendo de antemano la respuesta.
La joven meneó la cabeza y rompió a llorar. Fowler la abrazó con delicadeza.
—Lo siento muchísimo, señorita Otero.
—Yo la quería —dijo ella, enterrando el rostro en el pecho del sacerdote. En medio de los sollozos notó como Fowler se ponía tenso como un cable de acero y contenía el aliento.
—¿Qué ocurre?
Fowler señaló al horizonte por toda respuesta, y Andrea vio la mortal y ardiente pared de arena dirigiéndose hacia ellos, tan inevitable como el crepúsculo.