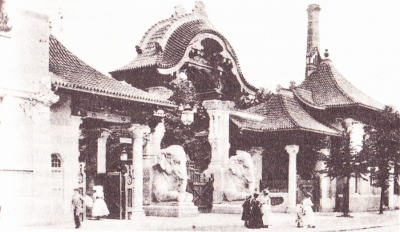
En el cruce de Kurfürstendamm y la Kurfürstenstrasse, haciendo diagonal con el «Zoológico», había aún a mediados de los años 70 un gran vivero que se adentraba en el campo, cuya vivienda de tres ventanas, retirada unos cien pasos del jardincillo delantero, podía ser bien vista desde la calle que por allí pasaba pese a toda su pequeñez y aislamiento. Lo demás que pertenecía al conjunto del vivero, e incluso constituía realmente la parte fundamental de éste, estaba tapado por esta casita como si fuera un biombo y sólo una torrecilla de madera pintada de rojo y verde con un horario medio roto en la cúpula (no se podía hablar de reloj) hacía suponer que tras este biombo se debía ocultar algo más, suposición que encontraba su confirmación en un enjambre de palomas que de vez en cuando revoloteaban alrededor de la torrecilla y, sobre todo, en el ocasional ladrido de un perro. Dónde pudiera estar metido este perro era algo que sin embargo no se podía saber, a pesar de que la puerta, pegada a la esquina izquierda, y abierta desde la mañana hasta la noche, permitía ver un trocito del patio. Y aunque era evidente que nada en aquel lugar tenía la intención de ocultarse, todo el que al comienzo de nuestra narración se acercase a él había de contentarse, sin embargo, con la vista de la casita de tres ventanas y de algunos árboles frutales del jardincito delantero que la rodeaba.
Era la semana siguiente a Pentecostés, la época de los días largos, cuya luz cegadora parecía no querer apagarse nunca. Pero hoy el sol va se había ocultado tras el campanario de Wilmersdorf y en lugar de los rayos que había despedido todo el día caían ya las sombras del atardecer en el pequeño jardín, cuyo silencio casi de cuento sólo era superado por el que reinaba en la casita donde vivían como inquilinas la señora Nimptsch y Lene, su hija adoptiva. Como tenía por costumbre, la señora Nimptsch estaba sentada cerca del hogar, que apenas se levantaba como medio metro sobre el suelo del cuarto delantero que abarcaba todo el frente de la casa; acurrucada y con la cabeza inclinada hacia adelante observaba con atención una vieja tetera ahumada cuya tapa no cesaba de repiquetear, a pesar de que el vapor salía con fuerza por el pitorro. Tenía la vieja las manos puestas al fuego y estaba tan ensimismada en sus reflexiones y ensoñaciones que no oyó cómo se abría la puerta que daba al zaguán y entraba haciendo ruido una mujer corpulenta. Fue necesario que carraspeara y llamara con cierto cariño por su nombre a su amiga y vecina, nuestra señora Nimptsch, para que ésta volviera la cabeza y dijera también cariñosamente y con un asomo de burla:
—Vaya, qué bien, querida señora Dörr, que vuelve usted por aquí. Y sobre todo viniendo del «castillo». Pues pa mí es un castillo y en castillo se queda, pa eso tiene una torre. Pero bueno, siéntese… Acabo de ver salir a su marido. Si no me equivoco, hoy es su día de jugar a los bolos.
La señora Dörr, tan amablemente recibida, era no solamente corpulenta, sino sobre todo una mujer con un aspecto muy arrogante, que además de dar la impresión de ser bondadosa y sincera despertaba la sospecha de poseer muy escaso intelecto. Sin embargo, era evidente que esto no hacía mella en la Nimptsch, que repitió:
—Sí, su día de bolos. Pero lo que yo le quería decir, señora Dörr, es que el sombrero de su marido está ya imposible. Está todo tan lleno de brillos que da vergüenza verlo. Tiene usted que quitárselo y darle otro. A lo mejor ni lo nota… Pero acérquese un poco, querida señora Dörr, o mejor siéntese en aquel banquillo… Lene, bueno, usted ya sabe, se ha largao y me ha vuelto a dejar plantá.
—¿Es que ha estao él aquí?
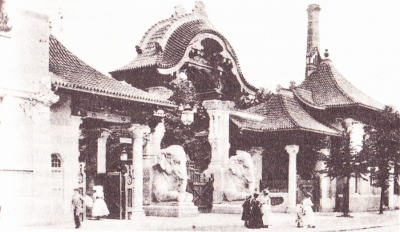
Charlottenburg. Entrada al jardín Zoológico.
—Ya lo creo que ha estao. Y los dos se han ido un rato a Wilmersdorf, por el sendero, por ahí no pasa nadie. Pero pueden volver de un momento a otro.
—Entonces es mejor que me marche.
—No, no, querida señora Dörr. Él no se queda, y aunque se quedara. Ya sabe usted que él no es así.
—Lo sé, lo sé. ¿Y cómo andan las cosas?
—¿Cómo han de andar? Creo que ella se cree algo, aunque no lo quiere reconocer, y se hace ilusiones.
—¡Santo Dios! —dijo la señora Dörr, arrimando un asiento más alto que el banquillo que le habían ofrecido— ¡Santo Dios! Entonces las cosas no van bien. En cuanto empiezan las ilusiones, empieza lo malo. Eso es tan cierto como el Evangelio. Mire usted, señora Nimptsch, conmigo fue lo mismo; pero nada de ilusiones. Y sólo por eso ya era distinto.
La señora Nimptsch no dio muestras de comprender bien lo que quería decir la Dörr, por lo que ésta continuó diciendo:
—Y porque nunca se me metió nada en la cabeza, por eso todo fue siempre a pedir de boca, y ahora tengo al Dörr. Bueno, no es que sea mucho, pero por lo menos es una cosa decente y una puede ir a todas partes sin avergonzarse. Y por eso fui con él también a la iglesia y no sólo al juzgao. Cuando es sólo por el juzgao no paran de hablar.
La Nimptsch asintió con la cabeza.
Pero la señora Dörr repitió:
—Sí, por la iglesia, en la iglesia de San Mateo, y nos casó Büchsel[3]. Pero mire usted, señora Nimptsch, lo que quería decir es que yo era más alta y más atractiva que la Lene y aunque no era más bonita (porque eso nunca se puede saber bien y sobre gustos no hay nada escrito), lo que sí estaba es más llenita y a algunos eso es lo que les gusta. Sí, esa es la pura verdad. Pero, vamos, que aunque yo estaba más prieta y pesaba más y tenía un aquel, porque yo tenía un aquel, la verdá es que yo era muy simple, casi tonta; y lo que era él, mi conde, con sus cincuenta a las espaldas, él también era la mar de simple, solo que siempre muy alegre y sinvergüenza. Y más de cien veces le tuve que decir: «No, conde, de eso nada, de eso ni hablar…». Pero los viejos son siempre así. Y yo sólo digo, querida señora Nimptsch, que usté no se lo puede ni imaginar. Era asqueroso. Y cuando miro al barón de la Lene, me avergüenzo de pensar en cómo era el mío. Y mucho más cuando miro a la Lene. Dios mío, tampoco es que sea un ángel, pero honrada y trabajadora eso sí, y muy mujer de su casa y de orden y de fiar. Y mire usted, señora Nimptsch, precisamente eso es lo triste. Las que andan revoloteando, hoy aquí, mañana allí, a esas no les pasa nada, esas caen siempre como el gato sobre las cuatro patas, pero una muchacha tan buena, que todo lo toma en serio y todo lo hace por amor, eso es lo malo… Pero a lo mejor tampoco es tan malo. Usted sólo la ha adoptao y no es sangre de su sangre y a lo mejor es una princesa o algo así.
La señora Nimptsch meneó la cabeza al oír esta suposición e hizo ademán de querer contestar. Pero la Dörr ya se había levantado y mirando hacia el sendero del jardín exclamó:
—¡Dios santo! Ahí vienen. Y él viene de paisano, la chaqueta y el pantalón de lo mismo. ¡Pero aún así y todo se ve lo que es! Y ahora le dice algo al oído y ella se ríe. Pero bien colorada que se ha puesto… Y ahora se va. Y ahora… vaya, parece que vuelve. No, no, sólo le ha vuelto a saludar otra vez y ella le envía un beso con la mano… Sí, ya lo creo, algo así también me gustaría a mí… Pero no, el mío no era así.
La señora Dörr continuó hablando hasta que Lene entró y saludó a las dos mujeres.