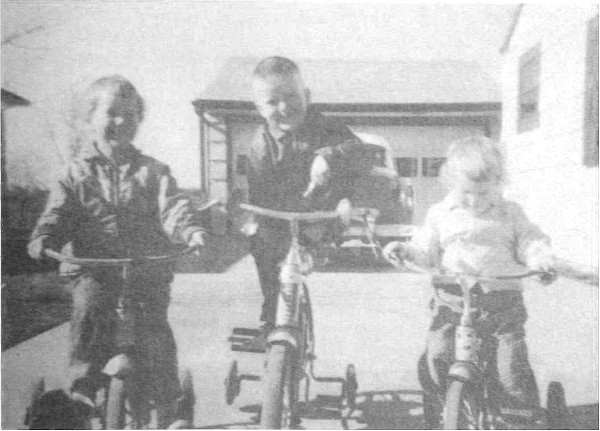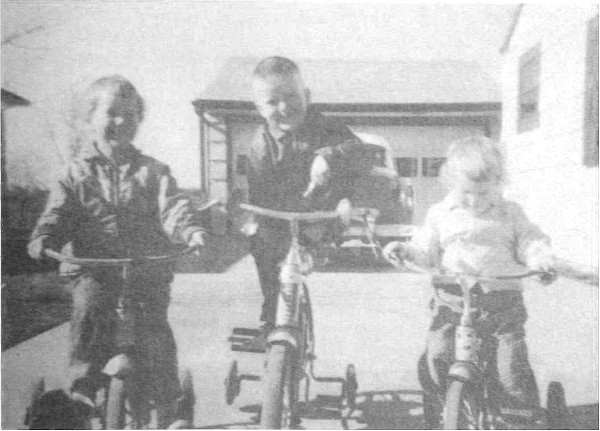
No sabía nada sobre cómo hacer una película, y ojalá pudiera contar una historia divertida de que empecé a rodar películas cuando tenía seis años en la Bell & Howell de 8 milímetros de mi padre, o que fui a la escuela de cine de la Universidad de Nueva York con Spike Lee, y que Martin Scorsese fue maestro mío. Lo único que sabía, lo que sí había hecho, era ir a ver películas. Y muchas. En una buena semana trataba de ver cuatro o cinco películas en el multicine local (en otras palabras, todo lo que se estrenaba ese fin de semana). Si tenía suerte, podía coger el coche familiar e ir a Ann Arbor, a alguna de la media docena de filmotecas que proyectaban una película clásica o extranjera cada noche. Una noche de viernes muy especial suponía un viaje al Detroit Film Theatre, en el Instituto de las Artes de Detroit. En alguna rara ocasión hice un viaje al «extranjero», a Chicago, porque no podía esperar el mes o dos que la película tardaba en estrenarse en Michigan.
Y luego estaban esas locuras descabelladas del momento: «¡Vamos al coche! Me niego a ver Apocalypse Now en Flint porque no tiene el nuevo sonido estéreo envolvente ni el final que quería Coppola». El estudio solo pasaría esa versión en Nueva York, Los Ángeles y Toronto. Y por eso conduje quinientos kilómetros hasta Toronto para poder ver el final alternativo.
Me encantaba el cine.
Desde siempre. Como para la mayoría de los chicos de mi época, mis primeras películas fueron Bambi y Oldyeller, La familia de los Robinsones suizos y El Álamo. Pero la primera película que recuerdo que me provocó una reacción fuerte fue PT109, la historia de John F. Kennedy en la Segunda Guerra Mundial. Tenía todo lo que puede desear un niño de ocho años: acción, suspense; pero en este caso era la historia de un héroe que inicialmente metió la pata y puso su barco en el camino de un destructor japonés. Sin embargo, no dejó que su error lo derrotara. Salvó a su tripulación y descubrió una forma de salvarlos a todos. Era un chico rico, y probablemente podría haberse librado de estar en la línea del frente, pero no era esa clase de americano. A los ocho años ya entendía eso.
Llegué a la adolescencia cuando las grandes películas de finales de los sesenta y principios de los setenta impactaron en la pantalla. Las películas rígidas y de fórmula de los viejos estudios, destellos rimbombantes como Hello, Dolly! y Doctor Dolittle ya estaban out. Lo in era Easy Rider y El graduado, Cowboy de medianoche y La última película, Defensa y Taxi Driver, Nashville y Harold y Maude.
A los diecisiete vi La naranja mecánica de Stanley Kubrick, y después de eso ya no había marcha atrás. Estaba enganchado con el potencial y el poder del cine. Asistí a dos cursos de introducción al cine en el primer año en la facultad y el profesor Gene Parola nos hizo ver todos los grandes, empezando con M y Metrópolis y terminando con Blow-Up y ¿Quién teme a Virgina Woolf? Mi amigo Jeff Gibbs hizo los dos cursos conmigo, y después pasamos horas diseccionando todos los matices de estas películas. Dos años después abrí mi propia «filmoteca» en Flint, donde, dos noches a la semana, mostré todo lo de Truffaut, Bergman, Fassbinder, Kurosawa, Herzog, Scorsese, Woody Allen, Buñuel, Fellini, Kubrick y todos los maestros del cine. Cada película se proyectaba cuatro veces, y yo pasaba las tardes de viernes y sábado viendo los cuatro pases. En el primer pase, me sentaba cerca y disfrutaba de la experiencia. En los siguientes tres visionados, me sentaba en la parte de atrás y estudiaba las películas, en ocasiones tomando notas. Se convirtió en mi escuela de cine de una única aula y un único estudiante.
No me gustaban los documentales y rara vez los veía. Los documentales daban la impresión de ser una medicina, como el aceite de ricino, algo que se suponía que tenía que ver porque era bueno para mí. Pero la mayoría eran aburridos y predecibles, incluso cuando estaba de acuerdo con el análisis político. Si quería escuchar un discurso político, ¿para qué tenía que ir a ver una peli? Podía ir a un mitin o a un debate entre candidatos. Si quería escuchar un sermón, iba a la iglesia. Cuando quería ir al cine, quería que me sorprendieran, que me animaran, que me aplastaran; quería partirme el pecho de risa y quería llorar; y al terminar, quería salir a la calle como si flotara en el aire. Quería sentirme eufórico. Quería que desafiaran todas mis convicciones. Quería ir a algún sitio donde no había estado antes, y no quería que la película terminara porque no quería volver a donde estaba. Quería sexo sin amor y amor sin sexo, y si conseguía los dos juntos quería creer que yo también los tendría, y para siempre. Quería que la película me sacudiera y cinco días después quería que esa película rebotara en mi cabeza de una manera tan enfurecida que me obligara a ir a verla otra vez, ahora mismo, esta noche, despejad el camino, nada más importa.
Y no sentía nada de eso cuando iba a ver un documental. Por supuesto, era raro, raro, raro que un documental se proyectara en una sala de cine de Flint y mucho menos en otro lugar del estado. Pero cuando ocurría, cuando se construía como una película en primer lugar y como un documental en segundo lugar, entonces me desconcertaba de maneras en que no podía hacerlo ninguna obra de ficción. Me senté en el cine de Flint en Dort Highway y vi el devastador documental sobre Vietnam Hearts and Minds, y hasta el día de hoy no he visto una película mejor de no ficción. En otra ocasión fui en coche a Ann Arbor y vi algo que no sabía que fuera posible, una película divertida sobre una cuestión deprimente: The Atomic Café. En Detroit, en la filmoteca, vi los clásicos de cinema vérité de D. A. Pennebaker (Don’t Look Back), y Richard Leacock y Robert Drew (Primary) y el trabajo radical de Emile de Antonio (Point of Order). Después, vi las películas de Errol Morris (The Thin Bine Line) y Ross McElwee (Sherman’s March) y una escandalosamente experimental película de no ficción con muñecas Barbie de un joven Todd Haynes llamada Superstar: The Karen Carpenter Story. Y un día, sin usar ninguna sustancia, mucho después de haber dejado la facultad, mientras cobraba 98 dólares por semana de desempleo después de que un rico liberal me echara en la semana del Día del Trabajo y de haber pasado la semana más aterradora de mi vida en Acapulco, mi mente reunió todas esas películas y realizadores y me dio una idea diferente a cualquier cosa que se me hubiera ocurrido antes: una película que empezó a desarrollarse en mi cabeza y que simplemente comenzó a proyectarse en la pantalla imaginaria de mi lóbulo frontal. Estaba pelado y me sentía deprimido, rechazado y a cinco mil kilómetros de casa. Me encontraba en Mount Parnassus, en San Francisco, viviendo debajo de una torre de comunicación de microondas gigante, y quería volver a casa y hacer una película. Era una locura, lo sabía, pero el autobús ya había salido de la estación y no había vuelta atrás. No contaba con la experiencia de ni un solo día de escuela de cine y mucho menos con formación universitaria. No me importaba. Tema mi idea. Y tenía un amigo nuevo. Se llamaba Kevin Rafferty.
Kevin era director de documentales. Hizo The Atomic Café, una película inteligente y divertida a principios de la década de 1980. Él, su hermano Pierce y su amiga Jayne Loader reunieron noventa minutos de escenas y clips de los archivos del Gobierno americano, contratistas de defensa y cadenas de televisión de la época de la guerra fría. Sin narración alguna, unieron el metraje de tal manera que la carrera armamentista y el temor a la amenaza roja aparecían tal y como la locura que eran. Escenas que mostraban cómo podías sobrevivir a un ataque atómico en tu sótano o en la escuela, agachándote y cubriéndote la cabeza debajo del pupitre, decían más de la estupidez de las dos superpotencias que cualquier discurso político o columna de opinión. El efecto era al mismo tiempo comiquísimo y debilitante, y cuando salías del cine estabas seguro de dos cosas:
Ronald Reagan solo llevaba un año en la presidencia cuando se estrenó The Atomic Café. La gente de Estados Unidos y Rusia estaba cansada de gastar miles de millones en la guerra fría, y esta película ahondaba en esa herida. Fue un gran éxito en los campus universitarios y entre aquellos a quienes les gustaban las buenas películas. Cuando se escriba la historia política de una era, los más honrados historiadores escribirán sobre el impacto que la cultura tuvo en los cambios políticos que se produjeron y en cómo moldeó los tiempos. (No se puede contar la historia de los derechos civiles y Vietnam sin mencionar el impacto de Bob Dylan, Joan Baez o Harry Belafonte). Ahora me gustaría decir, para que conste, que por cada «señor Gorbachov, derribe este muro» hubo también un Born in the USA y un The Atomic Café. El arte tiene un impacto desgarrador de un millar de maneras sencillas y en las que no se repara. Esta obra de Kevin y su hermano y amigos tuvo esa clase de impacto en mí.
Flint era la ciudad olvidada en la década de 1980. La que había sido una vibrante y entusiasta zona metropolitana y cuna de la empresa más grande y más rica del mundo —General Motors— se había convertido en un malvado experimento científico de los ricos. Pregunta: ¿podemos incrementar nuestros beneficios eliminando los empleos de la gente que no solo construye nuestros coches sino que también los compra? La respuesta era sí, siempre y cuando el resto del país siguiera trabajando para poder comprar tus coches. Con lo que no contaban los científicos locos era con que esos obreros del automóvil no solo dejarían de comprar coches una vez que se quedaran sin trabajo, también dejarían de comprar televisiones, lavavajillas, radiodespertadores y zapatos. Esto a su vez causaría que las empresas que fabricaban dichos productos cayeran o fabricaran sus productos en otra parte. Finalmente, aquellos que conservaban un empleo tendrían que intentar comprar los productos más baratos posibles con sus sueldos recortados, y para que los fabricantes produjeran sus artículos baratos, estos tendrían que manufacturarlos chicos de quince años en China.
Pocos previeron que eliminando solo una hebra y sacándola del tejido de la clase media pronto se desharía el tapiz entero, dejando a todos sufriendo una existencia de despedazarse unos a otros, una batalla semanal para mantenerse a flote. En cierto nivel, era puro genio político porque el electorado, consumido por su propia supervivencia personal, nunca encontraría el tiempo ni la energía necesarios para organizarse políticamente en el lugar de trabajo, el barrio o la ciudad y rebelarse contra los científicos locos y los políticos que habían urdido su caída.
No obstante, en la década de 1980, solo se había eliminado una pequeña hebra, pero se había hecho en el lugar donde yo vivía: Flint, Michigan. La tasa de desempleo oficial alcanzó el 29%. Esto debería haber sido como el canario que se llevaba a la mina de carbón: si el canario muere, el peligro es inminente. En cambio, pocos repararon en ello. Claro, hubo quienes se preocuparon por nuestra situación y quisieron contar la historia. Hubo un buen reportaje de la BBC sobre Flint como la capital de los desempleados de América y luego estuvo el…, eh…, bueno, de acuerdo, eso fue todo. La BBC. Desde ocho mil kilómetros de distancia. No muchos más vinieron a Flint a contar nuestra historia. Estaban demasiado ocupados hablando de la Revolución Reagan y de lo genial que era que alguna gente prosperara en la economía de la filtración. Y tenían razón. A los que les fue bien en los ochenta, les fue muy bien, y, francamente, no había muchos sitios que se parecieran a Flint, Michigan. Salvo por las ciudades del acero en el valle del Ohio, que recibieron su merecido unos cuantos años antes, y las fábricas textiles del noreste antes todavía, el país iba bien, todavía existía la clase media y nadie prestó mucha atención a las urbes grises donde se construían sus coches. Los británicos de la BBC sabían qué aspecto tenía una ciudad de rodillas, y su ADN les permitía no andarse con rodeos respecto a la causa de lo que estaba ocurriendo cuando hicieron su reportaje sobre Flint. Pero ¿quién vio eso? Oh, bueno, ahí está. Nadie lo ve, nadie lo piensa. Si vivías en Tampa, en Denver, en Houston, en Seattle, en Las Vegas, en Charlotte, en el condado de Orange, en Nueva York, el destino de Flint nunca sería el tuyo. Te iba bien y continuaría yéndote bien. Sí, claro, pobre Flint. Pobre, pobre Flint. Qué pena. Qué pena. Puf.
Un día de 1984 estaba sentado en mi despacho del Flint Voice y llamaron a la puerta. Dos hombres que no parecían de esa parte del país estaban de pie en el porche, mirando por la puerta acristalada para ver si había alguien.
—Hola —dije—. ¿Puedo ayudarles?
—Desde luego —dijo el más alto con acento—. ¿Esto es el Flint Voice?
—Claro —dije—, pasen.
Los dos hombres entraron.
—Me llamo Ron Shelton —dijo el americano—. Soy guionista. Escribí Bajo el fuego. Se estrenó el año pasado.
Nos dimos la mano.
—Ah, sí, me gustó la película —dije un poco sorprendido y pensando: «¿Este tipo se ha perdido?».
—Y yo soy Roger Donaldson —dijo el australiano.
También lo conocía.
—Ah, ¿no hizo Smash Palace? —pregunté.
—No la pasaron aquí, ¿no? —preguntó, perplejo de que hubiera alguien en Flint que hubiera visto su película indie de Nueva Zelanda.
—No, pero voy mucho a Ann Arbor —contesté.
Estaba tratando de serenarme. ¿Qué estaban haciendo esos tipos[14] en mi despacho? ¿En Flint, Michigan? No era Hollywood precisamente. Estaba un poco asombrado, pero traté de mantener la calma.
—Bueno, puede que se esté preguntando qué estamos haciendo en el Flint Voice —dijo Donaldson.
—La verdad es que no —respondí con seriedad—. Guionistas y directores pasan por aquí todo el tiempo. La semana pasada se vino Costa Gavras con Klaus Kinski.
Donaldson rio. Les ofrecí una silla a cada uno y tomaron asiento.
—Estoy escribiendo un guión —dijo Shelton—, una especie de versión moderna de Las uvas de la ira. Hemos oído hablar de los malos tiempos de Flint, de la mucha gente que ha perdido su empleo y ha tenido que hacer las maletas y marcharse del estado. La historia sigue a una familia que lo pierde casi todo aquí en Flint, pone en un camión lo poco que le queda y se dirige a Tejas a buscar trabajo.
—Y cuando llegan a Tejas —añadió Donaldson—, los tratan como trataban a los Joad al llegar a California.
Me senté y los miré, y que me maldigan si no quise levantarme y abrazarlos allí mismo. Alguien —de Hollywood nada menos— quería contar nuestra historia. Pensaba que nos habían olvidado. No tanto.
—Así que la razón por la que hemos venido a verle es que estamos recogiendo información e historias e investigación, y alguien mencionó que era una buena persona con la que hablar. Y que su periódico es el único de la ciudad que cubre esta cuestión desde el punto de vista de los trabajadores.
—Bueno, no sé qué decir —dije, tratando de encontrar las palabras adecuadas y ser cool al mismo tiempo—. Para empezar, gracias. No puedo creer que hayan venido aquí y que les importe. Eso significa mucho.
—Nos importa —dijo Donaldson—. Creemos que de verdad está ocurriendo este cambio en América, donde los que tienen el dinero quieren que el reloj vuelva a un tiempo en el que todos los demás han de mendigar las migajas. Y creemos que será una película impactante.
Hablaron conmigo durante una hora, pidiéndome que les contara historias sobre la vida en Flint y lo que haría si fuera ellos para que la historia sonara auténtica. Hablé a mil por hora, compartiendo con ellos todo lo que pensaba y dándoles mi consejo sobre lo que creía que podría servir para una buena película. Tomaron nota y parecían muy complacidos.
—Nos gustaría llevarnos unos cuantos ejemplares viejos de su periódico —dijo Shelton cuando estábamos terminando—. Y también nos gustaría suscribirnos. ¿Puedo pagar una suscripción?
(Me aseguré de enmarcar esta suscripción y colgarla en mi pared).
—Estaremos en contacto si necesitamos algo más —dijo Donaldson—. Vamos a conducir desde Flint a Tejas, examinando el terreno. Gracias por su tiempo. Estaremos en contacto.
Se fueron como habían llegado y yo me puse al teléfono y llamé a todos mis conocidos. «Hollywood acaba de estar aquí», grité al teléfono una docena de veces ese día. No podía creer en la aleatoriedad de este encuentro ni en el hecho de que Flint fuera a protagonizar una película, una película de verdad.
Al cabo de un tiempo, Nina Rosenblum, la realizadora de documentales de Nueva York, hizo varios viajes a Flint. Ella también decidió que Flint merecía protagonizar una película; en su caso, un documental. Yo y otros pasamos mucho tiempo con ella, y ella parecía preparada para presentar nuestra historia en una película. Era estimulante; estábamos contentos de que nos tuvieran en cuenta. ¡La gente del cine había aparecido!
Por la razón que fuera, ninguna de las dos películas llegó a cuajar y el destino quiso que yo mismo me marchara de Flint. Al cabo de un mes de trasladarme a California con la ilusión del trabajo soñado toda la vida, estaba sentado en San Francisco, sin sueño ni trabajo y cobrando el desempleo. Desalentado, volví a Flint a pensar en qué camino tomar en la vida. ¿Tenía que intentar resucitar el Flint Voice? Debería presentarme a un cargo político, como quizá la alcaldía de Flint. Quizá debería conseguir un empleo, bueno, no había ningún sitio donde conseguir un empleo.
Cuando quería estar solo en esos días de desempleo de finales de 1986 me dirigía al centro de Flint, que era como una ciudad fantasma dentro de una ciudad fantasma. Me llevaba un periódico o un libro o mi libreta a Windmill Place, un proyecto fracasado de renovación urbana diseñado por la gente que había construido el South Street Seaport de Nueva York. Prometieron hacer por Flint lo que habían hecho por el Lower East Side de Nueva York. Pero, vaya, el río Flint no era el río East, y también faltaban unas cuantas cosas más. Sin embargo, media docena de locales pugnaban por permanecer abiertos dentro de la zona donde se concentraban los restaurantes y que estaba vacía la mayor parte del día. Mi vecina de al lado de mi infancia trabajaba detrás del mostrador en la panadería de Windmill Place. Entraba y ella me calentaba un cruasán de chocolate. El local de comida china para llevar hacía un moo goo gaipan amenazador, y eso era lo que estaba disfrutando unos minutos antes del mediodía del jueves 6 de noviembre de 1986 cuando, en la pantalla de televisión de este desolado Windmill Place, la programación habitual se interrumpió para dar paso a una noticia en directo desde la sede central de General Motors Corporation en Detroit. Roger B. Smith, director general de General Motors, estaba de pie ante un atril y tenía que hacer un importante anuncio.
«Hoy anunciamos el cierre de once de nuestras fábricas más antiguas. Eliminaremos casi treinta mil empleos y los recortes más importantes se producirán en nuestras empresas de Flint, donde se eliminarán diez mil de estos treinta mil empleos».
Miré a ese hombre en la pantalla de la tele, y pensé: «Hijo de puta chupapollas. Eres un puto terrorista. ¿Vas a cargarte diez mil empleos después de haberte cargado ya otros veinte mil en Flint? ¿En serio? ¿En serio?».
Me había olvidado de mi moo goo gaipan. Me calmé y pensé: «He de hacer algo. Ahora». ¿Qué podía hacer? Tenía un cheque del desempleo en el bolsillo. Tenía un graduado escolar. Tenía un cuarto de depósito de gasolina en el coche.
Y entonces se me ocurrió la idea.
Me acerqué al único teléfono de pago que funcionaba y llamé a mi amigo Ben Hamper. Ben era el trabajador del automóvil escritor que había puesto en la cubierta del Mother Jones antes de que me despidieran.
—¿Acabas de ver a Roger Smith en la tele? —pregunté.
—Sí, más de lo mismo —repuso Ben.
—No puedo aguantar esto más. He de hacer algo. Voy a hacer una película.
—¿Una película? —preguntó Ben, un poco sorprendido—. Te refieres a un vídeo casero o algo como lo que hicimos para tu fiesta de despedida.
—No. Una película de verdad. Un documental. Sobre cómo han destruido Flint.
—¿Por qué no escribes un artículo en alguna parte? No sé, en una revista.
—He terminado con las revistas y los periódicos. Necesito un descanso. Además, ya no me quieren. Me parece que es mejor una película.
—Pero ¿cómo vas a hacer una película si no sabes cómo hacer una película?
—He visto un montón de películas.
—Sí, has visto un montón de películas.
—Lo he visto todo.
—Nadie te discute eso. No conozco a nadie que vaya más al cine que tú. ¿Qué viste anoche?
—Jumpin’Jack Flash. No, espera, eso fue anteanoche. Vi Harvard, movida americana.
—Dios, ¿por qué pierdes el tiempo con esa tontería?
—Te estás desviando. Creo que he visto suficientes películas para saber cómo hacer una. Y puedo hacer esta película. Y conozco a alguien que puede ayudarme.
Mi siguiente llamada fue a Kevin Rafferty.
—Me gustaría ir a Nueva York y hablarte de algo.
—¿No me lo puedes contar por teléfono?
—No, quiero hacerlo en persona. ¿Estarás esta semana?
—Claro.
—Bueno, puedo estar en la ciudad mañana por la noche.
Pedí prestado el coche de mis padres y conduje doce horas hasta Nueva York. Me reuní con Kevin en un bar de Greenwich Village.
—Quiero hacer una película —le dije de buenas a primeras—. Quiero hacer un documental sobre Flint y General Motors, pero no tengo ni idea de qué hacer. Y quería saber si podrías ayudarme.
Pedir ayuda a Kevin Rafferty fue una acción descabellada; sí, era un realizador de películas documentales galardonado, pero estaba claramente pelado. Era como pedir a un vagabundo que me diera veinticinco centavos porque quería un café con leche. No tenía ni idea de cuál era la situación económica de Kevin, basta decir que yo parecía vestido en el Saks de la Quinta Avenida en comparación con él. Siempre llevaba la misma camiseta negra rota, la misma camisa lisa encima, los mismos zapatos gastados. Hacer documentales no daba dinero a nadie ni aunque los hicieras buenos como los de Kevin. Daba la impresión de que él mismo se cortaba su mata de pelo rojo. Comprensible, considerando la profesión mal pagada que había elegido. Era alto y desgarbado, esto último supuse que como resultado de no tener dinero para permitirse tres comidas decentes al día. Me alegré de pagarle la siguiente comida, aunque fuera en un bar que no podía costearme. Su único lujo aparente era un constante consumo de cigarrillos, la marca de los cuales no conocía.
—Bueno, me parece una gran idea —respondió, y fue la primera vez que alguien decía eso de mi plan descabellado—. ¿Qué necesitas que haga?
Eh, ¿todo?
—Bueno, para empezar —dije con timidez— puedes enseñarme cómo funciona la cámara de dieciséis milímetros.
—Podría ir a Flint y rodar un poco para ti —dijo Kevin de repente.
Quería que me repitiera eso, pero temía que, si lo hacía, resultara que en realidad había dicho: «Tomaré otra Heineken, de barril, por favor».
—¿De verdad? —pregunté, cruzando los dedos.
—Claro. Podría llevar mi equipo y quizá pueda venir parte de mi grupo. Pienso que incluso Anne Bohlen [su codirectora en la película sobre los nazis americanos, Blood in the Face] podría venir.
Era mucho más de lo que esperaba. A decir verdad, pensaba que lo único que iba a conseguir era un «buena suerte» y «ya nos veremos».
—Guau —dije, ruborizándome—, eso sería increíble. Quiero decir que no me lo esperaba, pero…
—No, será divertido. Puedo enseñarte lo que necesitas saber. Puedo dedicarte una semana de mi tiempo.
¿Una semana entera? ¿En Flint?
—Kevin, estaré contento con lo que puedas hacer. ¿Crees que puedes enseñarme esto en una semana?
—No hace falta tanto tiempo para saber cómo funciona el equipo. Lo más importante de hacer una película está en tu cabeza, tus ideas, y luego has de seguir los latidos y el ritmo al que se mueve. Saber cómo decir más con menos. Tener buen ojo. Escuchar las cosas que ocurren entre líneas. Tener pelotas. Te observé cuando fuimos a Michigan. Lo harás bien.
En un momento se me ocurrió que tendría que pagar por su tiempo además de por sus colaboradores y material. Estaba en paro, así que esperaba un poco de clemencia.
—Por supuesto, sabes, te pagaré por esto —dije—. ¿Quizá podamos arreglar algo?
—No es necesario —replicó—. Nos hiciste un gran favor con nuestra película y no te pagamos. Así que te devolveremos el favor. No tienes que pagarnos nada.
La mesa no se rompió cuando la golpeó mi mandíbula.
—Eh, uf, no sé qué decir. Gracias. Muchas gracias. Lo único que he tenido han sido puertas cerradas en mis narices en los últimos dos meses. Esto se pasa de la raya. No puedo agradecértelo suficiente.
Quería desmayarme en ese momento, pero estaba en Nueva York, sentado en una mesa del Village con un destacado director y quería actuar de la mejor manera posible. Así que sonreí. Una gran sonrisa.
Kevin me llevó a la sala de edición que estaba en (y seré educado aquí) un callejón en el que tenías que sortear obstáculos para llegar. Estaba en un sótano de McDougal Street. El lugar parecía la clase de sala donde un restaurante chino barato podría almacenar la basura, o quizás un cadáver. No, borra eso, nadie hace eso a los muertos, al menos aquí, por más podridos que estén o a quién le debieran dinero.
Vio mi expresión y dijo que el propietario del edificio hizo un trato con él y que no le costaba casi nada poner su máquina de edición Steenbeck en el sótano. Además de la Steenbeck, allí había lo que llamó una «mesa de rebobinados», unos pocos «cubos de recortes» y pilas y pilas de película revelada. Encendió la máquina y me mostró algunas de las escenas de la película de los nazis en la que estaba trabajando. Fue genial ver las cosas que él había filmado en Michigan, y muy extraño oír mi voz y ver mi cara en esa pequeña pantalla. Salvo en películas caseras de mis padres, era la primera vez que me veía en una película. Lo aborrecí y me encantó.
—Tú has hecho posible gran parte de esto —dijo Kevin—. Todo tu mejor material estará aquí.
Volví a Flint y empecé a pensar en lo que rodaría. Tenía que regresar a San Francisco, donde mi mujer estaba preparando nuestra mudanza a Washington, donde los dos habíamos encontrado empleo. Llegamos a Washington en enero de 1987, y aunque estaba feliz de tener el empleo y los ingresos, mi cabeza seguía en la película que quería hacer.
Me enteré de que la UAW había convocado una manifestación el 11 de febrero para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la gran huelga ocupación de Flint. Pensé que podía ser un buen lugar para empezar a rodar. Llamé a Kevin para conocer su opinión.
—Buen plan —dijo—. Reuniré a todos, llevaremos el equipo y compraré la película con mi tarjeta de crédito. Puedes pagarnos cuando lleguemos.
Estuve a punto de decir: «¿Tienes tarjeta de crédito?», pero no quería ofenderlo. Me alegré de que la tuviera.
—Gracias —dije.
—Son unos doscientos dólares por un rollo Kodak de diez minutos. Llevaré unos sesenta rollos. Serán unos doce mil dólares. ¿Puedes pagarlo?
—Eh, sí —dije, mintiendo.
—Bien. No has de revelar la película enseguida, pero es mejor hacerlo. Te costará otros doce mil dólares por el revelado y el sonido.
Tragué saliva.
Tenía algo de dinero ahorrado de mi trabajo de cuatro meses en San Francisco, pero con eso no bastaría. Tendría que vender el edificio que era la oficina del Flint Voice. Era una casa de cuatro habitaciones con patio en una parte bonita de la ciudad. La deprimida economía de Flint me daría 27 000 dólares por él. Estaba listo.
Kevin, Anne y los demás llegaron de Nueva York el día antes de empezar el rodaje. Un amigo ofreció su casa para que se quedaran. Nos reunimos allí esa noche y yo invité a algunas personas de Flint a discutir ideas sobre la película. Todo el mundo tenía una buena idea sobre cómo debería ser la película. Yo estaba un poco abrumado y Kevin me hizo un gesto para que saliera con él a fumar un cigarrillo y hablar.
—Las películas son desde luego un proceso colaborativo —me dijo fuera en el frío—, pero no son una democracia. Es tu película. No has de hacer reuniones ni discutir. Rodamos tus ideas. Solo hemos de salir ahí mañana y empezar a rodar.
La filosofía de Kevin consistía en limitarse a filmar lo que ocurría, estilo cinema verité.
—Tengo un esquema de las cosas que quiero —dije, sacando la lista del bolsillo.
—No uso listas de filmación —dijo—. Solo filmo. Pero esta es tu película, así que la haremos a tu manera.
No le gustaba la idea de que tuviera un pequeño plan, pero estaba dispuesto a aceptarla.
—Vamos a terminar con esta reunión y dormir un poco, y mañana por la mañana empezaremos a trabajar —dijo al acabar con el cigarrillo.
—Roger —dije, lo cual que me recordó el título que se me había ocurrido para la película.
Decidí esperar a otra ocasión para decírselo. Suponía que él no pensaba mucho en los títulos antes de saber lo que tenía.
Pero yo ya sabía lo que tenía. Lo había estado viviendo treinta años, sin dejar de tomar notas en mi cabeza. Llevaba más de una década escribiendo sobre Flint y General Motors. Ya estaba trabajando a 24 imágenes por segundo, aunque todavía no había encontrado a una mujer que criaba conejos para venderlos como «mascota o carne», ni a un ayudante del sheriff que echaba a la gente de sus casas o a una futura Miss América desfilando por la calle principal de Flint en un descapotable y saludando a las tiendas cerradas con tablones o a la elite de Flint vistiéndose en una fiesta como el Gran Gatsby y pasando por alto la ironía o un truco turístico tras otro para convencer a la gente de que pasara sus vacaciones en Flint. Y todavía tenía que conocer a un hombre llamado Roger Smith.
No sabía nada de eso cuando el primer rollo entró en la cámara de 16 milímetros de Kevin en ese frío día de febrero de 1987. Filmamos el recuerdo de la gran huelga, y filmamos otras treinta escenas en los siguientes siete días. El centro de plasma donde los desempleados vendían su sangre, el fuego antiaéreo de General Motors que decía que solo estaba para ganar dinero y no para ayudar a su ciudad. Filmamos desde la salida del sol hasta mucho después de su puesta.
Observé lo que hacían Kevin y Anne al señalarme detalles, cómo en ocasiones los pequeños momentos que capturas con tu cámara o tu micrófono son los que te cuentan la historia mayor. Hablaron de cómo con solo diez minutos de película en la cámara (después de lo cual hay que parar y recargar, interrumpiendo la grabación durante unos minutos) tenías que operar como un editor y hacerlo todo en tu cabeza. La disciplina no solo te servía para no malgastar película, sino que también te obligaba a pensar en qué era exactamente la historia que estabas tratando de contar. No veían la restricción de diez minutos como un impedimento, sino como un beneficio creativo.
—Imagina que tuviéramos película para rodar una hora en la cámara y que fuera tan barata como el papel —señaló alguien del equipo—. Nos volveríamos holgazanes y lo filmaríamos todo. No tendríamos que pensar mientras rodábamos. ¡Ya nos preocuparíamos después!
—Quiero ir a la sede de General Motors para ver si Roger Smith quiere hablar con nosotros —le dije a Kevin—. ¿Estás preparado para eso?
—¿Estás de broma? —dijo con su típico acento y voz sarcástica—. Me estaba preguntando cuándo las cosas iban a ponerse interesantes.
Y así fuimos a Detroit y entramos en el vestíbulo de General Motors. Fui directo al ascensor y pulsé el botón. Se abrieron las puertas y entré. Pulsé el botón de la planta catorce, donde estaba el despacho de Smith. El botón no se iluminó. Y fue entonces cuando un vigilante de seguridad nos hizo salir. Era un hombre mayor, educado y nos pidió que esperásemos mientras llamaba a alguien. Volvió y dijo que necesitábamos una cita y que volviéramos cuando la tuviéramos.
Durante los más de dos años siguientes traté de conseguir una cita. Y pese a no conseguirla, hice numerosos viajes a Detroit solo para presentarme y ver qué pasaba. La búsqueda de Roger, conseguir que volviera a Flint para poder enseñarle el daño que sus decisiones habían causado, se convirtió en el hilo conductor de la película. Pero la verdadera misión de la película no tenía nada que ver con Smith ni con General Motors, ni siquiera con Flint. Quería hacer una comedia cargada de ira sobre un sistema económico que consideraba cruel e injusto. Y no democrático. Esperaba transmitir eso.
Nuestra semana con Kevin había terminado. Le di las gracias profusamente por lo que él y Anne y los demás hicieron para darme un empujón. Me dijo que ayudaría en lo que pudiera, que solo tenía que llamarle. Le enseñé un formulario que había recibido para solicitar una beca del Consejo de las Artes de Michigan. Le pregunté si podía ayudarme a rellenarlo, porque suponía que era algo que tenía que hacer todo el tiempo.
—¿Qué pongo en la casilla de aquí? —dije, señalando la línea que preguntaba por mi ocupación.
—Director de cine —respondió sin vacilar.
—No soy director de cine —respondí—, ni siquiera he hecho una película.
—Lo siento —repuso cortante—. Apunta que eres director de cine. Fuiste director de cine en el mismo segundo en que la cinta empezó a rodar en esta cámara.
Y así escribí «director de cine». Y durante los dos años y medio siguientes hice una película. Habría más de una docena de filmaciones más. Kevin me conectó con amigos suyos en la comunidad del documental y, lo que es más importante, con una pareja de San Francisco, Chris Beaver y Judy Irving. También ellos vinieron a Flint a rodar para mí durante una semana. El resto del tiempo, éramos solo yo, mi mujer y unos pocos amigos (además de uno o dos cámaras de Detroit), moviéndonos de aquí para allá con el equipo, haciendo todo lo posible por rodar una película. Nunca éramos más de cuatro porque nos desplazábamos en coche de grabación en grabación. Solos, constantemente metíamos la pata con la cámara y la grabadora de sonido, tantas veces de hecho que al final de la filmación, en 1989, solo el 10% del material filmado era utilizable.
Me estaba costando permanecer a flote económicamente y por eso el laboratorio cinematográfico DuArt de Nueva York me dijo que podía retrasar el pago hasta que terminara. Lo dirigía un viejo de izquierdas y le estaba gustando el material que le enviábamos. Me enteré de un evento en Nueva York en el que distribuidores e inversores se reunían para ver las películas en progreso. Si pagabas una tasa, podías mostrar quince minutos de lo que tenías. Pero nada de mi metraje estaba editado porque, bueno, no sabía cómo editarlo. Otra vez Kevin acudió al rescate.
—Te prepararé un rollo —dijo—. ¿Cuándo puedes venir a Nueva York?
—Cuando tú digas —dije.
Tres semanas después volví a visitar su «suite» de edición en el Village. Me senté y observé los quince minutos de mi película que él había preparado. Estaba anonadado. ¡Parecía una película! Me enseñó cómo funcionaba la Steenbeck. Me enseñó su sistema de edición y cómo podía crear el mío. Pasé horas viéndolo trabajar en su película de nazis, viendo cómo tomaba decisiones, cómo sabía exactamente cuánto tiempo mantener una escena y cuándo salir. No creía en la narración ni en aparecer en cámara o usar música.
Un día, en la sala de edición, le pregunté cómo había aprendido todo eso.
—Bueno, hice la carrera de cine.
—¿En qué escuela de cine?
—En realidad no fui a la escuela de cine —dijo.
—Entonces ¿adónde fuiste?
Hizo una pausa.
—A Harvard.
—¿Harvard Harvard? —pregunté confundido.
—Sí, Harvard —respondió a regañadientes.
—Mierda. Quiero decir. Guau. Genial.
¿Cómo demonios había llegado ese tipo a Harvard? No quería meterme, y menos en asuntos sobre cómo diablos había podido pagárselo. Al fin y al cabo, en Harvard también dan becas. No todos los que van allí son ricos. ¡No seas intolerante! Una cosa estaba clara, ese tipo era listo, muy listo, y desde luego era lo suyo.
Yo preparé una sala de edición en Washington y contraté a un buen amigo de Flint y una mujer de las afueras de Maryland para que fueran mis editores, aunque ninguno de ellos había editado jamás una película. Así que los tres aprendimos solos, con la orientación de Kevin, cómo editar una película. Nuestra sala de edición estaba mejor que la de Kevin, aunque también teníamos un problema de cucarachas y roedores. Disponíamos de una sala en la novena planta de un edificio desvencijado en una esquina de Pennsylvania Avenue y la calle Veintiuno, a unas cuatro manzanas de la Casa Blanca. Había una hamburguesería Roy Rogers en la puerta de al lado, y el humo que se colaba diariamente en nuestra sala de edición (que por sí solo debería haber hecho que los tres nos volviéramos vegetarianos radicales, si hubiera existido eso en aquellos tiempos).
Paso a paso, averiguamos cómo montar la película. Mis dos amigos se convirtieron en asombrosos editores. La película era divertida y triste. Dejamos de hacer un «documental» y decidimos hacer una película a la que llevaríamos a una cita un viernes por la noche. Tendría un punto de vista, pero no el punto de vista de la izquierda rígida y aburrida. No necesitaba simular la clase de «objetividad» tras la que se esconden engañosamente otros periodistas. Y podía sentarme en nuestra atestada sala de edición y ver a un público imaginario en un gran cine oscuro, aullando, vitoreando, silbando y saliendo del cine listo para ponerse en acción.
Trabajábamos a todas horas en la sala de edición, tratando de terminar la película antes de que los acreedores acabaran conmigo. Y entonces, una fría mañana de enero de 1989, un nuevo presidente iba a tomar posesión a mediodía. Su nombre era George H. W. Bush, el vicepresidente de Ronald Reagan.
No se me ocurrió una mejor manera de pasar el día, así que me vestí y me dirigí al National Malí, donde el público podía ver la investidura del presidente Bush y el vicepresidente J. Danforth Quayle. No estaba muy lleno y encontré una forma de llegar lo más cerca posible de los escalones del Capitolio. Estaba mirando al escenario, a todos los engreídos sentados detrás del nuevo presidente, cuando vi a Kevin Rafferty. «Dios mío —pensé, un poco anonadado—. Creo que Kevin está ahí».
Desde luego parecía él, pero ese tipo iba vestido con traje, corbata y un abrigo bueno de invierno. Era imposible que fuera él. O si era él, bueno, había conseguido un buen encargo, filmar la ceremonia de investidura. Pero no veía equipo.
Unos días después de la toma de posesión de Bush padre como presidente de Estados Unidos, localicé a Kevin en su casa. Tenía que saber si era él.
—Kevin —dije al teléfono—, estuve en la investidura el otro día y habría jurado que te vi en el estrado. ¿Eras tú?
Silencio.
—¿Estabas ahí? —presioné.
Más silencio, luego el ruido de una calada y de sacar el humo del cigarrillo.
—Sí, estuve allí.
—¿En el estrado?
Otra calada.
—Sí.
—Joder. Genial. ¿Qué demonios hacías allí? ¿Cómo pudiste entrar?
Un suspiro.
—Mi tío es el presidente de Estados Unidos.
—Ja, ja, ja. Muy buena. ¡Mi tío es Dan Quayle!
—No, no hablo en broma —me interrumpió. Mi tío es George Bush, el presidente. Mi madre y Barbara Bush son hermanas. Sus cuatro hijos y su hija son mis primos hermanos. Soy miembro de la familia. Por eso estaba allí.
Me habían dicho muchas cosas a lo largo de los años: cosas personales, cosas asombrosas, la clase de cosas que alguien oye de otra persona en un momento u otro: «Soy gay», «Voy a dejarte», «Solo los austríacos pueden bajar de este avión», pero nada en la vida me había preparado para esta noticia. Lo que Kevin me estaba diciendo era que había estado trabajando conmigo durante casi tres años, primero yo lo había ayudado en su película, luego él había filmado mi película, después había editado la primera parte de mi película, y lo que es más importante, había sido mi mentor, mi único profesor, una escuela de cine formada por un solo hombre mal vestido, y ahora ¿me estaba diciendo que su tío era el presidente de Estados Unidos de América?
La cabeza me daba vueltas.
—Mira —dijo—, sé que probablemente estás cabreado porque no te lo he dicho, pero trata de verlo desde mi punto de vista. Cada vez que alguien descubre quién soy, inmediatamente empieza a actuar de forma diferente, a tratarme diferente, a juzgarme, a querer algo de mí, lo que se te ocurra, es como llevar un piedra colgada del cuello. Y, francamente, creí que lo sabías. Pensaba en decírtelo, o traté de hacerlo. Pero no lo creerías. Pensaba que Anne o alguien podría habértelo dicho o que lo habrías descubierto, pero cuando me quedó claro que no lo sabías, bueno, me gustó así. Porque ahora, ahora que lo sabes, estás ahí pensando: «¡Es uno de esos putos Bush!».
Lo interrumpí.
—No, no, nada de eso. No hago esos juicios. Pero Kevin, ¡joder! Podrías habérmelo dicho.
—Sí, bueno.
—O sea, durante todo este tiempo, tu tío era el vicepresidente y ahora es el presidente. ¿Qué pensabas cada vez que decía algo negativo de él o de Reagan?
—Nada. Estaba de acuerdo contigo. No comparto su postura política. Y para ser sincero, la cuestión familiar es complicada. Personal. Y no quiero hablar de eso[15].
—Claro, lo entiendo. Todavía me jode un poco para ser sincero. Un miembro de la familia Bush ha sido parte significativa no solo de rodar esta película sino también de enseñarme a ser director de cine. Uf. Joder. De verdad, ¡joder!
—Bueno, ahí lo tienes. Llévalo como puedas.
—Esto no cambia nada, Kevin. No te preocupes. Y me alegro de que me lo hayas dicho por fin.
Siete meses después, terminé la película. Había mostrado una parte de ella a tres comités de selección de festivales: Telluride, Toronto y Nueva York. A todos les gustó y la aceptaron para presentarla en sus festivales en septiembre de 1989. También había mostrado una primera prueba de la película a mis dos hermanas. Se sentaron en la casa de mis padres para verla. Me dijeron cosas bonitas y eso me alentó a seguir trabajando. Lo que no me dijeron (hasta años después) fue que estaban avergonzadas por lo mal montada que en su opinión estaba la película. Hablaron en voz baja la una con la otra «¿Qué deberíamos decirle? Se llevará una decepción», pero no supieron qué hacer. No querían reventar mi burbuja, porque yo parecía muy entusiasmado por el aspecto final de la película. Así que no dijeron nada. Eso sí, hicieron un pacto entre ellas para estar presentes en la primera proyección en un festival para que yo no estuviera solo en mi momento de humillación pública.
El primer festival fue el de Telluride, Colorado, el fin de semana del Día del Trabajo. El festival me pagó el viaje (porque estaba arruinado). Parte de mi equipo fue y volvió con el dinero que recaudaron vendiendo camisetas y chapas con el logo de la película en las calles de Telluride.
La semana antes del festival me dio un ataque de pánico pensando que me había equivocado en la elección del título de la película. Llamé al organizador del festival, Bill Pence, y le dije que iba a cambiar el nombre de la película a Bad Day in Buick City.
—No, no lo harás —dijo de manera forzada en el teléfono—. El nombre de la película es el que le diste, Roger y yo, y es el nombre perfecto. No vas a cambiarlo. Además, ya hemos enviado el programa a la imprenta.
Estaba desanimado y no me atreví a decir nada más. Colgué el teléfono.
Cuando llegué a Telluride y me dieron el programa, me fijé en algo horrible: el festival había decidido estrenar mi documental al mismo tiempo que la gran película de gala inaugural: El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, del director británico Peter Greenaway. La gala inaugural de Telluride se celebraría en el histórico Opera House de la ciudad. La premiere mundial de mi película sería en Masons Hall en la otra punta de la ciudad. ¡Masons Hall! ¿Tenía que sentirme bien con eso? Bueno, da las gracias que no es en lo kiwanis o, Dios no lo permitiera, en el Elks Lodge. Traté de ver los aspectos positivos. No sé, quiero decir al fin y al cabo, ¿quién era yo? Nadie me conocía allí, nunca había hecho una película y, para ser sincero, ¡era un documental! Así que supongo que comprendí que sepultaran su estreno, Oh, bueno.
Antes de la gala inaugural de Telluride, la ciudad cierra al tránsito la calle principal y celebra una fiesta para todos los realizadores e invitados del festival. Mis hermanas y sus maridos e hijos habían llegado hasta San Diego, cumpliendo con su promesa de estar presentes en Telluride para recogerme cuando cayera. Mi equipo y yo nos presentamos temprano en la fiesta y nos servimos la comida gratuita (mientras vendíamos más chapas y camisetas).
Fue entonces cuando localicé al crítico de cine Roger Ebert, que, igual que su copresentador en televisión Gene Siskel, era uno de los críticos de cine más conocidos del país. Decidí acercarme a él e invitarlo a mi película.
—Hola —dije—. Me llamo Michael Moore. Soy de Flint, Michigan, y tengo una película aquí en el festival. Se llama Roger y yo. Y me encantaría que la viera.
—Voy a verla, mañana por la noche en el Nugget Theater —respondió Ebert, mientras se estiraba para coger otro hors d’oeuvre. ¡Estaba impresionado de que ya supiera quién era!
—Bueno, va a tener su premiere mundial esta noche, dentro de una hora, en Masons Hall. Me encantaría que estuviera allí.
—Gracias, pero tengo entradas para la gala inaugural en el Opera House.
—Es lo que suponía, pero creo que debería estar en la primera proyección de la película. Le encantará. Y podrá decir que fue el primero en verla.
—Ya le digo que tengo entradas para la gala. He gastado unos ochocientos dólares en ellas.
—Pero, Roger —le rogué, usando su nombre como si nos conociéramos, algo que claramente no era así—. Solo sé que querrá estar en la premiere de esto. No ha visto nada parecido. Trata del Medio Oeste de donde somos los dos. He…
Me cortó.
—Escuche —dijo de manera harto significativa—, he dicho que la veré mañana y lo haré, y punto. Y ahora si me disculpa…
Y dicho eso, se alejó de mí, perturbado, enfadado, quizás incluso cabreado. «¿Quién es este capullo de Flint que me está tocando los cojones?».
Me sentí como un idiota. Tendría suerte de que viniera al día siguiente por no hablar de que le gustara la película. ¿Por qué tenía que haber puesto esa voz de acechador? Oh, tenía la desesperación pintada en la cara.
Uno de mis colegas que trabajó en la película, Rod Birleson, trató de consolarme.
—No te preocupes, Mike. Ha dicho que vendría mañana y vendrá. Probablemente ha apreciado tu entusiasmo.
—Sí —dije—, el entusiasmo de un asesino en serie.
La fiesta de la calle se estaba acabando, y los adinerados se dirigían al Opera House para asistir a la gala. El resto caminamos hacia el final de Main Street, donde se reunía la orden masónica, para proyectar nuestra obra maestra.
Sorprendentemente, cuando llegamos al cine, pese a que nos habían programado al mismo tiempo que la película inaugural, el local estaba atestado.
Unos cinco minutos antes de la proyección, miré por la ventana del salón y vi una figura solitaria, un hombre fornido, caminando por la calle hacia el Masons Hall. No era otro que Roger Ebert. Entró por la puerta y vio que su acosador estaba allí.
—No diga ni una palabra —me ordenó, levantando la mano y rehuyendo mi mirada—. Estoy aquí. Es lo único que hay que decir.
—Pero… —dije, desobedeciéndolo y siendo cortado por él en el mismo instante.
—Solo estoy aquí porque había una extraña expresión en sus ojos, una mirada que me decía que quizá sería mejor estar aquí. Así que aquí estoy.
Entró en el cine y ocupó el último asiento disponible, a tres filas del final. No hay presión.
Entré y me senté en la última fila. Mis hermanas se habían situado una a cada lado de mi asiento para poderme consolar en su papel de buenas hermanas que eran (y son), para estar ahí por mí en mi momento de inminente bochorno y fracaso. Las luces del Masons Hall empezaron a atenuarse y, cuando el cine quedó a oscuras, Anne y Verónica me agarraron una cada mano y las sujetaron con fuerza. Todo iría bien pasara lo que pasase.
En ese momento, la música empezó a sonar y el título de la película apareció en la pantalla…