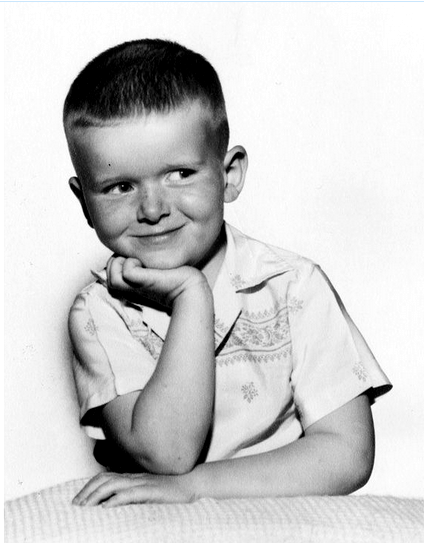
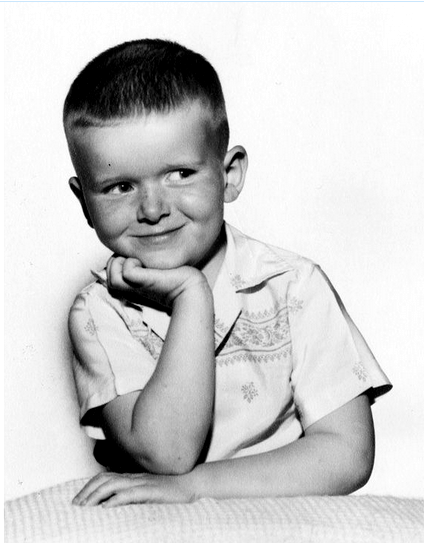
Estoy pensando en matar a Michael Moore y me pregunto si podría matarlo yo mismo o tendría que contratar a alguien para que lo hiciera… No, creo que podría hacerlo yo. Se me ocurre que él podría estar mirándome a los ojos y, bueno, yo simplemente lo estrangularía. ¿Está mal? He dejado de llevar mi pulsera de «¿Qué haría Jesús?», y ya he perdido toda noción de lo que está bien o mal. Antes decía: «Sí, mataré a Michael Moore», y luego veía la pulsera «¿Qué haría Jesús?». Y lo comprendía: «Oh, no matarías a Michael Moore. O al menos no lo estrangularías». ¿Y saben? Bueno, no estoy tan seguro.
Glenn Beck,
En directo en el programa Glenn Beck,
17 de mayo de 2005
El deseo de mi prematuro fallecimiento parecía omnipresente. Sin duda, estaba en la mente del periodista de la CNN Bill Hemmer una soleada mañana de julio de 2004. Había oído algo que quería echarme en cara. Y así, sosteniendo un micrófono delante de mis narices en la sala de la Convención Nacional Demócrata de 2004, en directo para la CNN, me preguntó qué pensaba de la opinión de los estadounidenses respecto a Michael Moore.
—He oído a gente que dice que ojalá Michael Moore estuviera muerto.
Traté de recordar si había escuchado antes a un periodista formular semejante pregunta en televisión. Dan Rather no se la hizo a Saddam Hussein. Estoy convencido de que Stone Phillips tampoco se la planteó al asesino en serie y caníbal Jeffrey Dahmer. No sé, puede ser que Larry King se la hiciera alguna vez a Liza Minelli, pero no lo creo.
En cambio, por alguna razón, era perfectamente aceptable plantearme esa posibilidad a mí, un tipo cuyo mayor delito era rodar documentales. Hemmer lo dijo como si simplemente afirmara una obviedad, como: «¡Claro que quieren matarte!». Se limitaba a dar por sentado que sus espectadores ya comprendían esta obviedad, con la misma certeza con la que aceptaban que el sol sale por el este y el maíz viene en panochas.
No supe qué responder. Traté de no darle importancia, pero no logré sobreponerme a lo que acababa de decir en directo en una cadena que transmite a 120 países y al estado de Utah. Ese «periodista» posiblemente había inculcado una idea enfermiza en una mente perturbada, en algún descerebrado sentado en su casa poniendo su donut de hamburguesa con queso y beicon en el microondas mientras la tele de su cocina (una de las cinco de la casa) está accidentalmente en el canal de la CNN: «Bueno, más frío en todo el valle de Ohio, un gato en Filadelfia que prepara su propio sushi y, enseguida, ¡hay gente que quiere ver muerto a Michael Moore!».
Hemmer no había terminado con su dosis de escarnio. Quería saber quién me había proporcionado credenciales para estar allí.
—El Comité Nacional Demócrata no lo ha invitado a venir, ¿verdad?
Me lo soltó como si fuera un policía pidiendo la documentación, y seguro que no iba a preguntárselo a ningún otro de os asistentes a la convención en toda la semana.
—No —dije—, me ha invitado el Caucus Negro del Congreso. —Estaba cada vez más enfadado, así que añadí para llamar la atención—: Esos congresistas negros, parece mentira.
La entrevista concluyó.
Durante los siguientes minutos fuera de antena, me limité a quedarme allí sin dejar de mirarlo mientras otros periodistas me hacían preguntas. Hemmer se acercó para ser entrevistado por algún bloguero. Al final ya no pude soportarlo más. Me planté otra vez delante de él y le solté con calma propia de Harry el Sucio:
—Esto es sin lugar a dudas lo más despreciable que me han dicho nunca en la televisión en directo.
Me dijo que no lo interrumpiera y esperara hasta que terminara de hablar con el bloguero.
«Por supuesto, capullo, puedo esperar».
Y entonces, cuando yo no estaba mirando, se escabulló. Claro que ¡no tenía dónde esconderse! Se refugió entre la delegación de Arkansas —¡el refugio de todos los bribones!—, pero lo encontré y volví a plantarme ante sus narices.
—Ha hecho que mi muerte parezca aceptable —dije—. Acaba de decirle a cualquiera que está bien matarme.
Trató de retroceder, pero le corté el paso.
—Quiero que piense en sus acciones si alguna vez me ocurre algo. Y se equivoca si cree que mi familia no irá a por usted.
Murmuró algo sobre su derecho a preguntarme lo que quisiera, y decidí que no valía la pena romper mi récord de una vida entera sin pegar a otro ser humano, y tampoco a una rata de una cadena de noticias por cable («Guárdatelo para Meet the Press, Mike»). Hemmer me esquivó y se alejó. Al cabo de un año dejó la CNN y se fue a Fox News, donde debería haber estado desde el principio.
Para ser justo con el señor Hemmer, no se me escapaba que mis películas habían cabreado a un montón de gente. No era raro que los fans se me acercaran por las buenas, me abrazaran y dijeran: «Me alegro de que aún estés aquí». Y al decir «aquí» no se referían al edificio.
¿Por qué seguía vivo? Durante más de un año había sufrido amenazas, intimidaciones, acoso e incluso intentos de agresión a plena luz del día. Fue el primer año de la guerra de Irak, y un experto en máxima seguridad (al que normalmente recurre el gobierno federal para la prevención de atentados) me dijo que «aparte del presidente Bush, nadie en Estados Unidos corre más riesgo que usted».
¿Cómo diablos ocurrió eso? ¿Era culpa mía? Por supuesto que sí. Y recuerdo el momento en que empezó todo.
Fue la noche del 23 de marzo de 2003. Cuatro noches antes, George W. Bush había invadido Irak, un país soberano que no solo no nos había atacado sino que, de hecho, había recibido en el pasado ayuda militar de Estados Unidos. Fue una invasión ilegal, inmoral y estúpida, pero no era así como lo veían mis compatriotas. Más del 70% de la opinión pública respaldaba la guerra, entre ellos liberales como Al Franken y los veintinueve senadores demócratas que votaron a favor de la ley que autorizaba la intervención (incluidos los senadores Chuck Schumer, Dianne Feinstein y John Kerry). Entre otros cheerleaders liberales estaban el columnista y director del New York Times, Bill Keller, y el director de la revista liberal New Yorker, David Remnick. Incluso liberales como Nicholas Kristof, del Times, se subieron al carro de apoyar la mentira de que Irak poseía armas de destrucción masiva. Kristof alabó a Bush y al secretario de Estado, Colin Powell, por demostrar «hábilmente» que Irak contaba con dichas armas. Lo escribió después de que Powell presentara pruebas falsas ante Naciones Unidas. El Times publicó en primera página numerosos artículos falaces sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Después se disculparon por alentar el inicio de esta guerra. Pero el daño ya estaba hecho. El New York Times había proporcionado a Bush la pantalla que necesitaba, y a la gente, la posibilidad de afirmar: «¡Qué diablos!, si un periódico liberal como el Times lo dice, ¡tiene que ser cierto!».
Y esa noche, en la cuarta jornada de una guerra muy popular, mi película Bowling for Columbine figuraba entre las candidatas al Oscar. Acudí a la ceremonia, pero ni a mí ni al resto de los nominados nos permitieron hablar con la prensa mientras recorríamos la alfombra roja para entrar en el Kodak Theatre de Hollywood. Existía el temor de que alguien pudiera decir algo, y en tiempo de guerra necesitábamos a todos en buena sintonía y respaldando la campaña civil solidaria.
La actriz Diane Lane subió al escenario y leyó la lista de nominados al Mejor Documental. Abrió el sobre y anunció con júbilo desenfrenado que yo había ganado el Oscar. El patio de butacas, lleno de actores, directores y guionistas nominados, se puso en pie y me dedicó una prolongada ovación. Había pedido a los nominados por los otros documentales que se unieran a mí en el escenario en caso de que ganara, y lo hicieron. La ovación finalmente terminó, y entonces hablé:
He invitado a mis compañeros nominados a subir al escenario con nosotros. Están aquí en solidaridad conmigo, porque nos gusta la no ficción. Nos gusta la no ficción, aunque vivimos en tiempos ficticios. Vivimos en un momento en que tenemos resultados electorales ficticios que eligen a un presidente ficticio. Vivimos en un momento en que tenemos a un hombre que nos envía a la guerra por razones ficticias. Se trate de la ficción de la cinta aislante[1] o de la ficción de las alertas naranjas: estamos contra esta guerra, señor Bush. ¡Qué vergüenza, señor Bush! ¡Qué vergüenza! Y muy pronto tendrá al Papa y a las Dixie Chicks contra usted, ¡su tiempo se acaba! Muchas gracias.
A medio camino de estas palabras, se desató la cólera del infierno. Hubo abucheos, abucheos muy ruidosos, procedentes de las plantas superiores y de detrás de bastidores. (Unos pocos —Martin Scorsese, Meryl Streep— trataron de animarme desde sus asientos, pero estaban en clara minoría). El productor de la gala, Gil Cates, ordenó a la orquesta que empezara a tocar para sofocar mis palabras. El micrófono empezó a descender. En una pantalla gigante comenzaron a parpadear enormes letras rojas delante de mí: «¡Se ha acabado su tiempo!». Lo menos que puede decirse es que era un caos, y me sacaron del escenario.
Un hecho poco conocido: las dos primeras palabras que cualquier ganador del Oscar oye cuando recibe el premio y baja del escenario proceden de jóvenes atractivos vestidos de gala a los que la Academia contrata para que te feliciten de inmediato detrás del telón.
Así que mientras el desastre y el caos causaban estragos en el Kodak Theatre, una joven vestida de diseño, sin ser consciente del peligro en el que se hallaba, me dijo la siguiente palabra:
—¿Champán? —Y me entregó una copa de champán.
El joven de esmoquin que estaba a su lado dijo a continuación:
—¿Caramelo? —y me ofreció un caramelo de menta.
«Champán» y «caramelo» son las dos primeras palabras que oye el ganador de un Oscar.
Sin embargo, afortunado de mí, enseguida oí una tercera.
Un tramoyista enfadado se me acercó y me gritó lo más alto posible al oído:
—¡Capullo!
Otros tramoyistas corpulentos y cabreados empezaron a dirigirse hacia mí. Yo me aferré a mi Oscar como si fuera un arma, blandiéndolo como un sheriff que trata de mantener alejada a una turba airada, o como un hombre solitario rodeado en el bosque, cuya única esperanza es una antorcha que esgrime con furia ante los vampiros que se le acercan.
El siempre alerta servicio de seguridad del backstage intuyó la pelea que estaba a punto de desencadenarse y enseguida se me llevaron del brazo a un lugar más seguro. Estaba temblando, nervioso y, debido a una reacción abrumadoramente negativa a mi discurso, en lugar de disfrutar de un momento único en la vida, de repente me hundí en un pozo de desesperación. Estaba convencido de que había metido la pata y había decepcionado a todos: a mis fans, a mi padre que se encontraba entre el público, a quienes estaban sentados en sus casas, a la organización de los Oscar, a mi equipo, a mi mujer Kathleen… a todos los que significaban algo para mí. Sentía que en ese momento les había arruinado la noche, que había intentado defender una postura, pero había cometido un error garrafal. Lo que no entendía entonces —lo que no podría haber sabido ni con un millar de bolas de cristal— era que tenía que empezar en alguna parte, que alguien tenía que decirlo y, aunque no había planeado hacerlo yo (¡solo quería conocer a Diane Lane y Halle Berry!), esa noche sería luego vista como la primera pequeña salva de lo que con el tiempo se convertiría en un clamor de rabia frente a las acciones de George W. Bush. Los abucheos, en cuestión de cinco años, irían en sentido contrario, y la nación dejaría de lado su pasado y elegiría a un hombre que no se parecía a nadie de los que me estaban abucheando esa noche.
Sin embargo, no comprendí nada de eso el 23 de marzo de 2003. Lo único que sabía era que había dicho algo que no se podía decir. Ni en la gala de los Oscar ni en ninguna parte. Mis compatriotas saben de qué hablo. Recuerdan cómo fue esa semana, ese mes, ese año, cuando nadie se atrevía a pronunciar una palabra de desacuerdo contra la campaña de apoyo a la guerra; ¡y si lo hacías eras un traidor que odiaba a las tropas! Todo esto elevaba las advertencias de Orwell a una nueva cota de perfección siniestra, porque la verdad verdadera era que los únicos que odiaban a las tropas eran aquellos que las habían enviado a esa guerra innecesaria.
Pero ninguna de estas cosas me importaba mientras me escondían en el backstage de los Oscar. Lo único que sentí en ese momento fue soledad, sentí que no era nada más que un total y absoluto chasco.
Una hora más tarde, cuando entramos en el Baile del Gobernador, el salón se quedó inmediatamente en silencio, y la gente empezó a alejarse por temor a aparecer en la misma foto que yo. Variety escribiría después que «Michael Moore podría haber hecho la transición más rápida entre la cima y la sima de una carrera en la historia de la industria cinematográfica». Se citaron unas palabras del productor ganador de un Oscar Saúl Zaentz (Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus). «Se puso en ridículo».
Así que allí estaba yo, a la entrada del Baile del Gobernador, solo con mi mujer, rechazado por el establishment de Hollywood. Fue entonces cuando vi a la directora de Paramount Pictures, Sherry Lansing, caminando con decisión por el pasillo central hacia mí. Ah, sí, así era como terminaría todo. Estaba a punto de ser regañado por la persona más poderosa de la ciudad. Durante más de dos décadas, la señora Lansing dirigió primero la Fox y luego la Paramount. Me preparé para la humillación pública de que la decana de los directores de estudios me pidiera que me marchara. Me quedé allí, hombros hundidos y cabeza inclinada, preparado para mi ejecución.
Y fue entonces cuando Sherry Lansing se acercó a mí y me dio un efusivo beso en la mejilla.
—Gracias —dijo—. Ahora duele. Algún día se demostrará que lo has hecho bien. Estoy muy orgullosa de ti.
Y entonces me abrazó, a la vista de toda la elite de Hollywood. Declaración formulada. Robert Friedman, el número dos de Lansing en la Paramount (un hombre que años atrás había ayudado a convencer a Warner Bros para que comprara mi primera película, Roger y yo), abrazó a mi mujer y luego me estrechó la mano con fuerza.
Y eso fue todo durante el resto de la noche. La muestra pública de inesperada solidaridad de Sherry Lansing mantuvo a los detractores a raya, pero hubo pocos que quisieran correr el riesgo de relacionarse conmigo. Al fin y al cabo, todos sabían que la guerra acabaría en unas pocas semanas, y a nadie le apetecía que lo recordaran por haber estado en el lado equivocado. Nos quedamos sentados a la mesa y nos comimos el rosbif en silencio. Decidimos saltarnos las fiestas y volvimos al hotel, donde nos esperaban nuestros amigos y familiares. La verdad es que no estaban para nada decepcionados. Nos sentamos en el salón de nuestra suite y todos se turnaron para sostener el Oscar y pronunciar sus propios discursos. Fue entrañable y emocionante, y lamenté que no hubieran estado en el escenario en mi lugar.
Mi mujer se fue a acostar, pero yo no podía dormir, así que me levanté y encendí el televisor. Durante la siguiente hora miré canales locales que hacían sus programas de resumen de los Oscar, y fui zapeando. Escuché a un experto tras otro cuestionando mi cordura, criticando mi discurso y diciendo, una y otra vez, en esencia: «¡No sé qué le ha ocurrido!»; «¡Seguro que no lo pasará bien en esta ciudad después de esa proeza!»; «¿Quién cree que va a hacer una película con él ahora?»; «Estamos hablando de un suicidio profesional». Al cabo de una hora, apagué la tele y me conecté a Internet: había más de lo mismo, solo que peor, de todo el país. Empecé a marearme. Era un presagio, estaba acabado como realizador. Me tragué todo lo que se decía sobre mí. Apagué el ordenador y las luces y me senté en la silla en la oscuridad, repasando una y otra vez lo que había hecho. Buen trabajo, Mike. ¡Adiós y buen viaje!
Durante las siguientes veinticuatro horas tuve que escuchar más abucheos: al cruzar el vestíbulo del hotel, donde Robert Duvall se quejó a la dirección de que mi presencia estaba causando revuelo («No le gusta el olor de Michael Moore por la mañana», bromeó un miembro de mi equipo más tarde) y al ir al aeropuerto (donde, además de los abucheos, agentes de la Seguridad Nacional me rayaron la estatuilla del Oscar deliberadamente, dejando largas marcas en su baño de oro). En el vuelo a Detroit, el odio ocupaba al menos una docena de filas.
Cuando llegamos a nuestra casa en el norte de Michigan, el comité de embellecimiento local había volcado tres camiones de estiércol de caballo que llegaban hasta la altura de la cintura en nuestro sendero de entrada, de manera que no podíamos entrar en nuestra propiedad, una propiedad que, por cierto, estaba recién decorada con una docena de carteles clavados en nuestros árboles: «Lárgate». «Vete a Cuba». «Basura comunista». «Traidor». «Más vale que te largues ahora».
No tenía intención de irme.
Dos años antes de los Oscar y de la guerra, en un tiempo más calmado e inocente —marzo de 2001—, un día encontré un sobre en el buzón. Estaba dirigido a Michael Moore.
¿Y el remitente? «De Michael Moore».
Después de un momento de pausa para considerar la naturaleza escheriana de lo que tenía en la mano, abrí la carta y la leí:
Querido señor Moore:
Espero que abra esta carta cuando vea que es suya; la verdad es que no lo es. Yo también me llamo Michael Moore. Nunca había oído hablar de usted hasta anoche. Estoy en el corredor de la muerte de Tejas y mi ejecución está programada para este mes. Anoche nos pasaron su película Canadian Bacon, y vi su nombre ¡y que nos llamamos igual! Nunca había visto mi nombre en una película antes. Probablemente usted nunca ha visto su nombre en un titular: «Michael Moore será ejecutado». Espero que pueda ayudarme. No quiero morir. Hice algo terrible de lo que me arrepiento, pero matarme no resolverá ni reparará lo que hice. No recibí la mejor defensa. Mi abogado de oficio se quedó dormido en el juicio. He apelado por última vez ante el Tribunal Penitenciario de Tejas. ¿Puede usar su influencia para ayudarme? Creo que he de pagar por mi crimen. Pero no con la muerte. Debajo están los nombres de mis abogados y de la gente que me está ayudando. Por favor, haga lo que pueda. ¡Y me gustó su peli! ¡Muy divertida!
Atentamente,
MICHAEL MOORE.
#999126.
Me senté y me quedé un buen rato mirando la carta. Esa noche tuve una pesadilla. Estuve en la ejecución de Michael Moore, y huelga decir que no quería estar allí. Traté de abandonar la sala, pero habían cerrado la puerta. Michael Moore empezó a reír: «¡Eh! Tú eres el siguiente, colega». Me quedé paralizado, y cuando le administraron la inyección letal, no apartó sus ojos agonizantes de mí hasta que expiró.
Al día siguiente, llamé a los activistas contra la pena de muerte que lo estaban ayudando. Me ofrecí para colaborar en lo que pudiera. Me contaron que la situación era bastante desesperada —al fin y al cabo se trataba de Tejas y allí nadie consigue el perdón del gobernador—, pero habían presentado un último recurso de todas formas. Me explicaron que podía escribir una carta al gobernador o al Tribunal Penal de Apelación.
Hice más que eso. Empecé una campaña de escritura de cartas en mi sitio web y apelé al medio millón de personas de mi lista de correo para que ayudaran. Hablé públicamente contra la ejecución de Michael Moore. Conté a la gente la historia de un hombre joven, que sirvió nueve años en la Marina, de quien abusaron de niño y que nunca se recuperó de ese abuso. A sus treinta años, contaba con una agenda de las chicas de instituto a las que le gustaba asediar. Una noche pensó en colarse en la casa de una de las chicas y robar lo que pudiera. La chica no estaba en casa. Su madre, sí. Michael estaba borracho, se enfureció y la mató. Una hora más tarde lo pararon por una infracción de tráfico y confesó a la policía (que ni siquiera sabía que se había cometido un asesinato) que acababa de hacer algo mal. Y eso fue todo. Le tocó un mal abogado (quien, eso hay que reconocerlo, presentó una declaración en apoyo de la apelación en la que admitía que no había hecho un buen trabajo por Michael) y tuvo un juicio rápido. Michael Moore fue declarado culpable y condenado a la pena capital.
Miles de personas respondieron a mi llamamiento para detener la ejecución de Michael Moore. El gobernador de Tejas y el comité penitenciario recibieron un aluvión de cartas y llamadas telefónicas de personas que protestaban contra la ejecución.
Y entonces ocurrió sigo inusual: el día antes de que lo ejecutaran, el Tribunal Penal de Apelación de Tejas concedió una moratoria a la ejecución de Michael Moore. ¡Michael Moore viviría! ¡En Tejas! Increíble. No, de verdad, ¡increíble!
No puedo describir el alivio que sentí. Michael Moore me escribió otra carta, de agradecimiento. Pero a partir de ese momento iba a empezar el trabajo más complicado de la apelación.
Y entonces ocurrió el 11-S. Ya conocen el clisé de que el 11-S lo cambió todo. Esta fue una de las cosas que cambió. La compasión por los asesinos saltó por los aires. En Estados Unidos era un momento de matanza, y si un hombre inocente podía morir mientras se comía un bollo de azúcar durante una reunión de negocios 106 pisos por encima de Manhattan, entonces un asesino de Tejas ciertamente no podía esperar mantenerse con vida. Matar o morir era todo lo que nos importaba; de pronto éramos un pueblo preparado para la guerra, en cualquier parte, una guerra detrás de otra si hacía falta. Pronto se nos podría resumir como lo hizo en cierta ocasión D. H. Lawrence: «La esencia del alma americana es dura, aislada, estoica y asesina».
Los planes para la ejecución de Michael Moore entraron en la vía rápida. Se rechazaron todas las apelaciones. Michael me puso en la lista de los que podían presenciar su ejecución, por si decidía asistir. No pude. No pude ir a Tejas y ver morir a Michael Moore. Quería estar allí por él, pero simplemente no pude hacerlo.
A las 18:32 del 9 de enero de 2002, Michael Moore fue el primer ejecutado del estado de Tejas.
Y sí, leí el titular: «Michael Moore ejecutado».
El correo insultante después del discurso de los Oscar era tan voluminoso que casi parecía que Hallmark había abierto la nueva misión y había asignado a los redactores de tarjetas de felicitación la tarea de entonar odas a mi fallecimiento: «Para un hijoputa muy especial»; «Recupérate pronto de tu misterioso accidente de coche»; «¡Feliz apoplejía!».
Las llamadas de teléfono a mi casa eran más aterradoras. La máquina del miedo es completamente diferente cuando lleva una voz humana vinculada a la locura y piensas: «Esta persona literalmente se está arriesgando a decir esto en una línea telefónica». Has de admitir que para hacer eso hay que tener pelotas (o estar loco).
Pero los peores momentos se producían cuando venía gente a nuestro domicilio. En ese momento no teníamos valla ni cámaras de infrarrojos ni perros con dientes de titanio, ni artefactos de electrocución. Así que esos individuos podían simplemente enfilar el sendero; siempre con el aspecto de ser los rechazados del casting de La noche de los muertos vivientes, sin moverse nunca demasiado deprisa, pero avanzando con decisión. Eran pocos los que en realidad me odiaban; la mayoría simplemente estaban locos. Mantuvimos ocupados a los agentes del sheriff hasta que por fin nos sugirieron que deberíamos costearnos nuestra propia seguridad o quizá nuestra propia fuerza de policía. Y eso hicimos.
Nos reunimos con el jefe de la principal agencia de seguridad del país, un equipo de elite que no se andaba con chiquitas y no contrataba expolicías («¿Por qué son expolicías? Exactamente») ni ningún gorila o matón. Preferían utilizar solo gente de los SEAL —los grupos de operaciones especiales de la Marina— y otros veteranos de fuerzas especiales como los Rangers del ejército. Tipos con la cabeza fría y que podían eliminarte con un hilo dental en cuestión de nanosegundos. Tenían que pasar por una preparación adicional de nueve semanas con la agencia antes de trabajar para ellos. Ya sabían cómo matar en silencio y deprisa a la perfección; ahora también aprenderían cómo salvar una vida.
Empecé por pedir que la agencia me enviara a uno de los ex SEAL. Al final del año, debido al alarmante incremento de amenazas y atentados que había recibido, tenía a nueve de ellos a mi alrededor, las veinticuatro horas del día. En su mayoría eran negros e hispanos (tenías que presentarte voluntario para estar a mi servicio, de ahí la composición demográfica desigual pero muy apreciada). Llegué a conocerlos bien a todos, y baste decir que, cuando vives con nueve SEAL incondicionales a los que resulta que les gustas tú y lo que haces, aprendes mucho sobre cómo usar el hilo dental.
Después del desmadre de los Oscar y el resultante estatus de persona non grata que me situó como el hombre más odiado de América, decidí hacer lo que haría cualquiera en mi posición: una película sugiriendo que el presidente de Estados Unidos era un criminal de guerra. Vamos a ver, ¿por qué tomar el camino fácil? De todas maneras ya era tarde para mí. El estudio que había prometido financiar la siguiente película había llamado después del discurso de los Oscar y me había dicho que retiraba su apoyo del contrato firmado conmigo, y si no te gusta, te jodes. Por fortuna, otro estudio asumió el contrato, pero me advirtieron que tuviera cuidado de no cabrear al público que compra las entradas. El propietario del estudio había respaldado la invasión de Irak. Le dije que ya había cabreado al público que compra entradas, así que por qué no hacer solo la mejor película posible, sincera, y, bueno, si a nadie le gustaba, siempre estaba el directo a vídeo.
En medio de toda esta confusión, empecé a rodar Fahrenheit 9/11. Mi equipo encontró metraje de la Casa Blanca de Bush que las grandes cadenas no emitirían. Lo birlé de sus departamentos de noticias, porque pensaba que la gente tenía derecho a ver la verdad[2]. Les dije a todos los componentes de mi equipo que se esforzaran como si fuera el último trabajo que iban a hacer en la industria del cine. No pretendía ser un discurso inspirador, de verdad creía que iba a serlo, de hecho creía que incluso teníamos suerte de poder rodar Fahrenheit considerando la que me había caído encima. Así pues, ¿por qué no hacer la película que queríamos hacer sin preocuparnos de nuestras «carreras»? Además, ¡las carreras están sobrevaloradas! Y así pasamos los siguientes once meses preparando la acusación cinematográfica de una administración y un país que se habían vuelto locos.
El estreno de la película en 2004, a poco más de un año de que se iniciara la invasión, llegó en un momento en que la inmensa mayoría de los estadounidenses todavía respaldaban la guerra. La presentamos en el Festival de Cannes, después de que Walt Disney Company hiciera todo lo posible para impedir la proyección del documental (nuestro distribuidor, Miramax Films, era propiedad de Disney). Acudimos al New York Times con la historia de cómo estaban silenciando la película, y el Times, todavía escocido con la revelación de que lo publicado antes de la invasión de Irak era falso, puso todo el asunto sórdido en primera página. Eso nos salvó a nosotros y al documental, y llegamos a Cannes, donde la película recibió la ovación más prolongada de la historia del festival. Un jurado internacional presidido por Quentin Tarantino nos otorgó el premio máximo, la Palma de Oro. Fue la primera vez en casi cincuenta años que un documental ganaba el premio[3].
Esta respuesta inicial abrumadora a Fahrenheit 9/11 asustó a la Casa Blanca de Bush y convenció a los que estaban a cargo de su campaña de reelección de que una película podía ser el punto crítico que los hiciera caer. Encargaron una encuesta para conocer el efecto que la cinta tendría en los votantes. Después de proyectarla en tres salas diferentes de tres ciudades distintas, el informe que recibió Karl Rove no fue bueno.
La película no solo estaba dando un muy necesitado impulso a la base demócrata (que estaba encantada con la película), sino que, por extraño que parezca, también causaba un efecto nada desdeñable en las votantes republicanas.
La propia encuesta del estudio ya había confirmado el sorprendente dato de que un tercio de los votantes republicanos —después de ver la película— declararon que recomendarían la película a otras personas. El documental había pasado de puntillas la frontera entre partidos. Además, la encuesta de la Casa Blanca informó de algo aún más peligroso: el 10% de las mujeres republicanas dijeron que, después de ver Fahrenheit 9/11, habían decidido votar a John Kerry o simplemente quedarse en casa.
En unas elecciones que se decidirían por un escaso porcentaje de votos, fue una noticia devastadora.
Se aconsejó a la campaña de Bush que se adelantara a la película y se asegurara de que a su base de electores ni siquiera se le ocurriera ir a verla. «Han de pararlos antes de que entren en el cine. Republicanos e independientes no tienen que ver esta película». Porque si lo hacían, cierto pequeño porcentaje de ellos no podría superar la reacción emocional a la muerte y la destrucción que la película atribuía a George W. Bush. Aunque sabían que la mayoría de los republicanos desdeñarían la película sin verla, no podía dejarse nada al azar. El propio encuestador, sentado en la parte de atrás de la sala donde se proyectaba la cinta, vio de primera mano lo que calificó de «golpes fatales» que la película asestaba, sobre todo cuando se trataba de una escena con la madre de un soldado estadounidense fallecido. Era demasiado devastadora para una parte pequeña pero significativa del público. «Si perdemos las elecciones de noviembre —me dijo poco después del estreno de Fahrenheit 9/11—, esta película será una de las tres máximas razones de la derrota».
Había cruzado el Rubicón que llevaba a la corriente dominante de Estados Unidos con Fahrenheit 9/11. Pero después de cruzarlo, no me di cuenta de que no habría retorno a la vida relativamente tranquila del casi anonimato. (Había sido objeto de un culto fuerte, pero respetuosamente menor, que había hecho mi vida placentera y funcional hasta ese punto). De pronto había entrado en territorio peligroso, y aunque significaba que nunca tendría que preocuparme de que me faltara un techo, también significaba que mi familia y yo tendríamos que pagar un alto precio por este «éxito».
Ya no se trataba de un pequeño documental, y yo ya no era visto como un criticón que podía ser ninguneado como una piedra en el zapato. Ya estaba en el nivel de la portada de la revista Time, en el nivel de estar sentado en la tribuna presidencial al lado del expresidente Jimmy Cárter en la Convención Nacional Demócrata. Hubo un récord de cuatro apariciones en seis meses en The Tonight Show. La película coparía el número uno de las listas en todo el país (por primera vez en el caso de un documental). Y, para complicar más las cosas a la Casa Blanca, se estrenó en el número uno en los cincuenta estados, incluso en el sur profundo. Hasta en Wyoming. Sí, incluso en Idaho. Alcanzó el número uno en localidades militares como Fort Bragg. Los soldados y sus familias iban a verla y, según muchos contaron, se convirtió en la cinta pirata más vista entre las tropas desplegadas en Irak. En el fin de semana del estreno, rompió el récord de taquilla que desde hacía mucho ostentaba El retomo del Jedi, la película de la saga La guerra de las Galaxias, pese a que se proyectó en menos de mil salas. Era, en la jerga de Variety, un éxito colosal, un juggernaut.
Y al lograr todo eso, me había convertido en un objetivo. No solo en un objetivo de la derecha o de la prensa. Esta película ahora estaba afectando a un presidente de Estados Unidos en ejercicio y a sus posibilidades de conseguir un segundo mandato.
Así que el documental —y aún más su director— tenía que ser retratado como repulsivamente antiamericano, tanto que comprar una entrada de cine se convertiría en algo muy cercano a un acto de traición.
Los ataques a mi persona eran como descabelladas obras de ficción, acusaciones delirantes inventadas a las que me negaba a responder porque no quería dignificar el ruido. En la televisión, en la radio, en artículos de opinión, en Internet —en todas partes— se sugirió que Michael Moore odiaba América, que era un mentiroso, un fanático de la teoría de la conspiración que comía cruasanes. La campaña contra mí pretendía impedir que demasiados republicanos vieran la película.
Y funcionó. Por supuesto, tampoco ayudó que Kerry fuera un candidato malísimo. Bush ganó las elecciones por un estado: Ohio.
Hubo un daño residual de todo el discurso de odio generado contra mí por los expertos republicanos. Tuvo el triste y trágico efecto colateral de desquiciar a los que ya no estaban muy cuerdos. Y así mi vida pasó de recibir notas de odio escritas a mano (pienso en ello como en lo inverso a las tarjetas de San Valentín) a sufrir intentos de agresiones físicas plenas, y cosas peores.
Los ex SEAL de la Marina se instalaron con nosotros. Cuando caminaba por la acera, literalmente tenían que formar un círculo a mi alrededor. Por la noche llevaban gafas de visión nocturna y otros artefactos especiales que estoy convencido de que poca gente había visto en la sede central de la CIA en Langley.
La agencia que me protegía tenía una División de Valoración de Amenazas, cuyo trabajo consistía en investigar a cualquiera que hubiera planteado una amenaza creíble contra mí. Un día, solicité ver el archivo. El encargado de la división empezó a leerme una lista de nombres, de las amenazas que habían hecho y del grado de peligrosidad que la agencia otorgaba a cada uno. Después de repasar la primera docena, se detuvo y me preguntó:
—¿De verdad quiere que continuemos? Hay cuatrocientos veintinueve más.
¿Cuatrocientos veintinueve más? Cuatrocientos veintinueve archivos de gente que quería hacerme daño, incluso matarme. Cada archivo contenía detalles minuciosos de las vidas de esas personas y de lo que podrían ser capaces. Desde luego, no quería oír más. A mi hermana le sorprendió la cifra.
—Pensaba que serían una cincuentena —dijo, como si cincuenta fuera una cifra manejable.
Ya no podía salir en público sin que se produjera un incidente. Empezó con cosas pequeñas, como gente que me pedía que me cambiara a otra mesa en el restaurante cuando estaba sentado a su lado, o un taxista que paraba el coche en medio del tráfico para gritarme. Con frecuencia la gente empezaba a chillarme, sin que importara el lugar donde estaba: en una autopista, en un cine, en un ascensor. Muchas veces los que pasaban me preguntaban: «¿Esto le sucede a menudo?», como si estuvieran asombrados por la intensidad y aleatoriedad de la agresión. Un día, una mujer descargó su ira sobre mí en una misa del día de Navidad.
—¿En serio? —le dije—. ¿En Navidad? No puede descansar ni un día así.
Los insultos enseguida dejaron paso a la agresión física, y los SEAL ahora estaban plenamente alerta. Por razones de seguridad, no entraré en muchos detalles aquí, en parte por el consejo de la agencia y en parte porque no quiero dar a esos criminales la atención que estaban buscando.
Y luego allí estaba Lee James Headley. Lee, sentado solo en su casa de Ohio, tenía grandes planes. El mundo, según su diario, era un lugar dominado por los liberales, que lo estaban arruinando. Sus comentarios se leen como los puntos de debate del programa de radio de Rush Limbaugh.
Así que Lee hizo una lista. Era una lista corta, pero no dejaba de ser una lista de la gente que tenía que morir. Allí estaban los nombres de la antigua fiscal general Janet Reno, el senador Tom Harkin, el senador Tom Daschle, Rosie O’Donnell y Sarah Brady. Pero en lo alto de la lista estaba su objetivo número uno: «Michael Moore». Además de mi nombre escribió MARCADO (que significaba «marcado para morir», tal y como explicó después).
A lo largo de la primavera de 2004, Lee acumuló una inmensa cantidad de armas de asalto, un alijo de munición de miles de balas y diversos materiales para fabricar bombas. Compró The Anarchist’s Cookbook y la novela de guerra racial The Tumer Diaries. Sus libretas contenían diagramas de lanzacohetes y bombas, y escribió una y otra y otra vez: «Lucha, lucha, lucha, mata, mata, mata». También tenía dibujos de varios edificios federales de Ohio.
Pero una noche, en 2004, uno de sus AK-47 se le disparó accidentalmente dentro de su casa. Un vecino oyó la detonación y llamó a la policía. Los policías llegaron y encontraron el alijo de armas, municiones y material para la fabricación de bombas. Y su lista de objetivos. Y a prisión que fue.
Recibí la llamada unos días después, procedente de la agencia de seguridad.
—Hemos de decirle que la policía ha detenido a un hombre que planeaba volar su casa. Ahora no está en peligro.
Me quedé en silencio. Traté de asimilar lo que acababa de oír. Ahora… no estoy… en… peligro.
Para mí era el colmo. Me vine abajo. No podía soportarlo más. Mi mujer ya estaba sumida en la desesperación por la pérdida de la vida que antes teníamos. Yo volví a preguntarme qué había hecho para merecerlo. ¿Rodar una película? ¿Una película inducía a alguien a volar mi casa? ¿Qué pasaba por escribir una carta al director? Al parecer mi crimen consistía en plantear preguntas y presentar ideas a una audiencia masiva (la clase de actividad que haces de vez en cuando en una democracia). No se trataba de que mis ideas fueran peligrosas, sino del hecho de que millones de personas de repente estaban ansiosas por exponerse a ellas. Y no solo en el cine, y no solo en reuniones de izquierdas. Me invitaron a hablar de estas ideas en The View. En el programa de Martha Stewart. En el de Oprah Winfrey, ¡cuatro veces! Y un día allí está Vanna White, dándole la vuelta a las letras de mi nombre en La rueda de la fortuna. Me permitieron divulgar las ideas de Noam Chomsky y Howard Zinn, de I. F. Stone y de los hermanos Berrigan por todas partes. Eso desquició a la derecha. Yo no esperaba que ocurriera. Simplemente, ocurrió.
Y de esta forma el clamor constante contra mí se hizo más fuerte, los programas de radio y televisión conservadores en los que participa público por teléfono me describieron como algo subhumano, una «cosa» que odiaba a las tropas, la bandera y todo lo que América representa. Con estos repugnantes epítetos se alimentaba a cucharadas a un público escasamente educado que se desarrollaba con una dieta de odio e ignorancia y no tenía ni idea de lo que significaba la palabra «epíteto». Por ejemplo, Bill O’Reilly haciendo una broma al alcalde Rudolph Giuliani, en directo en el programa de televisión de Fox News, en febrero de 2004:
—Bueno, yo quiero matar a Michael Moore. ¿Está bien? Muy bien. Y no creo en la pena capital; es solo un chiste sobre Moore.
Ja, ja.
Con el paso de los meses, incluso después de la reelección de Bush, la campaña para pararme los pies no hizo más que intensificarse. Cuando Glenn Beck dijo en la radio que estaba pensando en matarme, ni lo multó la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ni lo detuvo la policía de Nueva York. De hecho, estaba haciendo un llamamiento a que me mataran y nadie en los medios lo denunció en ese momento. Ningún comisionado de la FCC lo condenó. Sencillamente, estaba bien hablar de mí de esa manera en las ondas.
Y un día un hombre entró en nuestra propiedad y dejó algo en la ventana de nuestro dormitorio cuando yo no estaba en casa. Aterrorizó a mi esposa. Incluso se grabó a sí mismo haciéndolo. Cuando la policía lo investigó dijo que estaba haciendo un «documental». Lo llamó Shooting Michael Moore[4]. Y cuando vas a la web y aparecen en pantalla las palabras Shooting Michael Moore, suena el disparo de una escopeta. Los medios lo devoraron, y le pidieron que fuera a muchos programas de televisión (como el de Sean Hannity). «A continuación… ¡Le está dando a probar a Michael Moore su propia medicina! ¡Ahora Moore tiene a alguien tras él!». (Pista de efectos especiales: KA-BUM). Luego el autor proporcionó vídeo y mapas no solo de cómo llegar a nuestra casa, sino también de cómo entrar ilegalmente en la propiedad. Se le olvidó mencionar lo que los ex SEAL harían con el que lo intentara cuando lo pillaran[5].
Y ahora un hombre de Ohio había hecho planes y había reunido el material necesario para hacer con nuestra casa lo que Timothy McVeigh hizo en Oklahoma City.
—Irá a prisión durante una buena temporada, Mike —me aseguró el jefe de seguridad—. La razón de que él y otros hayan fallado son los sistemas que tiene aquí. Y porque tenía un vecino cotilla que llamó a la policía —añadí.
—Sí, por eso también.
No compartiré con vosotros el impacto que esto tuvo en mi vida personal en ese momento, basta decir que no se lo deseo a nadie. Más de una vez me pregunté si todo este trabajo verdaderamente valía la pena. ¿Y si tenía que volver a hacerlo, lo haría? Si pudiera retirar ese discurso de los Oscar y limitarme a subir al escenario y dar las gracias a mi agente y al diseñador de mi esmoquin y bajar sin decir ni una palabra más, ¿lo haría? Si eso significara que mi familia no tendría que preocuparse por su seguridad y que yo no viviría en peligro constante, bueno, te lo pregunto a ti, ¿qué harías? Ya sabes lo que harías.
Durante los siguientes dos años y medio, no salí mucho de casa. Desde enero de 2005 a mayo de 2007, no aparecí ni en un solo programa de televisión. Dejé de participar en visitas de presentación de universidades. Simplemente me borré del mapa. Escribí alguna que otra entrada en mi blog, y poco más. El año anterior había hablado en más de cincuenta campus. Durante los dos años siguientes, solo hablé en uno. Me quedé en casa y me centré en algunos proyectos locales en Michigan, como la renovación y reapertura de una sala de cine histórica, en empezar un festival de cine y en tratar de dormir por la noche.
Y entonces el presidente Bush acudió a mi rescate. Dijo algo que me ayudó a salir de la situación. Se lo había oído decir antes, pero esta vez, cuando lo oí, sentí que estaba hablando directamente conmigo. Dijo: «Si cedemos a los terroristas, los terroristas ganan». Y tenía razón. ¡Sus terroristas estaban ganando! ¡Contra mí! ¿Qué estaba haciendo dentro de mi casa? A tomar viento. Abrí las persianas, reuní a mi desdichado equipo y volví al trabajo. Hice tres películas en tres años, me lancé a conseguir la elección de Barack Obama, y ayudé a sacar del escaño a dos congresistas republicanos de Michigan. Creé una web popular, y me eligieron para participar en la junta de los mismos Premios de la Academia en los que me habían abucheado para que bajara del escenario.
Y una noche Kurt Vonnegut me invitó a cenar a su casa. Sería una de las cuatro cenas que tendría con él y su mujer en el año final de su vida. Las conversaciones fueron intensas, divertidas, provocadoras, y me resucitaron, literalmente me devolvieron la vida, y me devolvieron a un lugar en el mundo.
Me dijo que había estado observando durante un tiempo «la crucifixión» (así lo llamó) que estaba experimentando, y quería contarme algunas cosas.
—Los extremos a los que la gente de Bush te ha llevado se correlacionan directamente con lo eficaz que has sido —me dijo tras su tercer cigarrillo de después de la cena de esa noche—. Has hecho más de lo que crees para ponerles freno. Podría ser demasiado tarde para todos nosotros, pero he de decir que me has dado un poco de esperanza para este triste país.
Una noche fui a su casa y él estaba sentado solo en la entrada, esperándome. Me dijo que había dejado de contemplar el «significado de la vida» porque su hijo, Mark, lo había descubierto finalmente por él: «Estamos aquí para ayudarnos unos a otros a pasar por esto, sea lo que sea». Y eso era lo que él estaba haciendo por mí.
En sus últimos años, Vonnegut se había convertido en un autor de no ficción.
—Este ha sido mi mayor desafío —me dijo—, porque la realidad actual parece tan irreal que es difícil conseguir que la no ficción parezca creíble. Pero tú, amigo, eres capaz de lograrlo.
Fuimos a dar un paseo para reunimos con su mujer y unos amigos a cenar. Le pregunté si algo de esto —la escritura, las películas, la política— merecía la pena.
—No, lo cierto es que no —replicó en el típico estilo de Vonnegut—. Así que podrías dejar de quejarte y volver al trabajo. No tienes nada de qué preocuparte. No te pasará nada.
Y entonces, dándose cuenta de que podría no creerlo, añadió, con la voz de Dios: «¡Así sea!». Me paré en la calle 48 Este mirando a ese loco heredero de Mark Twain y me eché a reír. Era lo único que necesitaba oír. Si no era la voz de Dios, al menos era un ruego de Billy Pilgrim. Y así empezó.
Esa noche me regaló uno de sus dibujos con la inscripción: «Querido Irak: haz como nosotros. Después de 100 años suelta a tus esclavos. Después de 150 años deja votar a tus mujeres. Con amor, tío Sam». Lo firmó: «Para Michael Moore, mi héroe, K. V.»
Volví a la vida. Elegí no rendirme. Quería rendirme, desesperadamente, pero en lugar de hacerlo me puse en forma. Si me das un puñetazo ahora, te aseguro que ocurrirán tres cosas:
Solo los cobardes usan la violencia. Temen que sus ideas no se impongan en la esfera pública. Son débiles y les preocupa que la gente perciba su debilidad. Se sienten amenazados por mujeres, gais y minorías (¡minorías, por el amor de Dios!). ¿Sabes por qué las llaman «minorías»? Porque no tienen el poder. Tú sí lo tienes. Por eso te llaman la «mayoría». Y sin embargo tienes miedo. Miedo de fetos que no lleguen a término o de hombres que besen a otros hombres (¡o algo peor!). Temes que alguien te robe tu pistola, una pistola que compraste porque estás… ¡asustado! Por favor, por favor, por el bien de todos nosotros. ¡Cálmate! Te queremos. Diablos, ¡eres americano!
Una noche en Aventura, Florida, me armé de mi nuevo valor y salí con un amigo por el centro comercial de William Lehman Causeway para ver una película. Un joven treintañero pasó a mi lado y, al hacerlo, dijo:
—Capullo.
Continuó caminando. Yo me detuve y me volví hacia él.
—¡Eh, tú! ¡Ven aquí!
El tipo siguió caminando.
—¡Eh, no te escapes! —grité más alto—. No seas gallina. ¡Vuelve y da la cara!
«Gallina» es un plato que no sienta bien al sexo que tiene testosterona en la sangre. El tipo se detuvo abruptamente, se volvió y caminó hacia mí. Cuando estuvo a un metro y medio, dije lo siguiente en voz tranquila.
—Eh, tío, ¿por qué me has dicho algo así?
Él bufó y se preparó para una pelea.
—Porque sé quién eres, y eres un capullo.
—Vaya, ya estás usando esa palabra otra vez. No tienes ni la más remota idea de quién soy ni de lo que pretendo. No has visto ni una de mis películas.
—¡Ni falta que hace! —replicó, confirmando lo que siempre había sospechado—. Ya conozco el material antiamericano que utilizas.
—Vale, tío, no es justo. No puedes juzgarme sobre la base de lo que otro ha dicho de mí. Pareces mucho más listo que eso. Pareces un tipo que toma sus propias decisiones. Por favor, mira una de mis películas. Es posible que no estés de acuerdo con todas las ideas políticas, pero te garantizo que:
Se calmó y hablamos durante al menos otros cinco minutos. Yo escuché sus quejas del mundo, y le dije que probablemente teníamos más puntos en común que de desacuerdo. Se relajó todavía más y al final le saqué una sonrisa. Por último, le dije que tenía que irme o íbamos a perdernos nuestra película.
—Eh, tío —dijo, tendiéndome la mano—. Lamento haberte dicho eso. Tienes razón, en realidad no sé nada de ti. Pero el hecho de que te hayas parado a hablar conmigo después de llamarte eso, bueno, me ha hecho pensar que en realidad no te conocía. Por favor, acepta mis disculpas.
Lo hice, y nos dimos la mano. Ya no habría más faltas de respeto o amenazas contra mí, y era esa actitud la que me puso a salvo, o tan a salvo como puede uno estarlo en este mundo. A partir de ahora, si te metes conmigo habrá consecuencias. Haré que veas una de mis películas.
Unas semanas después volví a The Tonight Show por primera vez en mucho tiempo. Cuando terminó y estaba bajando del escenario, el microfonista se acercó a mí.
—Probablemente no se acuerda de mí —dijo con nerviosismo—. Nunca pensé que volvería a verle o que tendría la oportunidad de hablar con usted. No puedo creer que haga esto.
¿Hacer qué?, pensé. Me preparé para recibir el impacto de la mano del hombre, que pronto estaría rota.
Nunca pensé que me disculparía con usted —dijo, al tiempo que se le humedecían los ojos—. Y ahora aquí está, y tengo que decírselo: yo soy el hombre que arruinó su noche de los Oscar. Yo soy el tipo que le gritó «capullo» cuando bajó del escenario. Yo… yo… —Trató de calmarse—. Pensaba que estaba atacando al presidente, pero tenía razón. El presidente nos mintió. Y he tenido que cargar con eso durante todos estos años, con haberle hecho eso en su gran noche, y lo siento mucho…
En ese momento ya se estaba viniendo abajo, y lo único que pude hacer fue extender la mano y darle un fuerte abrazo.
—No pasa nada, hombre —dije con una gran sonrisa—. Acepto sus disculpas. Pero no ha de pedirme perdón. No hizo nada mal. ¿Qué hizo? ¡Creyó a su presidente! ¡Se supone que uno tiene que creer a su presidente! Si eso no es lo mínimo que podemos esperar de quien ocupa el cargo, estamos apañados.
—Gracias —dijo, aliviado—. Gracias por su comprensión.
—¿Comprensión? —dije—. No se trata de comprensión. Hace años que he contado esta anécdota sobre las dos primeras palabras que oyes cuando ganas un Oscar, y cómo conseguí una palabra extra. Hombre, no me quite esa historia. ¡A la gente le encanta!
Él rio y yo reí.
—Sí —dijo—, no hay muchas buenas anécdotas como esa.