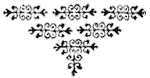Robin Hood y Guy de Gisbourne
Transcurrió mucho tiempo desde el gran concurso de tiro, y durante ese tiempo Robin siguió parte del consejo de sir Robert Lee; en concreto, la parte referente a ser menos atrevido en sus idas y venidas; pues aunque es posible que no fuera más honrado (en el sentido en que suele entenderse la honradez), puso mucho cuidado en no alejarse demasiado de Sherwood, para poder siempre regresar rápidamente y sin dificultades.
Durante este tiempo se produjeron grandes cambios: el rey Enrique murió y el rey Ricardo accedió a la corona que tan dignamente llevó en tantas y tantas gestas y aventuras, tan emocionantes como las del propio Robin Hood. Pero estos grandes cambios no parecieron llegar a la espesura de Sherwood, donde Robin y sus hombres seguían viviendo tan regaladamente como siempre, cazando, comiendo, cantando y practicando viriles deportes del campo; poco les afectaban a ellos las conmociones del mundo exterior.
Así amaneció un fresco y luminoso día de verano, entre alegres y ruidosos cantos de pájaros. Tan fuerte cantaban que despertaron a Robin Hood, el cual se desperezó, dio un par de vueltas y se levantó. De igual manera se fueron levantando el Pequeño John y el resto de los hombres; y después de haber desayunado, se pusieron en movimiento para dedicarse a las actividades del día.
Robin Hood y el Pequeño John iban caminando por un sendero del bosque, mientras a su alrededor las hojas bailaban y lanzaban destellos al ser movidas por la brisa y reflejar los rayos del sol. Entonces Robin dijo:
—Te aseguro, Pequeño John, que la sangre me hace cosquillas en las venas, al correr por ellas en esta alegre mañana. ¿Qué te parece si salimos en busca de aventuras, cada uno por su lado?
—De todo corazón —respondió el Pequeño John—. Más de una vez nos lo hemos pasado muy bien de esa manera, querido jefe. He aquí dos caminos: toma tú el de la derecha y yo tomaré el de la izquierda, y que cada uno siga su camino hasta encontrarse con una situación interesante.
—Me gusta tu plan —dijo Robin—. Nos separaremos aquí. Pero ten cuidado, Pequeño John, y no te metas en ningún mal paso, que por nada en el mundo querría que te ocurriera nada malo.
—¡Vamos, hombre! —dijo el Pequeño John—. ¡Quién fue a hablar! Yo diría que tú tienes más posibilidades que yo de meterte en un buen lío.
Al oír esto, Robin se echó a reír.
—A decir verdad, Pequeño John —dijo—, tú tienes una especie de cabezonería cerril que parece sacarte entero de todos tus aprietos; pero ya veremos a quién le va mejor en este día —y así diciendo, le dio la mano al Pequeño John y cada uno se fue por su camino, quedando pronto ocultos de la vista del otro.
Robin Hood siguió adelante hasta llegar a un amplio sendero forestal que se extendía ante él. Sobre su cabeza, las ramas de los árboles se entrelazaban en espeso follaje, que adquiría reflejos dorados cuando el sol lograba penetrar a su través. Bajo sus pies, el suelo estaba blando y húmedo a causa de la sombra protectora. Y en aquel lugar tan agradable le ocurrió a Robin Hood la aventura más terrible de su vida.
Mientras recorría el sendero, sin pensar en otra cosa más que en el canto de los pájaros, se encontró de pronto con un hombre sentado sobre las raíces cubiertas de musgo de una encina de ancha copa. Dándose cuenta de que el desconocido aún no le había visto, Robin se detuvo y se quedó inmóvil, examinando al otro durante un buen rato antes de acercársele. Y puedo aseguraros de que el desconocido era digno de verse. Iba vestido de pies a cabeza de piel de caballo, con el pelo y la crin por fuera, y en la cabeza llevaba una capucha que le ocultaba el rostro, hecha también de piel de caballo, con las orejas levantadas como las de un conejo. Se cubría el torso con una chaquetilla y las piernas con unos calzones, todo ello de la misma piel peluda Al costado llevaba una gran espada de hoja ancha y una daga de doble filo. Una aljaba llena de flechas le colgaba a la espalda, y su recio arco de tejo estaba apoyado en el árbol junto a él.
—Buenos días, amigo —dijo Robin, acercándose por fin—. ¿Quién sois vos, y qué es eso que lleváis puesto encima? Por mi fe que nunca en mi vida he visto nada semejante. Si yo hubiera cometido una maldad o me atormentara la conciencia, me daríais miedo, pues pensaría que venís de allá abajo, trayéndome la orden de presentarme inmediatamente ante el señor Pedro Botero.
El desconocido no respondió una sola palabra, pero se echó hacia atrás la capucha y descubrió un entrecejo poblado, una nariz ganchuda y un par de ojos negros, inquietos y feroces, que a Robin, al mirarle a la cara, le hicieron pensar en un halcón. Pero existía algo más en las facciones del desconocido, en su boca fina y cruel y en el brillo duro de sus ojos, que provocaba estremecimientos al mirarlo.
—¿Quién eres tú, bellaco? —dijo por fin en voz alta y tono duro.
—Tch, tch —dijo alegremente Robin—. No habléis tan airadamente, hermano. ¿Acaso habéis desayunado ortigas con vinagre para hablar de modo tan punzante?
—Si no te gustan mis palabras —dijo el otro con ferocidad—, más vale que eches a correr, pues te advierto claramente que mis hechos no les van a la zaga.
—No, si me gustan mucho vuestras palabras, preciosidad —respondió Robin, agachándose sobre la hierba frente al otro—. Es más, os aseguro que vuestra conversación es la más ingeniosa y entretenida que he escuchado en la vida.
El otro no dijo nada, pero miró a Robin con mirada tétrica y maligna, como mira un perro de presa antes de saltarte a la garganta. Robin respondió a la mirada con otra de absoluta inocencia, sin un asomo de burla en sus ojos ni de sonrisa en las comisuras de sus labios. Durante largo rato se miraron uno a otro, hasta que de pronto el desconocido rompió el silencio.
—¿Cómo te llamas, buen hombre? —dijo.
—¡Vaya! —exclamó Robin Hood—. Cómo me alegro de oíros hablar; empezaba a creer que la impresión de verme os había dejado mudo. En cuanto a mi nombre, puede que me llame de un modo y puede que me llame de otro, pero me parece que sería más indicado que vos me dijerais el vuestro, puesto que sois el más desconocido por estos andurriales. Por favor, querido, decidme por qué lleváis tan delicado atuendo sobre vuestro bonito cuerpo.
Al oír estas palabras, el otro dejó escapar una breve y brutal risotada.
—¡Por los huesos del demonio Odín! —exclamó—. Eres el hombre más deslenguado que he conocido en mi vida. No sé por qué no te mato aquí mismo, teniendo en cuenta que hace tan sólo dos días traspasé a un hombre en Nottingham por decirme menos de la mitad de lo que tú has dicho. Llevo estas ropas, so idiota, para mantenerme caliente, y además son casi tan eficaces ante una espada como una cota de acero. En cuanto a mi nombre, no me importa que lo sepas: es Guy de Gisbourne, y puede que lo hayas oído nombrar. Vengo de los bosques de Herefordshire, en las tierras del obispo de allí. Soy forajido y me gano la vida a salto de mata, por medios que ahora no vienen al caso. No hace mucho, el obispo me hizo llamar y dijo que si hacía cierto trabajo para el sheriff de Nottingham me conseguiría un indulto y me daría doscientas libras de propina. Así que me vine derecho a Nottingham y fui a ver al querido sheriff. ¿Y qué crees que quería de mí? Pues que viniera aquí a Sherwood a buscar a un tal Robin Hood, otro forajido, y llevárselo vivo o muerto. Tal parece que no hay nadie por aquí que se atreva a enfrentarse con ese fulano, y por eso tuvieron que ir hasta Herefordshire para buscarme, pues ya conoces el viejo dicho: «Nadie mejor que un ladrón para atrapar a un ladrón». En cuanto a matar a ese tipo, no me altera lo más mínimo; por la mitad de esas doscientas libras estaría dispuesto a derramar la sangre de mi propio hermano.
Robin escuchaba todo esto con creciente repugnancia. Bien conocía el nombre de aquel Guy de Gisbourne, y todas las sangrientas y criminales fechorías cometidas por él en Herefordshire, que eran famosas en todo el país. Pero aunque la mera presencia de aquel hombre le resultaba odiosa, se mantuvo tranquilo, porque había tomado una decisión.
—Ciertamente —dijo—, he oído hablar de vuestras delicadas hazañas, y me parece que no existe en todo el ancho mundo un hombre a quien Robin Hood tenga más deseos de conocer.
Al oír esto, Guy de Gisbourne dejó escapar otra risotada.
—¡Caray! —dijo—. Tiene gracia eso de que un célebre forajido como Robin Hood se encuentre con otro célebre forajido como Guy de Gisbourne. Sólo que en este caso será un encuentro desafortunado para Robin Hood, pues el día que se encuentre con Guy de Gisbourne será el día de su muerte.
—Pero, mi querido y caritativo personaje —dijo Robin—, ¿no se os ha ocurrido pensar que quizá ese Robin Hood sea mejor que vos? Yo le conozco bastante bien, y son muchos los que piensan que es uno de los tipos más duros de por aquí.
—Puede que sea el más duro de por aquí —dijo Guy de Gisbourne—, pero te aseguro, amigo, que esta pocilga vuestra no es todo el ancho mundo. Apuesto la vida a que soy el mejor de los dos. ¡Valiente forajido! ¡Si he oído decir que no ha derramado sangre en su vida, exceptuando cuando vino por primera vez al bosque! También hay quien dice que es un gran arquero. ¡Pardiez, pues no me asustaría enfrentarme con él cualquier día del año con un arco en las manos!
—Sé que dicen que es un gran arquero —dijo Robin Hood—, pero es que los de Nottinghamshire somos célebres con el arco. Yo mismo, que no soy más que un principiante, me atrevería a competir con vos.
Al oír estas palabras, Guy de Gisbourne miró a Robin Hood con ojos asombrados y soltó otra risotada que hizo retemblar los bosques.
—¡Caramba! —dijo—. Eres muy atrevido al hablarme así. Me gusta tu carácter, pues hay muy pocos que se atreven a hablarme de este modo. Pon una guirnalda, muchacho, y veremos quién tira mejor.
—¡Bah! —dijo Robin—. Por aquí sólo los niños tiran sobre guirnaldas. Voy a prepararos un buen blanco de Nottingham.
Y diciendo y haciendo, se levantó y, acercándose a una mata de avellano, cortó una vara aproximadamente el doble de gruesa que el pulgar de un hombre. Le quitó la corteza, afiló la punta y la clavó en el suelo delante de una gruesa encina. Luego midió ochenta pasos, que le llevaron ante el árbol donde el otro estaba sentado.
—He aquí —dijo— el tipo de blanco contra el que tiramos aquí en Nottingham. Y ahora, si de verdad sois un arquero, veamos cómo rajáis esa varita por la mitad.
Entonces Guy de Gisbourne se puso en pie.
—¡Qué te has creído! —exclamó—. ¡Ni el mismo diablo podría acertar en un blanco así!
—Puede que sí y puede que no —respondió Robin—, pero eso no lo sabremos hasta que hayáis tirado.
Al oír esto, Guy de Gisbourne miró a Robin con el ceño fruncido, pero como el proscrito seguía manteniendo una expresión inocente y carente de malicia, se tragó sus palabras y tensó la cuerda de su arco. Dos veces disparó, pero ninguna dio en el blanco, fallando una vez por un palmo y la segunda por la anchura de una mano. Robin se echó a reír de buena gana.
—Ahora ya sé que el mismo diablo es incapaz de acertar —dijo—. Buen hombre, si no sois mejor con la espada que con el arco y la flecha, jamás venceréis a Robin Hood.
Al oír estas palabras, Guy de Gisbourne miró a Robin con más ferocidad que nunca, y dijo:
—Tienes la lengua muy suelta, villano; pero procura no mostrarte tan liberal con ella si no quieres que te la corte de un tajo.
Robin Hood tensó su arco y ocupó la posición sin decir palabra, aunque su corazón temblaba de cólera y repugnancia. Dos veces disparó, la primera acertando a menos de una pulgada de la vara, y la segunda partiéndola limpiamente por la mitad. Y acto seguido, sin dar tiempo a que el otro hablara, arrojó su arco al suelo.
—¡Ahí tienes, maldito villano! —exclamó con furia—. ¡Eso te enseñará lo poco que sabes de muchos deportes! ¡Y ahora puedes mirar por última vez la luz del día, pues ya has mancillado demasiado tiempo esta buena tierra, bestia inmunda! ¡Hoy vas a morir, si Nuestra Señora lo permite, porque yo soy Robin Hood! —y así diciendo, desenvainó su espada que brilló a la luz del sol.
Por un momento, Guy de Gisbourne se quedó mirando a Robin como si tuviera nublado el entendimiento, pero al instante su asombro se convirtió en furia salvaje.
—¿Eres en verdad Robin Hood? —gritó—. ¡Pues me alegro de conocerte, pobre desgraciado! ¡Reza mientras puedas, que no tendrás tiempo de rezar cuando acabe contigo! —y con estas palabras, desenfundó también su espada.
Y a continuación tuvo lugar la lucha más encarnizada que jamás se vio en Sherwood. Ambos combatientes sabían que uno de los dos tenía que morir, y que la lucha sería sin cuartel. Pelearon de un lado a otro, hasta que toda la hierba verde quedó aplastada y pisoteada bajo sus talones. Más de una vez, la punta de la espada de Robin Hood cató la blandura de la carne, y poco a poco la tierra empezó a salpicarse de brillantes gotas rojas, aunque ninguna de ellas procedía de las venas de Robin. Por fin, Guy de Gisbourne lanzó una feroz y mortífera estocada, que Robin Hood evitó saltando hacia atrás, pero al hacerlo se le enredó el pie en una raíz y cayó pesadamente de espaldas.
—¡Que la Virgen me ayude! —murmuró mientras el otro saltaba sobre él con una sonrisa de rabia en la cara.
Ciego de furia, Guy de Gisbourne trató de traspasar a su enemigo con la espada, pero Robin agarró la hoja con la mano desnuda y, aunque le cortó la palma, consiguió desviar la punta, que se clavó profundamente en el suelo junto a él. Y entonces, sin dar tiempo a que el otro golpeara de nuevo, Robin se puso en pie con su espada en la mano. La desesperación cayó como una nube negra sobre el corazón de Guy de Gisbourne, que miró frenéticamente a su alrededor, como un halcón herido. Viendo que sus fuerzas le abandonaban, Robin saltó hacia delante, rápido como un relámpago, y golpeó de revés por debajo del brazo armado de su enemigo. La espada de Guy de Gisbourne cayó de su mano, el bandido retrocedió por efecto del golpe y, antes de que pudiera recuperarse, la espada de Robin atravesó su cuerpo de parte a parte. Giró sobre sus talones, levantó las manos mientras emitía un alarido salvaje y penetrante y cayó de bruces sobre la hierba verde.
Robin Hood limpió su espada y la envainó, se acercó adonde yacía Guy de Gisbourne y lo contempló con los brazos cruzados, mientras hablaba consigo mismo.
—Es el primer hombre que he matado desde que di muerte a aquel guardabosques del rey en los ardientes días de mi juventud. Aun ahora, muchas veces pienso con remordimiento en aquella vida arrebatada, pero de ésta me alegro tanto como si hubiera matado a un jabalí rabioso que hubiera devastado los campos. Puesto que el sheriff de Nottingham envía esta clase de gente contra mí, me voy a poner sus ropas y veré si puedo encontrar a su señoría y, con un poco de suerte, pagarle parte de la deuda contraída en este día.
Y así diciendo, Robin despojó al muerto de sus peludas prendas y se las puso, ensangrentadas como estaban, en lugar de las suyas. A continuación, colgándose al costado la espada y la daga del otro y llevando en las manos la suya y los dos arcos de tejo, se echó la capucha sobre el rostro, para que nadie pudiera reconocerle, y salió del bosque dirigiendo sus pasos hacia el este y la ciudad de Nottingham. A lo largo del camino, hombres, mujeres y niños se ocultaban a su paso, pues la terrible fama de Guy de Gisbourne y sus fechorías se habían extendido por toda la región.
Y ahora, veamos lo que le ocurrió al Pequeño John mientras sucedían estas cosas.
El Pequeño John siguió caminando por las pistas forestales hasta llegar a los límites del bosque, donde los campos de trigo, centeno y los verdes prados sonreían al sol. Llegó al camino real, y por él hasta un lugar donde se alzaba una casita con tejado de paja, con flores delante y un grupo de manzanos silvestres detrás. Allí se detuvo de repente, porque le pareció oír que alguien se quejaba. Escuchó con atención y descubrió que el sonido procedía de la casita; así pues, dirigió sus pasos hacia ella, abrió el portillo y entró, encontrando en su interior a una mujer de cabellos grises sentada junto a un hogar apagado, meciéndose hacia atrás y hacia delante y llorando amargamente.
Hay que decir que el Pequeño John tenía un corazón muy blando ante los sufrimientos del prójimo, de modo que se acercó a la anciana y, palmeándole amablemente el hombro, le dirigió palabras de consuelo, rogándole que se animara y le explicara sus cuitas, puesto que quizá él pudiera hacer algo por aliviarlas. La pobre mujer sacudió la cabeza, pero de algún modo las amables palabras de John habían logrado reconfortarla y al cabo de un rato le contó lo que la atormentaba. Hasta aquella misma mañana había tenido junto a ella tres hijos, tan altos y guapos como los que más en todo Nottingham, pero ahora se los habían arrebatado y los iban a ahorcar de un momento a otro; impulsado por la necesidad, su hijo mayor había ido al bosque la noche anterior, y había matado un ciervo a la luz de la luna; siguiendo el rastro de la sangre, los guardabosques del rey habían llegado hasta la casa, descubriendo en la despensa la carne del ciervo. Como ninguno de los hijos menores había querido delatar a su hermano, los guardabosques se habían llevado a los tres, a pesar de que el mayor insistía en que al ciervo lo había matado él solo. Y al marcharse, había oído decir a los guardabosques que el sheriff había jurado poner fin a la caza furtiva, que últimamente iba en aumento, ahorcando del árbol más próximo al primer infractor cogido con las manos en la masa; también había oído que se llevaban a los jóvenes a la posada de La Cabeza del Rey, cerca de la ciudad de Nottingham, donde se alojaba aquel día el sheriff, aguardando el regreso de cierto individuo que había enviado a Sherwood en busca de Robin Hood.
El Pequeño John escuchó todo el relato, meneando la cabeza de vez en cuando con gesto de tristeza.
—¡Vaya! —dijo cuando la buena mujer hubo terminado de hablar—. Sí que está fea la cosa. ¿Y quién será ese individuo que ha ido a Sherwood en busca de Robin? Aunque de momento eso no importa; sólo que me gustaría tener aquí a Robin para aconsejarnos. No obstante, ahora no podemos perder tiempo buscándolo, si es que queremos salvar las vidas de vuestros tres hijos. Decidme, ¿tenéis por aquí alguna ropa que pueda ponerme en lugar de este traje de paño verde? Pardiez, señora, permitid que os diga que si nuestro querido sheriff me pilla sin disfraz, lo más probable es que me ahorquen antes que a vuestros hijos.
La mujer le dijo entonces que tenía en casa algunas ropas de su difunto marido, fallecido tan sólo hacía dos años, y se las trajo al Pequeño John, que se las puso en lugar de su traje de paño verde. Después se hizo una peluca y una barba postiza de lana sin cardar, con las que cubrió su pelo y su barba castaños, y poniéndose un amplio sombrero de copa alta que había pertenecido al viejo campesino, partió a toda velocidad hacia la posada donde se había instalado el sheriff.
A poco más de kilómetro y medio de Nottingham, no lejos del borde sur del bosque de Sherwood, se alzaba una acogedora posada que ostentaba el título de La Cabeza del Rey. Aquella mañana, la posada era toda actividad y agitación, pues el sheriff y veinte de sus hombres se habían instalado allí para aguardar el regreso de Guy de Gisbourne. Había un gran ajetreo de cocineros en la cocina y mucho abrir y destapar pellejos de vino y barriles de cerveza en la bodega. El sheriff se sentaba en el salón, degustando alegremente lo mejor que había en la casa, y sus hombres bebían cerveza sentados en el banco de la puerta o tendidos a la sombra de las encinas, entre charlas, bromas y risas. Los caballos de la cuadrilla estaban por todas partes, con gran ruido de cascos y ondear de colas. A esta posada llegaron los guardabosques del rey, empujando ante ellos a los tres hijos de la viuda Los tres muchachos llevaban las manos atadas a la espalda, y una cuerda al cuello que iba de uno a otro. De tal guisa fueron conducidos a la sala donde estaba comiendo el sheriff, que los miró con severidad mientras ellos temblaban ante su presencia.
—¿Conque cazando furtivamente los ciervos del rey, eh? —dijo con voz potente y airada—. No perderé mucho tiempo con vosotros; os voy a ahorcar a los tres como ahorcaría un granjero a tres cuervos para ahuyentar del campo a los demás. Nuestro amado condado de Nottingham lleva demasiado tiempo sirviendo de vivero para bellacos ladrones como vosotros. He aguantado muchos años, pero ahora voy a exterminarlos de una vez por todas, y empezaré por vosotros.
Uno de los desdichados muchachos abrió la boca con intención de hablar, pero el sheriff le ordenó con un rugido que se callara e indicó a los guardabosques que se los llevaran hasta que él terminara de comer y pudiera ocuparse del asunto. Así pues, sacaron afuera a los tres muchachos, que se quedaron con la cabeza gacha y el corazón sin esperanzas hasta que, al cabo de un rato, salió el sheriff, reunió en torno suyo a sus hombres y dijo:
—Estos tres villanos deben ser ahorcados inmediatamente, pero no aquí, para que no caiga la mala suerte sobre esta estupenda posada. Los llevaremos hasta aquella franja de árboles de allí, porque quiero ahorcarlos en los mismísimos árboles de Sherwood, para que esos inmundos forajidos del bosque sepan lo que les espera si tengo la suerte de ponerles la mano encima.
Así diciendo, montó en su caballo y lo mismo hicieron sus soldados, dirigiéndose a la franja de árboles mencionada, con los pobres muchachos en el centro del grupo, vigilados por los guardabosques. Llegaron por fin al lugar y allí colocaron cuerdas en torno al cuello de los tres, pasándolas sobre una rama de una gran encina que se alzaba en aquel punto. Los tres muchachos cayeron de rodillas y pidieron clemencia a grandes voces, pero el sheriff de Nottingham se echó a reír con desprecio.
—Me gustaría que hubiera aquí un sacerdote para confesaros —dijo—. Pero como no hay ninguno por aquí, tendréis que hacer el trayecto con la carga de todos vuestros pecados a la espalda, y confiar en que san Pedro os abra las puertas del cielo, como hacen los buhoneros cuando van a la ciudad.
Mientras todo esto sucedía, un anciano se había acercado al lugar y contemplaba la escena apoyado en su bastón. Tenía el cabello y la barba blancos y rizados, y a la espalda llevaba un arco de tejo que parecía demasiado fuerte para que él pudiera manejarlo. Cuando el sheriff miraba a su alrededor, dispuesto a ordenar a sus hombres que colgaran a los tres muchachos de la encina, sus ojos se posaron en aquel extraño anciano. Entonces su señoría se dirigió a él, diciendo:
—Venid aquí, abuelo, tengo algo que deciros.
Y el Pequeño John, pues no era otro el anciano, se acercó y el sheriff le miró pensando que había algo extrañamente familiar en aquel rostro que tenía delante.
—Vaya, vaya —dijo—. Me parece haberos visto antes. ¿Cómo os llamáis, abuelo?
—Con la venia de su señoría —respondió el Pequeño John con voz cascada como la de un anciano—, mi nombre es Giles Hobble, para servir a su señoría.
—Giles Hobble, Giles Hobble —murmuró el sheriff para sí mismo, repasando los nombres que tenía en su mente y tratando de encontrar uno que casara con éste—. No recuerdo ese nombre —dijo por fin—, pero no importa. ¿Tendríais inconveniente en ganaros seis peniques en esta hermosa mañana?
—Ya lo creo —respondió el Pequeño John—. No me sobra el dinero como para dejar escapar seis peniques si puedo ganarlos de un modo honrado. ¿Qué desea su señoría que haga?
—Tan sólo esto —dijo el sheriff—. He ahí tres hombres que necesitan desesperadamente ser ahorcados. Si os encargáis de colgarlos os pagaré dos peniques por cabeza. No me gusta que mis soldados tengan que hacer de verdugos. ¿Os animáis a intentarlo?
—A decir verdad —dijo el Pequeño John, sin dejar de imitar la voz de un viejo—, nunca he hecho una cosa así, pero si pueden ganarse seis peniques de un modo tan sencillo, supongo que podría hacerlo tan bien como cualquiera Pero dígame su señoría: ¿se han confesado estos bribones?
—No —respondió el sheriff riendo—. Ni una pizca. Pero si tanto os preocupa, también podéis encargaros de eso. Sólo os ruego que os deis prisa, pues quiero regresar a tiempo a la posada.
Así pues, el Pequeño John se acercó a los tres temblorosos muchachos y acercando su rostro al primero, como si estuviera escuchando su confesión, le musitó al oído:
—No te muevas, hermano, cuando sientas cortar tu cuerda; pero cuando me veas tirar la peluca y la barba de lana, quítate el lazo del cuello y echa a correr hacia el bosque.
A continuación cortó disimuladamente la cuerda que ataba las manos del muchacho y se dirigió al segundo hermano, hablándole en los mismos términos y cortando también sus ligaduras. Hizo lo mismo con el tercer hermano, y todo con tal disimulo que el sheriff, que seguía riendo montado en su caballo, no se dio cuenta de nada, ni sus hombres tampoco.
Entonces el Pequeño John se volvió al sheriff.
—Con el permiso de su señoría —dijo—, ¿podría tensar mi arco? Me gustaría ayudar al tránsito de estos muchachos con una flecha entre las costillas mientras se balancean.
—De mil amores —respondió el sheriff—. Tan sólo os ruego una vez más que os deis prisa.
El Pequeño John apoyó un extremo del arco en el empeine del pie y tensó la cuerda con tal destreza que todos se maravillaron al ver tanta fuerza en un anciano. A continuación extrajo una flecha bien cortada de la aljaba y la montó en la cuerda; luego, mirando a su alrededor para ver si el camino estaba despejado a sus espaldas, se desprendió bruscamente de la lana que le cubría el cráneo y la cara y gritó con voz potente:
—¡Corred!
Con la rapidez del rayo, los tres muchachos se quitaron los lazos del cuello y echaron a correr a campo abierto hacia el bosque, como flechas disparadas del arco. También el Pequeño John corrió como un galgo hacia la espesura, mientras el sheriff y sus hombres le miraban, sorprendidos por la rapidez con que había sucedido todo. Pero antes de que los campesinos hubiesen llegado muy lejos, el sheriff logró recuperarse.
—¡Tras él! —rugió con voz de trueno, pues ya sabía con quién había estado hablando y se maravillaba de no haberle reconocido antes.
El Pequeño John oyó las palabras del sheriff, comprendiendo que no podría llegar al bosque antes de que le alcanzaran, se detuvo bruscamente y dio media vuelta, levantando el arco como si fuera a disparar.
—¡Atrás! —gritó con ferocidad—. ¡El primero que dé un paso adelante o ponga un dedo sobre el arco es hombre muerto!
Al oír estas palabras, los hombres del sheriff se quedaron tan inmóviles como troncos, pues sabían perfectamente que el Pequeño John cumpliría su palabra y que desobedecerle significaba la muerte. En vano les rugió el sheriff, llamándoles cobardes y ordenándoles atacar en masa; no estaban dispuestos a avanzar ni una pulgada y se quedaron quietos, mirando cómo el Pequeño John retrocedía lentamente hacia el bosque sin quitarles los ojos de encima Pero cuando el sheriff vio que su enemigo se le escapaba entre los dedos se volvió loco de rabia, le hirvió la cabeza y dejó de saber lo que hacía. De pronto, hizo girar su caballo, le hundió las espuelas en los costados, lanzó un tremendo alarido y, poniéndose en pie sobre los estribos, cargó contra el Pequeño John con la rapidez del viento. Entonces el Pequeño John levantó su mortífero arco y tiró de la cuerda hasta que las plumas de la flecha le rozaron las mejillas. Pero para su desgracia, antes de poder disparar la flecha, el arco que tan larga y fielmente le había servido se le partió en las manos y la flecha cayó, inofensiva, a sus pies. Al ver lo sucedido, los hombres del sheriff lanzaron un grito y, siguiendo a su jefe, se arrojaron sobre el Pequeño John. Pero el sheriff les llevaba la delantera y alcanzó al proscrito antes de que éste llegara al amparo del bosque, e inclinándose hacia adelante le dirigió un terrible golpe con la espada. El Pequeño John se agachó y la espada giró en la mano del sheriff, pero el plano le asestó un cintarazo a John de lleno en la cabeza, derribándole aturdido y sin conocimiento.
—¡Vive Dios —dijo el sheriff cuando llegaron sus hombres y comprobaron que el Pequeño John no estaba muerto— que me alegro de no haber matado a este hombre en mi precipitación! Antes perdería quinientas libras que dejarle morir así en vez de ahorcarlo, como corresponde a un miserable ladrón como él. Vamos, William, traed un poco de agua de ese manantial y echádsela por la cabeza.
El hombre aludido hizo lo que le ordenaban, y al cabo de unos instantes el Pequeño John abría los ojos y miraba a su alrededor, desconcertado y aturdido por la fuerza del golpe. Entonces le ataron las manos a la espalda, le levantaron y le subieron a lomos de uno de los caballos, con la cara hacia la grupa y los pies atados por debajo del vientre del animal. Así lo llevaron hasta la posada de La Cabeza del Rey, riendo y bromeando por el camino. Pero mientras tanto, los tres hijos de la viuda habían logrado escapar y ocultarse en el bosque.
Una vez más, el sheriff de Nottingham se sentó en el comedor de la posada de La Cabeza del Rey. Su corazón rebosaba de alegría, pues al fin había conseguido lo que llevaba años intentando: coger prisionero al Pequeño John.
«Mañana a estas horas —se decía a sí mismo—, este villano colgará del árbol de la horca, frente a la gran puerta de Nottingham y habré saldado mi antigua cuenta con él».
Y así diciendo, tomó un largo trago de vino de Canarias. Pero, como si con el vino se hubiera tragado una idea, de pronto sacudió la cabeza y se apresuró a dejar la copa.
«Ahora bien —siguió diciéndose—, ni por mil libras querría yo que este bellaco se me escapara de las manos; sin embargo, si su jefe logra escapar de ese horrible Guy de Gisbourne, no hay quien pueda decir lo que es capaz de hacer, pues no existe en todo el mundo un bandido más astuto que ese maldito Robin Hood. Me parece que sería mejor no esperar a mañana para ahorcar a este bribón».
Y con estas palabras, echó rápidamente hacia atrás la silla, salió de la posada y convocó a sus hombres.
—No esperaré más para ahorcar a este bandido —dijo—. Lo haremos ahora mismo, en el mismo árbol donde salvó a los tres jóvenes villanos, interponiéndose tan osadamente entre ellos y la ley. Preparaos inmediatamente.
Una vez más, sentaron al Pequeño John sobre el caballo, de cara a la grupa, y con uno de ellos guiando el caballo y los demás cabalgando a su alrededor, se dirigieron de nuevo al árbol de cuyas ramas habían intentado colgar a los cazadores furtivos. Cabalgaron a lo largo del sendero con gran ruido de cascos y aparejos, hasta llegar al árbol, y allí uno de los hombres le dijo de pronto al sheriff:
—¡Señoría! ¿No es aquel hombre que viene hacia nosotros el mismo Guy de Gisbourne a quien su señoría envió al bosque en busca del bandido Robin Hood?
Al oír estas palabras, el sheriff hizo visera con la mano sobre los ojos y miró atentamente.
—Ciertamente, es el mismo —dijo—. ¡Quiera el cielo que haya matado al jefe de los ladrones, como nosotros vamos a matar ahora a su lugarteniente!
Cuando el Pequeño John oyó estas palabras, alzó la mirada y el corazón se le hizo pedazos, pues no sólo el recién llegado traía las ropas cubiertas de sangre, sino que además traía el cuerno de Robin, y su arco y su espada en las manos.
—¿Cómo es esto? —exclamó el sheriff cuando Robin Hood, vestido con las ropas de Guy de Gisbourne, llegó lo bastante cerca—. ¿Qué os ha ocurrido en el bosque? ¡Pero, hombre, traéis las ropas cubiertas de sangre!
—Si no os gustan mis ropas —dijo Robin con voz áspera como la de Guy de Gisbourne—, podéis cerrar los ojos. Pardiez, esta sangre que me cubre es la del bandido más ruin que jamás holló los bosques, al que he dado muerte en este día, no sin resultar yo mismo herido.
Entonces el Pequeño John habló por primera vez desde que había caído en manos del sheriff:
—¡Maldito engendro despreciable! ¿Quién no ha oído hablar de ti y quién no te maldice por tus viles y sangrientas rapiñas? ¿Es posible que semejante mano haya parado el más noble corazón que jamás latió? En verdad que eres un instrumento digno de este cobarde sheriff de Nottingham. Ahora moriré de buena gana y no me importa cómo pueda morir, pues la vida no significa ya nada para mí.
Así habló el Pequeño John, mientras las lágrimas saladas corrían por sus curtidas mejillas. Pero el sheriff de Nottingham empezó a palmotear de alegría.
—¡Caramba, Guy de Gisbourne! —dijo—. Si lo que decís es cierto, éste será para vos el día más provechoso de toda vuestra vida.
—Lo que he dicho es cierto, y no miento —dijo Robin Hood, todavía con la voz de Guy de Gisbourne—. Mirad, ¿no es ésta la espada de Robin Hood, y no es éste su famoso arco de tejo, y no es éste su cuerno de caza? ¿Pensáis que se los daría a Guy de Gisbourne por propia iniciativa?
Entonces el sheriff estalló en carcajadas de júbilo.
—¡Qué gran día! —exclamó—. El gran bandido muerto y su mano derecha en mi poder. Pedidme lo que queráis, Guy de Gisbourne, y es vuestro.
—Entonces, esto os pido —dijo Robin—. Puesto que ya he matado al jefe, quiero matar ahora a su hombre. Dejad en mis manos la vida de este sujeto, señor sheriff.
—¡Sois un tonto! —exclamó el sheriff—. ¡Podríais haber pedido dinero suficiente para el rescate de un rey y lo habríais obtenido! No me hace gracia desprenderme de este hombre, pero puesto que lo he prometido, vuestro es.
—Os doy las gracias de todo corazón por vuestro regalo —dijo Robin—. ¡Bajad a ese bellaco del caballo y apoyadlo en aquel árbol, que os voy a enseñar cómo ensartamos a un puerco allí de donde yo vengo!
Al oír estas palabras, algunos hombres del sheriff sacudieron la cabeza, pues aunque no les importaba un bledo si el Pequeño John era ahorcado o no, les repugnaba verle asesinado a sangre fría. Pero el sheriff les ordenó a grandes voces que hicieran bajar al proscrito del caballo y le pusieron de espaldas al árbol, como el otro solicitaba.
Mientras estaban ocupados con esto, Robin Hood encordó su arco y el de Guy de Gisbourne, sin que nadie se diera cuenta. Acto seguido, cuando el Pequeño John estuvo apoyado en el árbol, desenfundó la afilada daga de doble filo de Guy de Gisbourne.
—¡Atrás! ¡Atrás! —gritó—. ¿Queréis privarme de mi placer amontonándoos así, bellacos sin modales? ¡Atrás, digo! —y los hombres fueron retrocediendo como él ordenaba, muchos de ellos volviendo el rostro hacia un lado para no ver lo que estaba a punto de suceder.
—¡Vamos! —gritó el Pequeño John—. ¡Aquí está mi pecho! ¡Resulta apropiado que la misma mano que mató a mi querido jefe acabe también conmigo! ¡Te conozco, Guy de Gisbourne!
—¡Tranquilo, Pequeño John! —dijo Robin en voz baja—. Ya son dos las veces que has dicho que me conoces, y sin embargo no me conoces en absoluto. ¿Es que no me reconociste bajo esta piel de bestia salvaje? Aquí, delante de ti, están mi arco y mis flechas, así como mi espada. Cógelos cuando corte la cuerda. ¡Ahora! ¡Cógelo, rápido!
Y así diciendo, cortó las ligaduras del Pequeño John, el cual, en un abrir y cerrar de ojos, saltó hacia delante y recogió el arco, las flechas y la espada. Al mismo tiempo, Robin Hood se echó hacia atrás la capucha de piel de caballo que le cubría la cara y tensó el arco de Guy de Gisbourne, con una flecha bien puntiaguda montada en la cuerda.
—¡Atrás! —gritó con voz autoritaria—. ¡El primero que toque la cuerda de un arco con un dedo es hombre muerto! ¡He matado a vuestro hombre, sheriff! ¡Procurad no ser vos el próximo! —y viendo que el Pequeño John ya estaba armado, se llevó el cuerno a los labios y tocó tres notas fuertes y penetrantes.
Cuando el sheriff de Nottingham vio qué rostro se ocultaba bajo la capucha de Guy de Gisbourne, y oyó resonar los toques de corneta en sus oídos, creyó llegada su hora.
—¡Robin Hood! —exclamó.
Y sin decir otra palabra, dirigió su caballo al camino y partió al galope entre una nube de polvo. Los hombres del sheriff, viendo que su jefe huía para salvar la vida, consideraron que no valía la pena entretenerse más por allí, espolearon sus caballos y partieron al galope detrás de él. Pero aunque el sheriff de Nottingham iba muy rápido, no podía ganarle en velocidad a una flecha. El Pequeño John soltó la cuerda de su arco con un grito y, cuando el sheriff atravesaba a toda velocidad las puertas de la ciudad de Nottingham, una flecha de plumas grises se le clavó detrás, haciéndole parecer como un gorrión en plena muda, con un sola pluma en la cola. Durante más de un mes, el pobre sheriff no pudo sentarse más que en los cojines más blandos que pudo conseguir.
Y así fue como el sheriff de Nottingham y una veintena de hombres huyeron de Robin Hood y el Pequeño John; y cuando Will Stutely y una docena o más de proscritos llegaron corriendo de la espesura, no vieron a ninguno de los enemigos de su jefe, pues el sheriff y sus hombres se perdían en la distancia, ocultos en una nube de polvo, como una pequeña tormenta.
Entonces todos regresaron al bosque, donde encontraron a los tres hijos de la viuda, que corrieron hacia el Pequeño John y le besaron las manos. Sin embargo, ya no podrían recorrer libremente los bosques y prometieron que, aquella misma noche, en cuanto hubieran informado a su madre de su escapatoria, acudirían al árbol de las reuniones y se convertirían en miembros de la banda.
Y así termina la aventura más peligrosa que jamás corrieron Robin Hood y el Pequeño John. A continuación, oiremos cómo el noble rey Ricardo Corazón de León visitó a Robin en el bosque de Sherwood.