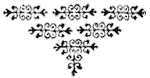Robin y tres de sus hombres tiran ante la reina Leonor en el campo de Finsbury
Toda la extensión del camino se veía blanca y polvorienta bajo el sol de la tarde de verano, y los árboles se erguían inmóviles junto a la carretera. En las tierras de pastos, el aire caliente bailaba en remolinos, y en las cristalinas aguas del arroyo, cruzadas por un puentecito de piedra, los peces flotaban inmóviles sobre la arena amarilla, y las libélulas posadas sobre la afilada punta de los juncos permanecían quietas con las alas brillando al sol.
Por el camino venía un joven montado en un caballo de Berbería, y todos los que se cruzaban con él se volvían a mirarle, pues nunca se había visto en todo Nottinghamshire un muchacho tan atractivo y vestido con tanta elegancia. No podía tener más de dieciséis años, y era tan lampiño como una muchacha. Sus cabellos, largos y rubios, ondeaban a su espalda mientras cabalgaba, vestido de seda y terciopelo, con brillo de joyas y una daga tintineando contra el pomo de la silla. Así llegó a Nottinghamshire el joven Richard Partington, paje de la reina, procedente de la famosa ciudad de Londres, para buscar a Robin Hood en el bosque de Sherwood por encargo de Su Majestad.
El camino estaba recalentado y lleno de polvo, y el viaje había sido largo, pues aquel día había recorrido todo el trayecto desde Leicester, a más de treinta kilómetros de distancia. En consecuencia, el joven Partington se alegró de ver ante él una pequeña y acogedora posada situada a la sombra de los árboles, delante de cuya puerta colgaba un letrero con la figura de un jabalí azul. Allí mismo tiró de las riendas y pidió a gritos que le sacaran una frasca de vino del Rin, pues la amarga cerveza campesina era una bebida demasiado fuerte para el joven caballero. Cinco alegres parroquianos se sentaban en el banco a la sombra de la gran encina que extendía sus ramas frente a la puerta de la posada, bebiendo cerveza, y los cinco se quedaron mirando con admiración al elegante muchacho. Dos de los más robustos estaban vestidos de paño verde, y cada uno de ellos tenía a su lado, apoyado en el árbol, un grueso bastón de roble.
El posadero salió trayendo una frasca de vino y un vaso largo y estrecho sobre una bandeja, que sostuvo ante el paje montado a caballo. El joven Partington vertió el brillante vino amarillo y, levantando el vaso en alto, gritó:
—A la salud y perpetua felicidad de mi real señora, la noble reina Leonor; porque mi viaje encuentre feliz término, según sus deseos, y porque encuentre a cierto campesino al que llaman Robin Hood.
Al oír estas palabras, todos le miraron fijamente, pero los dos hombres corpulentos vestidos de verde empezaron a cuchichear entre ellos. Entonces, uno de los dos, que a Partington le pareció el hombre más alto y corpulento que había visto en su vida, dijo:
—¿Qué queréis de Robin Hood, señor paje? ¿Y qué desea de él nuestra buena reina Leonor? No os pregunto esto a la ligera, sino por buenas razones, ya que sé algo acerca de ese hombre.
—Si es cierto que lo conocéis, buen hombre —dijo el joven Partington—, le prestaréis un gran servicio a él y le daréis un gran placer a nuestra señora la reina ayudándome a encontrarlo.
Entonces tomó la palabra el otro campesino, que era un tipo bien parecido, con el rostro tostado por el sol y el cabello castaño y rizado:
—Tenéis cara de honrado, señor paje, y nuestra reina es querida y apreciada por todos los campesinos. Es muy posible que mi amigo y yo podamos dirigiros sin problemas hacia Robin Hood, pues sabemos dónde se le puede encontrar. Pero os lo advierto claramente, ni por toda Inglaterra permitiremos que le ocurra ningún mal.
—Tranquilizaos; no me propongo hacerle ningún daño —dijo Richard Partington—. Le traigo un mensaje de nuestra reina; por lo tanto, si sabéis dónde puedo encontrarlo, os ruego que me guiéis hasta allí.
Entonces los dos hombres se miraron uno a otro y el más alto dijo:
—No veo ningún peligro en ello, Will —a lo que el otro asintió. Tras lo cual, los dos se incorporaron y el más alto volvió a hablar:
—Creemos que sois sincero, señor paje, y que no traéis mala intención; así pues, os guiaremos hasta Robin Hood, como es vuestro deseo.
Partington pagó su consumición, los dos campesinos se unieron a él y acto seguido los tres se pusieron en camino.
Bajo el árbol de las reuniones, tendidos a la sombra sobre la verde hierba, entre las luces temblorosas de las hogueras encendidas aquí y allá, Robin Hood y buena parte de su banda escuchaban a Allan de Dale, que cantaba acompañado por los dulces sonidos de su arpa. Todos escuchaban en silencio, pues el canto del joven Allan representaba para ellos una de las mayores alegrías de la vida; pero de pronto se escuchó ruido de cascos de caballo y un momento más tarde el Pequeño John y Will Stutely aparecieron por el sendero del bosque y salieron al claro con el joven Richard Partington cabalgando entre ellos sobre su corcel blanco como la leche. Los tres se acercaron a donde se sentaba Robin Hood, mientras el resto de la banda los miraba con curiosidad y admiración, pues nunca habían visto una figura tan apuesta como la del joven paje, ni tan ricamente ataviada de sedas y terciopelos con adornos de oro y piedras preciosas. Robin Hood se levantó y acudió a su encuentro, y Partington saltó de su caballo y, quitándose la capa de terciopelo carmesí, recibió el saludo de Robin.
—¡Bienvenido! —exclamó éste—. Bienvenido seáis, apuesto joven; decidme, os lo ruego, ¿qué trae una persona tan principal, y vestida con tan ricos atuendos, a nuestro humilde bosque de Sherwood?
El joven Partington respondió:
—Si no me equivoco, vos sois el famoso Robin Hood, y ésta vuestra temida banda de campesinos proscritos. Os traigo saludos de nuestra graciosa majestad la reina Leonor. Muchas veces ha oído hablar de vosotros y de vuestras fechorías, y es su deseo veros la cara; por eso me envía a deciros que si accedéis a venir a Londres ella hará todo lo que esté en su mano para que no sufráis daño alguno y os devolverá sano y salvo a Sherwood. De aquí a cuatro días, nuestro buen rey Enrique, a quien Dios guarde, presidirá un gran torneo de tiro en los campos de Finsbury, al que acudirán los más famosos arqueros de toda Inglaterra. Nuestra reina desea veros competir con ellos, pues está convencida de que ganaríais el premio sin duda alguna. Así pues, me ha enviado con sus saludos y, como señal de buena voluntad, os envía este anillo de oro, sacado de su propio y real dedo, y que ahora pongo en vuestras manos.
Al oír esto, Robin Hood inclinó la cabeza y, tomando el anillo, lo besó con devoción, tras lo cual se lo puso en el dedo meñique.
—Antes perdería la vida que este anillo —dijo—. Para que lo separen de mí, mi mano tendría que estar muerta y fría, o cortada por la muñeca Honorable señor paje, obedeceré los deseos de nuestra reina e iré con vos a Londres; pero antes de partir, os ofreceré un banquete aquí en el bosque con lo mejor que tengamos.
—No puede ser —contestó el paje—. No tenemos tiempo que perder, de manera que preparaos lo antes posible; y si deseáis llevar con vos a alguno de vuestra banda, nuestra reina me encarga que os advierta que será igualmente bienvenido.
—Tenéis razón —dijo Robin—. Tenemos muy poco tiempo, de modo que me prepararé ahora mismo. Escogeré tan sólo a tres de mis hombres para que me acompañen, y serán el Pequeño John, mi mano derecha; mi sobrino Will Escarlata y Allan de Dale, nuestro trovador. Vamos muchachos, preparaos para el viaje, que saldremos tan aprisa como podamos. Tú, Will Stutely, quedarás al mando de la banda mientras yo estoy ausente.
El Pequeño John, Will Escarlata y Allan de Dale salieron corriendo, rebosantes de júbilo, para hacer sus preparativos, mientras Robin hacía los suyos para el viaje. Al cabo de un rato, los cuatro reaparecieron, y puedo aseguraros que ofrecían una magnífica estampa: Robin iba vestido de azul de pies a cabeza, el Pequeño John y Will Escarlata de paño verde, y Allan de Dale vestía de escarlata desde la coronilla a la punta de sus borceguíes. Todos llevaban bajo el gorro un casco de acero bruñido con remaches de oro, y bajo el jubón una cota de malla tan fina como si fuera de lana cardada y aun así tan fuerte que ninguna flecha podía atravesarla. Viendo que todos estaban preparados, el joven Partington montó de nuevo a caballo, los proscritos estrecharon las manos de sus compañeros y los cinco se pusieron en camino.
Aquella noche la pasaron en la posada de Melton Mowbray, Leicestershire; la siguiente noche se alojaron en Kettering, Northamptonshire; la tercera, en Bedford Town; y la cuarta en St. Albans, Hertfordshire. Salieron de este último lugar poco después de la medianoche y, viajando durante la suave madrugada de verano, mientras el rocío se deposita en las praderas y la neblina se acumula en los valles, mientras los pájaros entonaban sus más dulces cantos y las telarañas tendidas entre los setos brillan como mallas de plata, llegaron por fin ante las torres y murallas de la famosa ciudad de Londres cuando la mañana aún era joven y todo se veía dorado por el este.
La reina Leonor se encontraba sentada en el cenador real, por cuyos ventanales abiertos penetraban los amarillos rayos del sol, inundándolo todo de luz dorada. A su alrededor, sus damas de compañía charlaban en voz baja, mientras ella permanecía sentada en actitud soñadora, mientras la suave brisa penetraba en el recinto, cargado del aroma de las rosas rojas que crecían en el amplio jardín junto al muro. Alguien se acercó a anunciar que el joven paje Richard Partington había llegado con cuatro campesinos y aguardaba en el patio de abajo. La reina Leonor se incorporó muy alegre y ordenó que los condujesen inmediatamente a su presencia.
Y así, Robin Hood, el Pequeño John, Will Escarlata y Allan de Dale comparecieron ante la reina en el cenador real. Robin Hood se arrodilló ante la soberana, con las manos sobre el pecho, y dijo en tono sencillo:
—Aquí está Robin Hood; me ordenasteis venir y obedezco vuestras órdenes. A vos me entrego como fiel servidor y obedeceré todo lo que ordenéis, aunque se trate de derramar la última gota de mi sangre.
Pero la buena reina Leonor sonrió complacida y le ordenó levantarse, tras lo cual hizo que todos se sentaran a descansar de su largo viaje. Se les trajeron ricos manjares y exquisitos vinos, y los propios pajes de la reina se encargaron de atender a los proscritos, Por fin, cuando hubieron comido hasta no poder más, la reina empezó a preguntarles por sus alegres aventuras. Ellos le relataron todas las famosas hazañas que en este libro se cuentan, entre otras la referente al obispo de Hereford y sir Richard de Lea, explicándole cómo el obispo había pasado tres días en el bosque de Sherwood. Al escuchar esto, la reina y sus damas se echaron a reír una y otra vez, imaginándose al obispo recorriendo los bosques en plan deportivo con Robin y sus hombres. Luego, cuando hubieron contado todo lo que les vino a la cabeza, la reina pidió a Allan que cantara para ella, pues su fama como trovador había llegado incluso a la corte de Londres. Sin hacerse rogar, Allan tomó su arpa en las manos, pulsó las cuerdas para comprobar el sonido, y cantó el siguiente romance:
Río viejo, río viejo,
que tus cristalinas aguas
llevas hasta donde tiembla
el álamo con el aura,
y hasta donde se cimbrean
los lirios con su flor blanca.
Cantas sobre los guijarros
que en tu lecho azul descansan,
y besas las florecillas
que se inclinan sobre el agua,
y junto a las golondrinas
que beben tu linfa saltas,
y te ondulas cuando sopla
la brisa de la mañana.
Acostado para siempre
en el seno de tus aguas,
me dejaría llevar
sobre tu corriente pálida.
Así, acunado por ti
mientras llevar me dejara,
no me alcanzaría nunca
el dolor ni la nostalgia.
Así te busca, amor mío,
mi doliente corazón,
para encontrar el descanso
y la paz en mi dolor;
pues ha de ser para mí
tu amor una bendición,
y se acabarán mis penas,
mi dolor y mi aflicción.
Así cantó Allan, y mientras cantaba todos los ojos permanecían fijos en él y nadie se atrevía a hacer el más mínimo sonido; e incluso después de terminar el canto, el silencio se prolongó durante un rato. Y así transcurrió el tiempo hasta que llegó la hora del gran concurso de tiro en los campos de Finsbury.
Los famosos campos de Finsbury ofrecían un aspecto deslumbrante en aquella hermosa y soleada mañana de verano. En un extremo de la pradera se alzaban barracas para los diferentes grupos de arqueros, pues los hombres del rey estaban repartidos en compañías de ochenta hombres, cada una con un capitán al mando; así pues, sobre el verde césped se alzaban diez grandes tiendas de lona a rayas, una para cada compañía de arqueros reales, y en lo alto de cada una ondeaba una bandera con los colores del capitán de la compañía. En la tienda del centro ondeaba la bandera amarilla de Tepus, el famoso portador del arco del rey; a un lado podía verse la bandera azul de Gilbert de la Mano Blanca, y al otro la enseña roja como la sangre del joven Clifton de Buckinghamshire. Los otros siete capitanes de arqueros eran igualmente individuos de gran renombre; entre ellos se encontraban Egbert de Kent y William de Southamton; pero los primeros que hemos citado eran los más famosos de todos. Dentro de las tiendas se oía el ruido de numerosas voces y risas, mientras los asistentes entraban y salían como hormigas en su hormiguero. Algunos llevaban barriles de cerveza, y otros acarreaban montones de arcos o aljabas llenas de flechas. A ambos lados del campo de tiro se habían levantado estrados con filas de asientos que llegaban hasta muy alto, y en el centro del lado norte se alzaba el palco del rey y la reina, con un toldo de lona de alegres colores y engalanado con multitud de cintas y colgantes de seda azules y rojos, verdes y blancos. El rey y la reina todavía no se habían presentado, pero todos los demás bancos estaban llenos de gente, fila tras fila de cabezas que llegaban tan alto que daba mareos mirarlas. A ciento sesenta metros de la marca desde donde dispararían los arqueros se habían instalado diez blancos, cada uno marcado por una bandera con los colores de la compañía que debía tirar contra él. Todo esto estaba preparado y todos aguardaban la llegada del rey y la reina.
Por fin se oyó un gran estruendo de trompetas, y entraron en el campo seis trompeteros a caballo, tocando trompetas de plata con pesadas colgaduras de terciopelo recamado en oro y plata. Tras ellos venían el buen rey Enrique, montando un semental pinto, y su esposa la reina, sobre un palafrén blanco como la leche. A sus lados desfilaban los soldados de la guardia real, empuñando grandes alabardas cuyas hojas de acero pulido brillaban bajo los rayos del sol. Y detrás venía toda la corte, una gran multitud que llenó la pradera de alegres colores, sedas y terciopelos, plumas ondeantes y oro reluciente, con mucho brillo de joyas y espadas; un magnífico espectáculo para un hermoso día de verano.
Todos los espectadores se pusieron en pie y estallaron en aclamaciones, con un vocerío que sonaba como la tormenta en la costa de Cornualles, cuando las olas oscuras corren y saltan y se rompen, estallando entre las rocas; y así, entre las rugientes ovaciones de la masa y el flamear de pañuelos, el rey y la reina llegaron a su tribuna, desmontaron de sus caballos, subieron la escalinata que llevaba al palco y allí tomaron asiento en dos tronos tapizados de seda púrpura y telas de plata y oro.
Cuando todos callaron, sonó de nuevo una trompeta y los arqueros salieron desfilando ordenadamente de sus tiendas. Eran en total ochocientos hombres, y formaban la tropa más aguerrida que pudiera encontrarse en todo el ancho mundo. En perfecta formación, llegaron ante el palco donde se sentaban los reyes y allí se detuvieron. El rey Enrique miró con orgullo las filas de arriba abajo, conmovido en su interior por la visión de tan gallardo conjunto. Luego hizo una seña y su heraldo, sir Hugh de Mowbray, se adelantó para anunciar las reglas del juego. Sir Hugh avanzó hasta el borde del estrado y habló con voz fuerte y clara, para que todos pudieran oírle, incluso desde el otro extremo de la pradera, y dijo lo siguiente: que cada arquero dispararía siete flechas contra el blanco correspondiente a su compañía, y que de los ochenta hombres de cada compañía serían seleccionados los tres que hicieran mejores tiros. Estos tres dispararían tres flechas cada uno y se seleccionaría al que obtuviera mejor marca. Y cada uno de los seleccionados volvería a disparar tres flechas, obteniendo el mejor el primer premio, el siguiente el segundo premio y el tercero mejor el tercer premio. Cada uno de los demás seleccionados obtendría una gratificación de ochenta peniques de plata. El primer premio consistiría en cincuenta libras de oro, una corneta de plata con incrustaciones de oro y una aljaba de diez flechas blancas con punta de oro y plumas de ala de cisne blanco. El segundo premio, en el permiso de cazar, cuando el ganador quisiera, cien de los gamos más gordos que corren por el valle de Bailen. Y el tercer premio serían dos barriles de excelente vino del Rin.
Así habló sir Hugh y, cuando terminó, todos los arqueros levantaron en alto sus arcos y le aclamaron. A continuación, las compañías dieron media vuelta y desfilaron ordenadamente hacia sus posiciones.
Y dio comienzo el concurso, tirando en primer lugar los capitanes, que tras lanzar sus flechas dejaron sitio a sus hombres, que fueron tirando por turno después de ellos. Cinco mil seiscientas flechas se dispararon en total, y de manera tan certera que, al acabar, cada uno de los blancos parecía el lomo de un erizo cuando el perro de la granja le olfatea. Esta fase de la competición duró bastante rato y, al concluir, los jueces se adelantaron, examinaron atentamente los blancos y anunciaron a grandes voces los nombres de los tres clasificados de cada compañía. El anuncio fue acogido con un gran vocerío, pues cada miembro de la multitud aclamaba a gritos a su arquero favorito. Se instalaron diez nuevos blancos y se hizo el silencio cuando los arqueros ocuparon de nuevo sus posiciones.
Esta vez tardaron menos en tirar, ya que sólo se dispararon nueve flechas por cada compañía. Ni una sola de las flechas falló el blanco, pero en el de Gilbert de la Mano Blanca había cinco flechas en el pequeño círculo blanco que señalaba la diana central; de estas cinco flechas, tres habían sido disparadas por Gilbert. Entonces los jueces se adelantaron de nuevo y, tras examinar los blancos, anunciaron los nombres de los arqueros seleccionados como los mejores de cada compañía. El primero de ellos era Gilbert de la Mano Blanca, pues seis de sus diez flechas se habían clavado en el centro; pero el recio Tepus y el joven Clifton le seguían muy de cerca; aun así, los demás conservaban sus aspiraciones al segundo o tercer puesto.
Y entonces, entre los rugidos de la multitud, los diez arqueros que quedaban regresaron a sus tiendas para descansar un rato y cambiar las cuerdas de sus arcos, pues nada debía fallar en la siguiente ronda: ni el pulso debía temblar ni la vista nublarse a causa del cansancio.
Y entonces, mientras el fuerte murmullo de las conversaciones resonaba como el ruido del viento entre el follaje del bosque, la reina Leonor se dirigió al rey y le dijo:
—¿Creéis que estos hombres que han sido seleccionados son verdaderamente los mejores arqueros de toda Inglaterra?
—Sin duda —respondió el rey, sonriendo, pues se sentía muy complacido con la exhibición presenciada—. Y os digo que no sólo son los mejores arqueros de toda Inglaterra, sino también de todo el ancho mundo.
—¿Y qué diríais —siguió la reina Leonor— si yo encontrara tres arqueros comparables a los tres mejores de vuestra guardia?
—Diría que habéis logrado lo que yo no he podido lograr —dijo el rey, echándose a reír—, pues os aseguro que no existen en todo el mundo tres arqueros comparables a Tepus y Gilbert y Clifton de Buckinghamshire.
—Muy bien —dijo la reina—. Conozco a tres campesinos, y debo decir que no hace mucho que los vi, que me atrevería a enfrentar contra cualesquiera otros tres que vos eligierais entre vuestros ochocientos arqueros. Y lo que es más, voy a hacer que se enfrenten hoy mismo. Pero sólo permitiré que compitan con vuestros arqueros si prometéis de antemano el perdón a todos los que compitan en mi nombre.
Al oír esto, el rey se echó a reír larga y ruidosamente.
—A fe mía que os metéis en asuntos muy extraños para una reina —dijo—. Si me presentáis a esos tres tipos de los que habláis, os prometo de buena fe concederles licencia durante cuarenta días para ir o venir adonde les plazca, sin que se les toque en ese tiempo ni un pelo de sus cabezas. Y además, si esos tres arqueros vuestros tiran mejor que mis guardias, hombre a hombre, recibirán los premios ofrecidos, según sus méritos. Pero, puesto que de pronto os mostráis tan interesada en este tipo de deportes, ¿qué os parecería una apuesta?
—Bien, a decir verdad —dijo la reina Leonor, riendo—, no sé nada de estas cuestiones, pero si es vuestro deseo hacer algo por el estilo, me esforzaré en complaceros. ¿Qué apostaríais por vuestros hombres?
Entonces el rey se echó a reír de buena gana, pues le encantaban las apuestas, y dijo entre carcajadas:
—Apuesto diez barriles de vino del Rin, otros diez barriles de la cerveza más fuerte, y doscientos arcos españoles de tejo curado, con aljabas y flechas a juego.
Todos los que los rodeaban sonrieron al oír esto, pues no parecía una apuesta muy adecuada para proponerle a una reina; pero la reina Leonor inclinó la cabeza tranquilamente.
—Acepto la apuesta —dijo—. Sé muy bien qué destino dar a esas cosas que habéis mencionado. Y ahora, ¿quién está de mi lado en este juego?
Y miró a los nobles que los rodeaban, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar, y mucho menos a apostar a favor de la reina y en contra de arqueros como Tepus, Gilbert y Clifton. Entonces la reina habló de nuevo:
—¿Cómo? ¿Nadie me respalda en esta apuesta? ¿Qué me decís vos, señor obispo de Hereford?
—No —se apresuró a responder el obispo—. No sería digno de una persona que viste hábitos enfrascarse en estas cuestiones. Y además, no existen en el mundo arqueros como los de su majestad; por lo tanto, perdería mi dinero.
—Me parece que el pensamiento del oro pesa más que el respeto a los hábitos —dijo la reina sonriendo, lo cual provocó una carcajada general, pues todos sabían lo aficionado que el obispo era al dinero.
Entonces la reina se dirigió a un caballero que se sentaba cerca de ella y cuyo nombre era sir Robert Lee.
—¿Me respaldaréis vos? —dijo—. Sin duda, sois lo bastante rico como para arriesgar esa minucia en honor de una dama.
—Lo haré para complacer a mi reina —dijo sir Robert Lee—, pero si se tratara de cualquier otra persona en el mundo, no apostaría ni un cuarto de penique, pues no hay hombre que pueda competir con Tepus, Gilbert y Clifton.
Entonces, volviéndose hacia el rey, la reina Leonor dijo:
—No quiero una ayuda como la que sir Robert me ofrece; pero contra vuestro vino, vuestra cerveza y vuestros arcos, apuesto este ceñidor repleto de joyas que llevo a la cintura; sin duda, esto vale más que lo vuestro.
—Acepto la apuesta —dijo el rey—. Haced llamar cuando queráis a vuestros arqueros. Pero aquí vienen los otros; dejémoslos tirar, y luego enfrentaremos al que gane con el mundo entero, si es preciso.
—Así sea —dijo la reina.
Y dirigiéndose al joven Richard Partington, le susurró algo al oído y el paje, tras hacer una reverencia, abandonó la tribuna, cruzó la pradera y se perdió entre la multitud. Todos los ocupantes del palco empezaron a cuchichear, preguntándose qué significaría todo aquello y quiénes serían los tres hombres que la reina se proponía enfrentar con los famosos arqueros de la guardia del rey.
En aquel momento, los diez arqueros de la guardia ocuparon de nuevo sus posiciones y en la muchedumbre se hizo un silencio de muerte. Lenta y cuidadosamente, cada arquero disparó sus flechas, y tan absoluto era el silencio que se pudo oír perfectamente el sonido de cada flecha al clavarse en el blanco. Y cuando se disparó la última flecha, un rugido surgió de la multitud y puedo aseguraros que los tiros merecían tal acogida. Una vez más, Gilbert había introducido tres flechas en el círculo blanco; Tepus, segundo clasificado, había clavado dos en la diana y una más en el círculo negro que la rodeaba; sin embargo, Clifton había quedado por debajo de lo esperado y Hubert de Suffolk se alzaba con el tercer puesto, pues también había colocado dos flechas en la diana, mientras que Clifton había perdido una en el cuarto anillo; así pues, Hubert quedaba tercero.
Todos los arqueros de la tienda de Gilbert gritaron de alegría hasta lastimarse la garganta, arrojando sus gorros y estrechándose las manos unos a otros.
En medio de todo este ruido y alboroto, cinco hombres llegaron caminando a través del césped hacia el pabellón real. El primero era Richard Partington, a quien todos conocían, pero los otros cuatro eran desconocidos para todo el mundo. Junto al joven Partington caminaba un campesino vestido de azul, y tras ellos venían otros tres, dos vestidos de paño verde y el otro de rojo escarlata. Este último llevaba tres recios arcos de tejo, dos de ellos con bellas incrustaciones de plata y el tercero con incrustaciones de oro. Mientras estos cinco hombres cruzaban la pradera, un mensajero llegó corriendo desde el palco real y rogó a Gilbert, Tepus y Hubert que le acompañaran. Y de pronto cesó el griterío, pues todos se dieron cuenta de que se avecinaba un imprevisto, y la multitud puesta en pie se inclinaba hacia delante para ver lo que ocurría.
Cuando Partington y sus acompañantes llegaron ante el rey y la reina, los cuatro campesinos hincaron las rodillas en tierra y se despojaron de sus gorros. El rey Enrique se inclinó para mirarlos de cerca, pero el obispo de Hereford, en cuanto vio sus caras, saltó como si le hubiera picado una avispa. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero al levantar los ojos vio que la reina le miraba con una sonrisa en los labios, y no dijo nada, limitándose a morderse el labio inferior, mientras su rostro se ponía rojo como una cereza.
Entonces la reina se inclinó hacia adelante y habló con voz clara:
—Locksley —dijo—. He apostado con el rey a que vos y dos de vuestros hombres sois capaces de superar a cualesquiera tres arqueros que él presente. ¿Haréis todo lo que podáis por mí?
—Sí, señora —respondió Robin Hood, que era el interpelado—. Haré lo mejor de lo que soy capaz por vos, y si fracaso juro no volver a tensar un arco.
En cuanto al Pequeño John, aunque se había sentido algo cohibido en el cenador de la reina, ahora se sentía de nuevo el hombre decidido que era cuando las suelas de sus zapatos pisaban hierba verde, y dijo en tono atrevido:
—¡Dios bendiga vuestro dulce rostro, digo yo, y si acaso existiera un hombre que no estuviera dispuesto a darlo todo por vos…, no digo nada más sino que sería un placer romperle su cabeza de bellaco!
—¡Tranquilo, Pequeño John! —se apresuró a decir Robin en voz baja; pero la buena reina Leonor se echó a reír en voz alta, y una oleada de risitas recorrió todo el estrado.
El obispo de Bishop no se rió, ni tampoco el rey, que se volvió a la reina y le preguntó:
—¿Quiénes son esos hombres que habéis traído ante nos?
Entonces el obispo habló por fin, incapaz de seguir callado:
—Majestad —dijo—, ese bribón de azul es un famoso ladrón y proscrito del interior, llamado Robin Hood; ese villano alto y corpulento es conocido como el Pequeño John; el otro de verde es un caballero descarriado que ahora se hace llamar Will Escarlata; y el hombre de rojo es un juglar vagabundo del norte, llamado Allan de Dale.
Al oír esto, el rey frunció las cejas en gesto siniestro y se volvió a la reina:
—¿Es eso cierto? —preguntó en tono severo.
—Sí —respondió la reina sonriendo—. El obispo ha dicho la verdad; y tiene motivos para estar enterado, pues él y dos de sus frailes pasaron tres días de asueto con Robin Hood en el bosque de Sherwood. No creí que el buen obispo traicionaría de ese modo a sus amigos. Pero acordaos de que habéis prometido garantizar la seguridad de estos buenos vasallos durante cuarenta días.
—Mantendré mi promesa —dijo el rey con voz ronca, reveladora de la ira que crecía en su pecho—. Pero cuando hayan pasado esos cuarenta días, que se cuide este bandido, porque es muy posible que las cosas no le vayan tan bien como él quisiera.
Entonces se dirigió a sus arqueros, que aguardaban junto a los hombres de Sherwood, escuchando con asombro todo lo que se hablaba, y les dijo:
—Gilbert, y tú, Tepus, y tú, Hubert: he apostado a que disparáis mejor que estos tres hombres. Si derrotáis a estos villanos, os llenaré los gorros de monedas de plata; si perdéis, os quedaréis sin los premios que tan justamente habéis ganado y que irán a parar a sus manos; competiréis uno contra uno. Haced lo que podáis, muchachos, y si ganáis esta competición tendréis motivos para celebrarlo hasta el fin de vuestros días. Id ahora a ocupar vuestras posiciones.
Los arqueros del rey dieron media vuelta y regresaron a sus tiendas, mientras Robin y sus hombres se acercaban a ocupar las posiciones de tiro y allí les pusieron cuerda a los arcos, revisaron las aljabas de flechas y eligieron las más perfectas y mejor emplumadas.
Pero cuando los arqueros del rey llegaron a las tiendas, les contaron a sus compañeros lo que había sucedido, y que aquellos cuatro hombres eran Robin Hood y tres miembros de su banda, a saber: el Pequeño John, Will Escarlata y Allan de Dale. La noticia se difundió rápidamente por las tiendas de los arqueros, pues no había uno solo entre ellos que no hubiera oído hablar de los famosos proscritos del interior. Y de los arqueros, la noticia se trasmitió a la muchedumbre que contemplaba el torneo, hasta que todo el mundo se puso en pie, estirando el cuello para ver mejor a los famosos bandoleros.
Se instalaron seis nuevos blancos, uno para cada tirador, y a los pocos instantes Gilbert, Tepus y Hubert salieron de sus tiendas. Entonces Robin Hood y Gilbert de la Mano Blanca arrojaron un penique al aire para decidir quién empezaba primero, y la suerte designó al equipo de Gilbert, el cual indicó a Hubert de Suffolk que tirara en primer lugar.
Hubert ocupó su puesto, plantó con firmeza los pies en el suelo y montó una flecha en su arco; se echó aliento en las puntas de los dedos y tiró lenta y cuidadosamente de la cuerda. La flecha partió silbando y se clavó en el círculo blanco; volvió a tirar, y de nuevo hizo diana; pero la tercera flecha se desvió del centro y se clavó en el círculo negro, aunque a menos de un dedo de lo blanco. La multitud rompió en vítores, pues era la mejor marca lograda por Hubert aquel día.
Robin se echó a reír y dijo:
—Vas a tener problemas para superar esto, Will, pues te toca tirar ahora a ti. Animo, muchacho, y no avergüences a Sherwood.
Will Escarlata ocupó su posición, pero a causa de un exceso de precauciones falló el blanco con la primera flecha, que se clavó en el anillo siguiente al negro, el segundo desde el centro. Robin se mordió los labios.
—Muchacho, muchacho —dijo—. No sujetes tanto la cuerda. ¿Cuántas veces te he repetido lo que decía el viejo Swanthold: «Por exceso de cuidado se derrama la leche»?
Will Escarlata siguió el consejo y su siguiente flecha se clavó limpiamente en el centro; lo mismo hizo la tercera. Pero, en conjunto, Hubert había obtenido mejor puntuación y quedaba ganador. Todos los espectadores aplaudieron, muy contentos de que Hubert hubiera vencido al forastero.
El rey, muy serio, le dijo a la reina:
—Si vuestros arqueros no son mejores que ése, vais a perder la apuesta, señora.
Pero la reina Leonor sonrió, pues esperaba mejores cosas de Robin Hood y el Pequeño John.
A continuación, Tepus se dispuso a tirar. También él se sentía abrumado por la responsabilidad y cayó en el mismo error que Will Escarlata. Clavó la primera flecha en el centro, pero la segunda se desvió, alojándose en el círculo negro. Sin embargo, su último tiro fue el de la suerte, pues la flecha se clavó en el mismo centro de la diana, sobre el punto negro que lo indicaba.
—Este es el mejor tiro que se ha visto hoy —dijo Robin Hood—. Pero no obstante, amigo Tepus, veremos quién ríe el último. Te toca a ti, Pequeño John.
El Pequeño John ocupó su posición tal como se le indicaba y disparó sus tres flechas a toda velocidad, sin bajar ni una sola vez el brazo que sostenía el arco, y montando las flechas con el arco levantado. Y a pesar de ello, las tres flechas se clavaron en la diana, a bastante distancia del borde. No se oyó ni un grito ni un sonido, pues a pesar de ser el mejor tiro realizado en todo el día, a la gente de Londres no le hizo gracia ver a su admirado Tepus vencido por un campesino, aunque se tratara de alguien tan famoso como el Pequeño John.
Y entonces, Gilbert de la Mano Blanca ocupó su puesto y disparó con gran cuidado; y de nuevo, por tercera vez en el día, clavó las tres flechas en la diana.
—¡Bien hecho, Gilbert! —dijo Robin Hood, dándole una palmada en el hombro—. A fe mía que sois uno de los mejores arqueros que han contemplado mis ojos. Deberíais ser un hombre de los bosques como nosotros, pues me parecéis más hecho para la alegre vida del bosque que para los empedrados y muros grises de Londres.
Y así diciendo, ocupó su lugar y extrajo de su aljaba una flecha recta y bien torneada, que hizo girar entre las manos antes de montarla en el arco.
Entonces el rey empezó a murmurar para el cuello de su camisa:
—¡Oh, bendito san Huberto! Si tan sólo os dignarais empujar el codo de ese bellaco para que su flecha diera en el segundo anillo, donaría ciento sesenta cirios de cera, de tres dedos de grosor, para vuestra capilla de Matching.
Pero lo más probable es que san Huberto tuviera los oídos taponados con estopa aquel día, porque no pareció escuchar las oraciones del rey.
Tras haber elegido tres flechas de su agrado, Robin revisó atentamente la cuerda de su arco antes de disparar.
—Sí —seguía diciéndole a Gilbert, que se había quedado junto a él para verle tirar—, deberíais hacernos una visita allí en Sherwood —aquí tiró de la cuerda hasta que la mano quedó junto a la oreja—. En Londres —aquí disparó la flecha— no podéis disparar más que contra grajos y cornejas, pero allí podríais picotear las costillas a los mejores venados de toda Inglaterra.
Y aunque no dejó de hablar mientras tiraba, la flecha se clavó en la diana, a menos de media pulgada del punto central.
—¡Por mi alma! —exclamó Gilbert—. ¿Sois acaso el diablo vestido de azul, para tirar de ese modo?
—No —respondió Robin riendo—, no soy tan malo como eso, confío.
Y diciendo esto, tomó otra flecha y la montó en la cuerda. De nuevo disparó, y de nuevo insertó la flecha a un dedo del centro; tensó el arco por tercera vez, y la flecha se clavó entre las otras dos, en el mismísimo centro de la diana, de modo que las plumas de las tres flechas quedaron entremezcladas, y a cierta distancia parecían una sola flecha.
Y entonces se fue extendiendo un murmullo entre la muchedumbre, pues jamás se había visto en Londres semejante puntería; y jamás se volvería a ver después de los tiempos de Robin Hood. Todos comprendieron que los arqueros del rey habían sido vencidos limpiamente, y el honesto Gilbert le estrechó la mano a Robin, reconociendo que jamás llegaría a tirar como Robin Hood o el Pequeño John. Pero el rey, completamente encolerizado, no estaba dispuesto a aceptarlo, aunque en el fondo sabía que sus hombres no podían competir con aquellos bribones.
—¡No! —exclamó, aferrando los brazos de su asiento—. ¡Gilbert aún no está vencido! ¿Acaso no acertó las tres veces en la diana? Aunque yo haya perdido mi apuesta, él todavía no ha perdido el primer premio. Volverán a tirar otra vez, y otra más, y las que sean necesarias hasta que quede claro si el mejor es él o ese rufián de Robin Hood. Vamos, sir Hugh, decidles que tiren otra ronda, y otra, hasta que uno de los dos sea derrotado.
Sir Hugh, viendo lo furioso que estaba el rey, no respondió una palabra y se apresuró a seguir sus órdenes; se acercó hasta donde se encontraban Robin y el otro, y les explicó lo que había dicho el rey.
—De todo corazón —dijo alegremente Robin—. Seguiré tirando hasta mañana, con tal de complacer a nuestro gracioso rey y señor. A vuestro puesto, Gilbert, y disparad.
Así pues, Gilbert ocupó su posición una vez más, pero esta vez falló, pues un vientecillo que se levantó de repente desvió su flecha, que falló la diana central, aunque tan sólo por la anchura de un grano de centeno.
—Se os cayó la cesta de huevos, Gilbert —comentó Robin riendo; y acto seguido disparó una flecha, que una vez más se clavó en el círculo blanco de la diana.
Entonces el rey se levantó de su asiento y, sin decir palabra, miró torvamente a todos los que le rodeaban, y mal le habría ido al que se hubiera permitido una sonrisa o un gesto de satisfacción. A continuación, el rey, la reina y toda la corte abandonaron el lugar, pero el corazón del rey hervía de rabia.
Cuando el rey se hubo marchado, todos los arqueros de la guardia acudieron en masa y rodearon a Robin, el Pequeño John, Will y Allan, deseosos de echar un vistazo a los famosos personajes del interior; y con ellos acudieron muchos de los espectadores del espectáculo, con la misma intención. Y llegó un momento en que los cuatro proscritos, que seguían hablando con Gilbert, se vieron rodeados por una multitud de personas que se arremolinaban a su alrededor.
—¡Pardiez! —le dijo el Pequeño John a Will Escarlata—. Tal parece que esta pobre gente no haya visto en su vida a un hombre del bosque, o que seamos un espectáculo curioso, como el Gigante de Cumberland o el Enano de Gales, que vimos el mes pasado en la feria de Norwich.
Al cabo de un rato, los tres jueces encargados de entregar los premios se acercaron a ellos y el presidente de los tres le dijo a Robin:
—En cumplimiento de lo acordado, os corresponde en buena justicia el primer premio; aquí os hago entrega de la corneta de plata, aquí está la aljaba con flechas de oro, y aquí una bolsa con cincuenta libras de oro —y con estas palabras entregó los premios a Robin, y se volvió hacia el Pequeño John.
—A vos —dijo—, os corresponde el segundo premio, consistente en cien de los mejores gamos que corren por el valle de Dallen, y que tenéis licencia para cazar a vuestra voluntad.
Y por último se dirigió a Hubert.
—Vos habéis vencido limpiamente al campesino con el que os enfrentasteis y vuestro es el tercer premio, consistente en dos toneles de buen vino del Rin, que os entregarán cuándo y como deseéis.
A continuación, convocó a los otros siete arqueros del rey clasificados para la ronda final y les entregó ochenta peniques de plata a cada uno.
Entonces Robin tomó la palabra y dijo:
—Me quedaré con esta corneta de plata en recuerdo de este torneo; pero vos, Gilbert, sois el mejor arquero de toda la guardia del rey, y os cedo de buena gana esta bolsa de oro. Quedáosla, amigo, y ojalá fuera diez veces mayor, pues sois en verdad un hombre honesto y cabal. Además, a cada uno de los diez finalistas les daré una de estas flechas de oro. Guardadlas siempre, para poder contar a vuestros nietos, si es que el cielo os bendice con ellos, que fuisteis los mejores arqueros de todo el ancho mundo.
Los arqueros ovacionaron este discurso, encantados de que Robin hablara así de ellos.
Entonces habló el Pequeño John.
—Amigo Tepus —dijo—, yo no quiero esos ciervos del valle de Dallen que dice el señor juez, pues a decir verdad tenemos suficientes, y más que suficientes, en nuestro propio condado. Os cedo cincuenta a vos, para que disfrutéis cazándolos, y cinco a cada compañía, para que se diviertan.
Esto fue recibido con otra gran ovación, y muchos arrojaron sus gorros al aire, jurando que nunca se había visto en aquel campo mejor gente que Robin Hood y sus compañeros.
Mientras todos gritaban a más y mejor, un hombre alto y fornido de la guardia del rey se acercó a Robin y le tiró de la manga.
—Señor mío —dijo—, tengo algo que deciros al oído. Vive Dios que parece una tontería para que un hombre se la diga a otro; pero un joven paje con aires de pavo real, un tal Richard Partington, os estaba buscando en vano entre la multitud y, al no poder encontraros, me encargó que os transmitiera un mensaje de parte de cierta dama que vos adivinaréis. Dicho mensaje tenía que ser comunicado en privado, palabra por palabra, y dice así. Vamos a ver… espero no haberlo olvidado… sí eso era: «El león ruge. Cuidad de vuestra cabeza».
—¿De veras? —dijo Robin sorprendido, pues sabía muy bien que el mensaje había sido enviado por la reina, para advertirle de la cólera del rey—. Os doy las gracias, amigo mío, pues me habéis hecho un servicio mayor de lo que suponéis.
Entonces llamó aparte a sus tres hombres y les dijo que más valía que se pusieran en marcha, pues las cosas podían ponerse feas para ellos si se quedaban tan cerca de Londres. Así pues, sin perder más tiempo, se abrieron paso entre la multitud hasta salir de la aglomeración. Y sin detenerse ni un momento, salieron de Londres y emprendieron el camino hacia el norte.
Así terminó el famoso concurso de tiro ante la reina Leonor. Y ahora veremos lo mal que mantuvo el rey Enrique su palabra dada a la reina, al prometerle no hacer ningún daño a Robin en cuarenta días, durante los cuales podría ir y venir como quisiera.