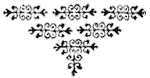El Pequeño John se hace fraile descalzo
Concluyó el frío invierno y dio comienzo la primavera Aún no se habían cubierto de verde los bosques, pero las yemas de las nuevas hojas colgaban como una neblina entre los árboles. En campo abierto, los prados lucían un verde brillante y los trigales un tono oscuro y aterciopelado, debido al desarrollo de las tiernas espigas. Los labradores cantaban al sol y los pájaros descendían en bandadas sobre los surcos recién abiertos en busca de sabrosas lombrices. Toda la tierra fértil y húmeda sonreía a la cálida luz, y las verdes colinas parecían aplaudir de alegría.
Robin Hood tomaba el sol como un zorro viejo, sobre una piel de gamo extendida al pie del árbol de las reuniones. Con la espalda apoyada en el árbol y las manos alrededor de las rodillas, observaba distraídamente cómo el Pequeño John trenzaba una cuerda de arco con largas hebras de fibra de cáñamo, mojándose de vez en cuando las palmas de las manos y haciendo rodar la cuerda sobre el muslo. Cerca de él se sentaba Allan de Dale cambiando una cuerda de su arpa.
Por fin, Robin se animó a hablar:
—Por mi vida, que prefiero pasear por este bosque en primavera que ser rey de toda Inglaterra. ¿Hay palacio en el mundo tan acogedor como este maravilloso bosque en esta época del año? ¿Qué son los huevos de chorlito y los filetes de lamprea que comen los reyes, en comparación con un buen plato de venado y una cerveza espumosa? ¡Qué razón tenía el viejo Swanthold cuando decía: «Más vale pan con amor que gallina con dolor»!
—Sí —dijo el Pequeño John mientras untaba su cuerda nueva con cera de abeja—. Esta es para mí la buena vida Hablas de la primavera, pero para mí hasta el invierno tiene sus encantos. Tú y yo, querido jefe, hemos pasado más de un buen día este invierno en el Jabalí Azul. ¿No recuerdas aquella noche que pasamos en la posada tú y yo, Will Stutely y el fraile Tuck con aquellos dos mendigos y el fraile vagabundo?
—Sí —respondió Robin sonriendo—. La noche en que Will Stutely se empeñó en robarle un beso a la posadera y le vaciaron encima una jarra de cerveza para apagarle los ardores.
—Esa misma —dijo el Pequeño John echándose también a reír—. Por cierto que aquel fraile cantó una canción preciosa Padre Tuck, vos que tenéis oído para la música, ¿no recordáis cómo era?
—En el momento me la aprendí —respondió Tuck—. Vamos a ver…
Se llevó el dedo índice a la frente, en señal de reflexión, empezó a tararear para sí mismo, deteniéndose de vez en cuando para encajar lo que encontraba en la mente con lo que iba buscando, y por fin, tras aclararse la garganta, rompió a cantar con voz alegre:
En el seto florido
el petirrojo canta
celebrando la luz
del sol alegre salta,
retoza de alegría
agitando las alas;
su corazón exulta
por la belleza clara
del mayo florecido,
de la estación lozana,
pues no hay preocupaciones
y la comida basta.
Cuando las flores mueran,
él volará muy lejos;
para no pasar frío
irá a algún desván viejo,
donde no le hagan daño
ni la nieve ni el viento.
Del fraile vagabundo
así es también la vida,
pues nunca le ha faltado
comida ni bebida.
Las señoras le ofrecen,
si arrecia la ventisca,
asiento junto al fuego,
alivio a sus fatigas,
y a sus guiños sonríen
las muchachas bonitas.
Después, cuando se marcha
prosiguiendo su vía,
entona mientras viaja
alegres cancioncillas
por el descanso eterno
de sus almas sencillas.
Y cuando cae la nieve
y el viento helado sopla,
siempre halla el reverendo
un lugar que le acoja,
un sitio junto al fuego
y un bocado en la olla,
que el corazón le alegre
y le llene la andorga.
Así cantaba el fraile Tuck, con voz fuerte y melodiosa, balanceando la cabeza de lado a lado siguiendo el compás, y cuando terminó todos aplaudieron y le vitorearon, pues la canción le venía a la medida.
—A fe mía que es buena la canción —dijo el Pequeño John—, y si yo no fuera un proscrito del bosque de Sherwood, preferiría ser fraile vagabundo antes que ninguna otra cosa en el mundo.
—En efecto, es una buena canción —concedió Robin—, pero a mi parecer aquellos robustos mendigos eran los que contaban historias más graciosas y llevaban mejor vida. ¿No te acuerdas de lo que contaba aquel de la barba negra, de cuando fue a mendigar en la feria de York?
—Sí —dijo John—, pero ¿y lo que contó el fraile sobre la fiesta de la cosecha en Kentshire? Te digo que se lo pasaba mucho mejor que los otros dos.
—A decir verdad, y en honor de los hábitos —intervino el fraile Tuck—, me inclino a coincidir con el amigo John.
—Pues yo me aferro a mi opinión —dijo Robin—. Ahora bien, ¿qué me dices, Pequeño John, de una buena aventura para hoy? Saca unos hábitos de fraile del baúl de los disfraces raros, y te los pones; yo pararé al primer mendigo que encuentre y le cambiaré sus ropas por las mías. Y luego nos iremos a vagar por la región a ver qué nos sucede a cada uno.
—Me parece buena idea —dijo el Pequeño John—. Por mí, adelante.
Así pues, el Pequeño John y el fraile Tuck se dirigieron al almacén de la banda y allí escogieron unos hábitos grises para el proscrito. Cuando volvieron a salir los recibió una tremenda carcajada, pues no era sólo que jamás hubieran visto al Pequeño John con semejante traza, sino que además el hábito le venía corto en más de un palmo. Pero el Pequeño John llevaba las manos metidas en las amplias mangas de su hábito, la mirada clavada en el suelo y de su faja colgaba un largo y pesado rosario.
—¡Tch, tch! —dijo el fraile Tuck clavándole el codo en un costado—. No mires al suelo de ese modo; levanta la mirada con osadía, o todos se darán cuenta de que eres un impostor, y no habrá en toda la región doncella que te dirija una sonrisa ni señora que te dé un mendrugo.
Al oír esto, todos se echaron a reír de nuevo, jurando que jamás hubo en toda Inglaterra un fraile tan bien plantado como el Pequeño John.
Entonces el Pequeño John empuñó un recio bastón, de cuyo extremo colgaba una abultada bota de cuero, como las que llevan los peregrinos al extremo de sus cayados, pero que contenía, puedo asegurarlo, algo más parecido al buen vino de malvasía que al agua fresca de manantial que suelen llevar los virtuosos peregrinos. Entonces Robin Hood se puso en pie, empuñando su propio bastón, y se metió en el bolsillo diez monedas de oro, pues en los almacenes de la banda no había ningún traje de mendigo y se proponía encontrar a uno y comprarle sus ropas.
Terminados los preparativos, los dos proscritos se pusieron en camino, marchando animadamente en la brumosa mañana Anduvieron por el sendero del bosque hasta llegar al camino real, y siguieron por éste hasta que se bifurcó en dos, una rama en dirección a Blyth y la otra a Gainsborough. Allí los dos proscritos se detuvieron, y el bueno de Robin dijo:
—Toma tú el camino de Gainsborough y yo tomaré el de Blyth. Que os vaya bien, reverendo padre, y que no tengáis ocasión de contar con angustia las cuentas de vuestro rosario hasta que volvamos a encontrarnos.
—Id con Dios, buen aspirante a mendigo —dijo el Pequeño John—, y que no tengáis que pedir clemencia hasta que nos volvamos a ver.
Y así, cada uno marchó decididamente por su camino, hasta que una verde colina se interpuso entre ellos y ambos quedaron ocultos de la vista del otro.
El Pequeño John recorrió un largo trecho, silbando, sin encontrar a nadie por el camino. Los pájaros piaban alegremente entre los setos en flor y a cada lado del camino se alzaban verdes colinas que apuntaban al cielo, donde grandes nubes blancas de primavera pasaban lentamente sobre sus cimas en un vuelo perezoso. Colina arriba y valle abajo caminó el Pequeño John, mientras el viento le daba en la cara y hacía ondear sus hábitos, hasta que por fin llegó a un cruce de caminos que conducía a Tuxford. Allí encontró a tres atractivas muchachas que llevaban cestos de huevos al mercado.
—¿Adónde vais, hermosas doncellas? —dijo, interponiéndose en su camino, con las piernas separadas y el bastón adelantado en ademán de detenerlas.
Las tres muchachas cuchichearon entre sí y se dieron codazos una a otra, hasta que por fin una dijo:
—Vamos al mercado de Tuxford, reverendo fraile, a vender nuestros huevos.
—¡Lo que hay que ver! —dijo el Pequeño John, mirándolas con la cabeza ladeada—. Sin lugar a dudas, es una vergüenza que mozas tan bonitas se vean obligadas a llevar huevos al mercado. Permitid que os diga que, si yo pudiera hacer y deshacer en este mundo, vosotras tres iríais vestidas de ricas sedas y montadas en caballos blancos como la leche, con pajes a vuestro servicio, y no comeríais otra cosa que fresas con crema batida; ésa es la vida que correspondería a vuestra belleza.
Al oír este discurso, las tres muchachas bajaron la vista, ruborizándose y sonriendo tontamente. Una de ellas dijo: «¡Ah!»; la otra: «Se burla de nosotras», y la tercera: «¡Escuchad lo que dice el reverendo!», pero al mismo tiempo las tres miraban al Pequeño John con el rabillo del ojo.
—¡Pardiez! —dijo el Pequeño John en tono definitivo—. Reverendo o no, sé distinguir una muchacha bonita cuando la veo, y si hay por aquí un hombre que diga que no sois las tres mozas más hermosas de todo Nottinghamshire, le haré tragar sus mentirosos dientes con ayuda de este bastón. ¡He dicho!
Las tres muchachas volvieron a exclamar: «¡Ah!».
—Bien, veamos —siguió diciendo John—. No puedo permitir que unas damiselas tan encantadoras vayan acarreando cestos por el camino real. Dejad que los lleve yo, y una de vosotras, si os parece, puede llevar mi bastón.
—No —dijo una de las muchachas—. No podréis llevar los tres cestos a la vez.
—¡Pues claro que puedo! —dijo el Pequeño John—. Y os lo demostraré ahora mismo. Demos gracias al bendito san Wilfredo, que me dio una mente ágil. Fijaos bien: cojo este cesto grande, así; ato mi rosario alrededor del asa, así; y ahora, me paso el rosario por la cabeza y me cuelgo el cesto a la espalda, así.
Y así lo hizo el Pequeño John, colgándose el cesto a la espalda como si fuera el hato de un buhonero; luego, entregando su bastón a una de las mozas, se colgó un cesto de cada brazo, volvió el rostro hacia Tuxford y echó a andar alegremente, con una risueña muchacha a cada lado y la otra caminando delante con el bastón. Así marchaban, y todo el que se cruzaba con ellos se detenía y se quedaba mirándolos, pues jamás se había visto una estampa semejante a la que ofrecía aquel alto y corpulento fraile, con hábitos demasiado cortos, cargado de huevos y recorriendo los caminos con tres bellas muchachas. Al Pequeño John todo aquello le tenía sin cuidado, y cuando alguien le dirigía un comentario jocoso, él respondía en el mismo tono, devolviendo broma por broma.
Así recorrieron el camino a Tuxford, charlando y riendo, hasta llegar a las proximidades de la ciudad. Allí el Pequeño John se detuvo y dejó los cestos, pues no se atrevía a entrar en la ciudad, donde existía la posibilidad de toparse con los hombres del sheriff.
—Lo siento, preciosas —dijo—. Aquí debo abandonaros. No tenía intención de venir por este camino, pero me alegro de haberlo hecho. Y ahora, antes de separarnos, bebamos por nuestra amistad.
Y así diciendo, descolgó la bota de cuero del extremo de su cayado, le quitó el tapón y se la ofreció a la muchacha que había llevado el bastón, no sin antes limpiar la boca del recipiente con la manga. Cada muchacha bebió un buen trago del contenido de la bota, y cuando todas se hubieron servido, el Pequeño John acabó con lo que quedaba, no dejando ni una gota. Luego, besando cariñosamente a las tres jóvenes, se despidió de ellas y siguió su camino. Pero ellas se le quedaron mirando mientras él se alejaba silbando.
—¡Qué lástima —dijo una de ellas— que un hombre tan simpático y tan buen mozo tenga votos religiosos!
—¡Pardiez! —decía por su parte el Pequeño John—. Esto no ha estado mal; ojalá san Dunstano me envíe más de lo mismo.
Tras recorrer un buen trecho, empezó a sentir sed de nuevo a causa del calor. Agitó la bota de vino junto a la oreja, pero de su interior no salió ni un sonido. Se la llevó a los labios y la volcó del todo, pero no obtuvo ni una gota.
—¡Ay, Pequeño John, Pequeño John! —se dijo con tristeza, sacudiendo la cabeza al mismo tiempo—. ¡Las mujeres serán tu ruina si no aprendes a cuidarte mejor!
Pero por fin llegó a la cima de una colina y desde allí vio una atractiva posada con techo de paja, estratégicamente instalada en el vallecito que se extendía a sus pies, y hacia donde descendía directamente el camino. Ante semejante visión, una voz gritó en su interior: «Alégrate, amigo, pues ahí te aguardan las delicias más queridas, a saber: un buen descanso y una jarra de cerveza parda». Así pues, apresuró el paso colina abajo y pronto llegó a la posada, en cuya entrada colgaba un letrero con una cabeza de ciervo pintada. Delante de la puerta, una gallina clueca escarbaba la tierra rodeada por un tropel de polluelos, las golondrinas hablaban de sus asuntos domésticos bajo los aleros, y todo parecía tan tranquilo y acogedor que el corazón del Pequeño John rió de gozo dentro del pecho. Junto a la entrada había dos magníficos corceles de sillas acolchadas, aparejados para un viaje cómodo y anunciando la presencia en el local de clientes ricos. Sentados al sol en un banco y trasegando cerveza, había tres alegres camaradas, un hojalatero, un buhonero y un mendigo.
—Buenos días tengáis, amigos —dijo el Pequeño John dirigiéndose hacia ellos.
—Buenos días tengáis vos, reverendo padre —respondió el mendigo, sonriendo—. Pero ¡qué veo!, vuestro hábito os viene corto. Lo mejor que podríais hacer sería cortar un trozo de arriba y coserlo abajo, para que quede como es debido. Pero venid a sentaros con nosotros y probad esta cerveza, si vuestros votos no os lo prohíben.
—Nada de eso —respondió el Pequeño John, sonriendo igualmente—. El bendito san Dunstano me ha concedido dispensa ilimitada para todo tipo de indulgencias en ese sentido —y diciendo esto, echó mano a la bolsa para pagar una ronda.
—Verdaderamente —dijo el hojalatero—, a juzgar por vuestro aspecto, el bendito san Dunstano anduvo muy acertado, pues de no contar con tal dispensa su fiel siervo tendría que cumplir una dura penitencia Saque vuestra reverencia la mano de la bolsa, pues este trago no tendrá que pagarlo. ¡Posadero, una jarra de cerveza!
Trajeron la cerveza para el Pequeño John, y éste, tras soplar la espuma para dejar sitio a los labios, levantó el recipiente y lo volcó cada vez más, hasta que el fondo quedó apuntando al cielo y tuvo que cerrar los ojos para protegerlos del resplandor del sol. Cuando por fin bajó la jarra, porque no quedaba nada en ella, emitió un profundo suspiro y miró a los otros con los ojos húmedos y meneando solemnemente la cabeza.
—¡Eh, posadero! —gritó el buhonero—. Traedle a este hermano otra jarra de cerveza, para demostrar que nos sentimos honrados de tener entre nosotros a alguien capaz de vaciar una jarra con tanta gana.
Todos empezaron a charlar animadamente hasta que al cabo de un rato el Pequeño John preguntó:
—¿Quién monta esos caballos de ahí?
—Dos santos varones como vos, hermano —respondió el mendigo—. Ahora deben estar dándose un buen banquete, pues desde aquí huelo el aroma de un cocido de gallina. La posadera ha dicho que vienen de la abadía de la Fuente, en Yorkshire, y que se dirigen a Lincoln por asuntos de negocios.
—Hacen una buena pareja —añadió el hojalatero—, pues uno es tan flaco como el huso de una anciana, y el otro tan gordo como un pastel de sebo.
—Hablando de gorduras —dijo el buhonero—, vos no parecéis precisamente mal alimentado, reverendo fraile.
—No, a fe mía —dijo el Pequeño John—. En mí podéis ver un ejemplo de lo que el bendito san Dunstano es capaz de hacer por aquellos que le sirven, con sólo un puñado de guisantes resecos y un cántaro de agua fresca.
Una fuerte carcajada acogió sus palabras.
—¡Verdaderamente, es maravilloso! —dijo el mendigo—. Habría podido jurar, viendo cuán magistralmente habéis dado cuenta de esa jarra de cerveza, que no habíais probado el agua fresca en una buena tira de meses. ¿Por ventura ese mismo bendito san Dunstano no os habrá enseñado una o dos buenas canciones?
—Bueno, en cuanto a eso… —dijo el Pequeño John, sonriendo—. Es posible que me haya ayudado a aprender alguna que otra tonadilla.
—Entonces, os lo ruego, oigamos lo que os ha enseñado —dijo el hojalatero.
El Pequeño John carraspeó para aclararse la garganta, y después de una o dos quejas acerca de cierta ronquera que le molestaba, cantó lo siguiente:
¿Dónde vas, bella niña?
Yo te ruego, te ruego
que esperes a tu amor
y juntos cogeremos
la rosa que se mece
en este rosal tierno
cuando sopla gozoso
el vie-e-e-e-ento.
Ahora bien, tal parece que las canciones del Pequeño John estaban destinadas a no cantarse nunca enteras, pues tan sólo había llegado hasta aquí cuando se abrió la puerta de la posada y salieron por ella los dos religiosos de la abadía de la Fuente, seguidos por el posadero, que, como vulgarmente se dice, se deshacía en atenciones como el jabón en el agua. Pero cuando los hermanos de la abadía de la Fuente vieron quién era el que cantaba, y le vieron vestido con hábitos grises de fraile, se detuvieron de pronto, el fraile gordo juntando las cejas en un gesto de indignación y el fraile flaco haciendo muecas como quien ha bebido un trago de cerveza rancia. Y cuando el Pequeño John tomaba aire para una nueva estrofa, el fraile gordo empezó a rugir, con una voz que parecía un trueno surgido de una nube pequeña.
—¿Cómo es esto? —gritó—. ¿Pensáis, pecador, que es éste un sitio adecuado para que una persona que viste hábitos se dedique a beber y cantar canciones profanas?
—Pardiez —respondió el Pequeño John—. Puesto que no puedo beber y cantar como vuestra reverencia, en un sitio tan lujoso como la abadía de la Fuente, tendré que beber y cantar donde buenamente pueda.
—¡Qué vergüenza! —exclamó el fraile alto y delgado con voz severa—. ¿No os da vergüenza deshonrar así los hábitos, con este modo de hablar y comportarse?
—¡Venga ya! —dijo el Pequeño John—. ¿Deshonrar, decís? Más deshonra me parece que la gente de iglesia quite de las manos a los pobres campesinos los peniques tan duramente ganados. ¿No creéis, hermano?
Al oír esto, el hojalatero, el buhonero y el mendigo se dieron de codazos, sonriendo, y los frailes miraron al Pequeño John con mirada sombría; pero no se les ocurrió nada que replicar y sin más comentarios se dirigieron a sus caballos. Entonces el Pequeño John se levantó de un salto del banco y corrió hacia los frailes de la abadía de la Fuente, que ya se disponían a montar.
—Permitid que sujete las bridas de vuestros caballos —dijo—. Os aseguro que vuestras palabras han calado en mi pecador corazón y que no permaneceré ni un minuto más en este antro del mal. Iré con vosotros y estoy seguro de que en tan santa compañía no podré caer en ninguna indigna tentación.
—No, hermano —respondió el fraile flaco con dureza, viendo que el Pequeño John se burlaba de ellos—. No deseamos compañía como la vuestra, así que alejaos.
—¡Ay! —exclamó el Pequeño John—. Me aflige profundamente que no os guste mi compañía, pero en cuanto a dejaros, eso no puede ser, pues mi corazón está tan conmovido que, aunque de mala gana, tengo que ir con vosotros para disfrutar de vuestra compañía.
Ante esta conversación, todos los ocupantes del banco sonrieron hasta sacar a relucir toda la dentadura, y el propio posadero no pudo contener una sonrisa En cuanto a los frailes, se miraban uno a otro, con aire de desconcierto, sin saber qué hacer. Eran tan soberbios que los ponía enfermos la mera idea de cabalgar por el camino real con un fraile vagabundo, con el hábito demasiado corto, corriendo junto a ellos; pero no podían hacer que el Pequeño John se quedara contra su voluntad, pues se daban cuenta de que, si se lo proponía, John podía romperles los huesos a los dos en un abrir y cerrar de ojos. De modo que el fraile gordo habló en un tono más suave que el que había empleado antes.
—No, buen hermano —dijo—. Vamos deprisa y os mataréis si tratáis de seguir nuestro paso.
—En verdad os agradezco que penséis en mi bienestar —dijo el Pequeño John—, pero no temáis, hermano; mis piernas son fuertes y puedo correr como una liebre desde aquí hasta Gainsborough.
Al oír estas palabras, se oyó una carcajada procedente del banco, ante lo cual el fraile flaco estalló de indignación, como el agua que al hervir rebosa y cae al fuego con gran ruido y estrépito.
—¡Vil bellaco pecador! —gritó—. ¿No os da vergüenza deshonrar de ese modo nuestros hábitos? Quedaos aquí, borracho, con estos puercos. No sois digno de acompañarnos.
—¡Muy bien dicho! —exclamó el Pequeño John—. Ya lo habéis oído, posadero; no sois compañía digna de estos santos varones; volved a vuestra cervecería. Os juro que si estos reverendísimos hermanos míos me autorizan a ello os voy a sacudir la cabeza con este robusto bastón hasta dejarla tan blanda como un huevo batido.
Estas palabras fueron recibidas con una estentórea carcajada por parte de los que estaban en el banco, mientras el posadero se ponía rojo como una cereza de tanto contener la risa en el estómago; pero se aguantó las ganas de reír, porque no quería atraerse las iras de los hermanos de la abadía de la Fuente con una risa inoportuna. En cuanto a los dos hermanos, no pudiendo hacer nada más y habiendo montado ya en sus caballos, tomaron la dirección de Lincoln y se alejaron de la posada.
—No puedo quedarme más, amigos míos —dijo el Pequeño John, situándose entre los dos corceles—. Así pues, quedad con Dios. ¡Allá vamos nosotros tres!
Y diciendo esto, se colocó el bastón sobre los hombros y echó a correr, acomodando su paso al de las dos monturas.
Los dos frailes miraron hoscamente al Pequeño John cuando éste se introdujo entre ellos, y a continuación se separaron de él todo lo que pudieron, de manera que el proscrito trotaba por el centro del camino, mientras ellos cabalgaban por los senderos de los lados. Y mientras se alejaban, el hojalatero, el buhonero y el mendigo llegaron saltando hasta el camino, cada uno con una jarra en la mano, y los miraron marchar sin dejar de reír.
Mientras se mantuvieron a la vista de los de la posada, los dos frailes guiaron sus caballos con dignidad, no deseando empeorar las cosas por parecer que huían del Pequeño John, pues no podían evitar pensar en lo que opinaría la gente de saber que los hermanos de la abadía de la Fuente escapaban de un fraile vagabundo, como escapó el Maligno cuando el bendito san Dunstano aflojó las tenazas al rojo con las que le tenía agarrada la nariz; pero en cuanto hubieron remontado la cima de la colina y perdieron de vista la posada, el fraile gordo le dijo al flaco:
—Hermano Ambrosio, ¿no convendría que apretáramos el paso?
—Bien dicho, hermano —dijo el Pequeño John—. A mi entender, haríamos bien en darle más fuego al caldero, pues el día avanza sin remedio. Así pues, si no se os agita demasiado la grasa, yo digo que adelante.
Los dos frailes no dijeron nada, pero volvieron a mirar al Pequeño John con mirada fulminante y luego, sin pronunciar palabra, arrearon a sus monturas y emprendieron un medio galope. Galoparon durante un kilómetro o más, y el Pequeño John corría entre ellos tan veloz como un ciervo, sin tan siquiera inmutarse por la carrera. Por fin, el fraile gordo tiró de las riendas de su caballo dejando escapar un gemido, pues ya no podía aguantar más el ajetreo.
—En fin —dijo el Pequeño John, sin que le temblara ni lo más mínimo el aliento—. Mucho me temo que este ritmo tan brusco os ha hecho polvo vuestra grasienta panza.
El fraile no dijo ni palabra, limitándose a mirar fijamente al frente mientras se mordía el labio inferior. A partir de entonces viajaron más pausadamente, el Pequeño John por el medio del camino, silbando alegremente para sí mismo, y los dos frailes por los senderos laterales, sin pronunciar palabra.
En cierto momento se encontraron con tres alegres juglares, vestidos de rojo de pies a cabeza, que se quedaron mirando asombrados al ver un fraile con hábitos grises demasiado cortos caminando por el centro del camino y dos hermanos, con las cabezas gachas de vergüenza, cabalgando sobre corceles lujosamente aparejados por los senderos laterales. El Pequeño John levantó su bastón, como hacen los heraldos para despejar el camino.
—¡Abrid paso! —gritaba con voz estentórea—. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Aquí venimos nosotros tres!
¡Qué miradas le echaron los trovadores, y cómo se rieron! El fraile gordo se estremeció como si tuviera escalofríos, y el fraile flaco agachó aún más la cabeza sobre el cuello de su caballo.
Poco después se encontraron con un obeso burgués y su esposa, que viajaban con sus dos hermosas hijas, todos vestidos con sus mejores galas de domingo, de regreso a Tuxford después de haber visitado a sus primos del campo. A éstos, el Pequeño John los saludó con gran seriedad.
—Id con Dios, buena gente —dijo—. Allá vamos nosotros tres.
Las mujeres se le quedaron mirando, pues las mujeres no captan una broma tan aprisa como los hombres; pero el viejo burgués se rió tanto que su gorda barriga temblaba, las mejillas se le pusieron rojas y sus ojos se llenaron de lágrimas.
A continuación, se encontraron con dos nobles caballeros con ricos atuendos y halcones en sus muñecas, acompañados de dos bellas damas vestidas de seda y terciopelo, todos montados sobre corceles de pura sangre. Al aproximarse el Pequeño John y los dos frailes, se hicieron a un lado mirándolos fijamente. A éstos, el Pequeño John los saludó humildemente.
—Buenos días tengan sus señorías y sus damas —dijo—, pero allá vamos nosotros tres.
Todos se echaron a reír y una de las damas preguntó:
—¿A qué tres os referís, amigo mío?
El Pequeño John miró por encima del hombro, pues ya los había sobrepasado y respondió:
—Jack el grande, Jack el flaco y Jack el gordo cebón.
Al oír esto, el fraile gordo emitió un gemido y pareció a punto de caerse del caballo de pura vergüenza; el otro fraile no dijo nada y siguió mirando al frente con mirada sombría y pétrea.
Un poco más adelante, el camino torcía bruscamente en torno a un seto bastante alto, y unos cuarenta pasos después de la curva un nuevo camino se cruzaba con el que ellos recorrían. Cuando llegaron al cruce y estuvieron a prudente distancia de todos los demás viajeros, el fraile flaco tiró bruscamente de las riendas.
—Mirad, amigo —dijo con la voz temblándole de rabia—, ya hemos tenido bastante de vuestra desagradable compañía y no estamos dispuestos a aguantar más burlas. Seguid vuestro camino y dejadnos seguir en paz el nuestro.
—¿Qué os parece esto? —dijo el Pequeño John—. Y yo que creía que formábamos un grupo estupendo, y ahora os ponéis a echar chispas como manteca en el fuego. Pues, para ser sincero, yo ya he tenido bastante de vosotros por hoy, aunque no me resigno a perder vuestra compañía. Sé que me echaréis de menos, pero en caso de que deseéis que vuelva, no tenéis más que decírselo al viento y él me traerá vuestras noticias. No obstante, como veis, soy pobre y vosotros ricos. Os ruego que me deis un penique o dos para comprar pan y queso en la próxima posada.
—No tenemos dinero, hermano —dijo secamente el fraile flaco—. Vamos, hermano Tomás, sigamos adelante.
Pero el Pequeño John había agarrado las bridas de los caballos, una con cada mano.
—¿Es verdad que no lleváis nada de dinero encima? —preguntó—. Os lo ruego, hermanos, por caridad, dadme algo para comprar un mendrugo de pan, aunque no sea más que un penique.
—Os he dicho, hermano, que no tenemos dinero —rugió el fraile gordo con voz de trueno.
—¿De verdad de la buena que no tenéis dinero? —insistió el Pequeño John.
—Ni un penique —respondió airado el fraile flaco.
—Ni un cuarto de penique —gritó el fraile gordo.
—No —dijo el Pequeño John—. Esto no puede ser. Dios me libre de permitir que dos santos como vuestras reverencias se separen de mí sin dinero. Desmontad ahora mismo de vuestros caballos y nos arrodillaremos aquí, en medio del cruce, para rogar al bendito san Dunstano que nos envíe algo de dinero con el que sufragar nuestro viaje.
—¿Qué decís, engendro del infierno? —gritó el fraile flaco, con los dientes rechinando de rabia—. ¿Me pedís a mí, el gran bodeguero de la abadía de la Fuente, que desmonte de mi caballo y me arrodille en el polvo del camino para rezarle a un harapiento santo sajón?
—¡Pardiez! —dijo el Pequeño John—. Me están entrando verdaderas ganas de partiros la cabeza por hablar de ese modo del venerable san Dunstano. ¡Desmontad ahora mismo, porque mi paciencia no durará mucho y puedo olvidarme de que profesáis las órdenes sagradas!
Y así diciendo, hizo girar el bastón en el aire hasta que empezó a silbar.
Ante esto, los dos frailes se pusieron pálidos como la harina. El fraile gordo se apresuró a desmontar de su caballo por un lado, y el fraile flaco hizo lo propio por el otro.
—Y ahora, hermanos, arrodillaos y rezad —dijo el Pequeño John, poniendo sus manazas sobre el hombro de cada uno y obligándolos a arrodillarse, tras lo cual se arrodilló él también.
Entonces el Pequeño John comenzó a implorar a san Dunstano, pidiéndole dinero a grandes voces. Tras haber rogado de este modo al santo durante un rato, pidió a los frailes que buscaran en sus bolsas y comprobaran si el santo les había enviado algo; muy despacio, los dos frailes echaron mano a las bolsas que llevaban colgadas del costado, pero no sacaron nada de ellas.
—¡Caramba! —exclamó el Pequeño John—. ¿Tan poca virtud tienen vuestras oraciones? Intentémoslo de nuevo.
Una vez más, comenzó a implorar a san Dunstano, más o menos en los términos siguientes:
—¡Oh, glorioso san Dunstano! ¡Enviad ahora mismo algo de dinero a esta pobre gente, si no queréis que el gordo se consuma hasta quedar tan flaco como el flaco, y que el flaco se consuma hasta quedar en nada antes de que puedan llegar a la ciudad de Lincoln! Pero no les enviéis más de diez chelines por cabeza, para evitar que se hinchen de orgullo. Todo lo que queráis enviar por encima de esa cantidad, enviádmelo a mí.
—Y ahora —dijo incorporándose—, veamos lo que tiene cada uno —y metiendo la mano en su bolsa, sacó de ella diez monedas de oro—. ¿Qué tenéis vosotros, hermanos?
Una vez más, los dos frailes metieron muy despacio la mano en sus bolsas y la volvieron a sacar vacía.
—¿No tenéis nada? —dijo el Pequeño John—. No, estoy seguro de que hay algo que se ha metido por las costuras de vuestras bolsas y por eso no lo encontráis. Dejad que mire yo.
Se dirigió primero al fraile flaco y, metiendo la mano en su bolsa, sacó de ella una bolsita de cuero de la que extrajo ciento diez libras en monedas de oro.
—Estaba seguro de que en algún rincón de vuestra bolsa tenía que estar el dinero que el bendito santo os ha enviado. Y ahora, veamos si también vos tenéis algo, hermano —y metiendo la mano en la bolsa del fraile gordo, sacó de ella otra bolsita de cuero, cuyo contenido ascendía a setenta libras en monedas de oro—. ¿Lo veis? Ya sabía yo que el bendito santo os habría enviado algún don, que también vos habíais pasado por alto.
A continuación, les entregó una libra para los dos y se embolsó el resto del dinero, diciendo:
—Me disteis vuestra palabra de que no llevabais dinero. Siendo como sois gente de iglesia, confío en que no daríais vuestra palabra en falso. Me consta que el bendito san Dunstano ha enviado esto en respuesta a mis oraciones; pero como yo sólo le pedí diez chelines para cada uno de vosotros, todo lo que supere esa cifra me corresponde por derecho, y en consecuencia me quedo con ello. Me despido de vosotros, hermanos, y espero que tengáis buen viaje a partir de aquí.
Y con estas palabras se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas. Los frailes se miraron uno a otro con gesto abatido y lentamente montaron de nuevo en sus caballos y prosiguieron su viaje sin decir ni una palabra.
Por su parte, el Pequeño John encaminó sus pasos de regreso al bosque de Sherwood, silbando alegremente por el camino.
Y ahora veamos qué aventuras le acaecieron a Robin Hood con su disfraz de mendigo.