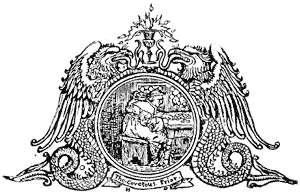Cómo pagó sir Richard de Lea su deuda
El camino real se extendía en línea recta, gris y polvoriento y quemado por el sol. A ambos lados del mismo había zanjas llenas de agua, en cuyas márgenes crecían juncos, y en la distancia se alzaban las torres del priorato de Emmet, rodeadas de altos álamos.
Por el camino cabalgaba un caballero seguido de una veintena de hombres de armas. El caballero vestía una sencilla túnica de sarga gris, ceñida en la cintura con un ancho cinturón de cuero, del que pendían una recia espada y un largo puñal. Pero aunque vestía de manera tan sencilla, el caballo que montaba era un bereber de pura sangre y sus jaeces iban engalanados con sedas y campanillas de plata.
La partida siguió el camino flanqueado por zanjas hasta llegar al portalón del priorato de Emmet. Allí el caballero indicó a uno de sus hombres que llamara a la garita del portero, golpeando con el pomo de su espada.
El portero se encontraba amodorrado en su camastro, pero al oír la llamada se despejó al instante, abrió el postigo, salió al exterior y saludó al caballero, mientras un estornino encerrado en su jaula de mimbre que colgaba del techo de la portería rompía a gritar: «¡In caelo quies! ¡In caelo quies![5]», tal como le había enseñado a hacer el pobre y lisiado portero.
—¿Dónde está el prior? —preguntó el caballero.
—Está comiendo, señor caballero, y aguarda vuestra visita —respondió el viejo portero—, pues, si no me equivoco, vuestra señoría es sir Richard de Lea.
—Soy sir Richard de Lea —confirmó éste—, y quiero verle ahora mismo.
—¿Debo llevar vuestro caballo al establo? —preguntó el portero—. Vive Dios que es un noble corcel, y con los más regios jaeces que he visto en mi vida —y al decir esto acarició el costado del caballo.
—No —respondió sir Richard—. Los establos de este lugar no son para nosotros. Os ruego que me dejéis paso.
Y con estas palabras se puso en marcha y, encontrando las puertas abiertas, penetró en el patio empedrado del priorato, seguido por sus hombres. Las pisadas de los cascos de los caballos, unidas al chocar de las armas y armaduras, hicieron levantar el vuelo a una bandada de palomas, que volaron con estruendoso aleteo hasta los elevados aleros de las torres.
Mientras el caballero se dirigía a Emmet, en el comedor del priorato tenía lugar un espléndido festín. El sol de la tarde penetraba a través de las ventanas ojivales, cayendo en forma de parches de luz sobre el suelo de piedra y sobre la mesa, cubierta con un mantel blanco como la nieve y dispuesta para un banquete principesco. A la cabecera de la mesa se sentaba el prior Vincent de Emmet, con holgadas vestiduras de paño y seda Se tocaba la cabeza con un bonete de terciopelo negro con adornos de oro, y de su cuello pendía una gruesa cadena de oro con un gran medallón. Junto a él, posado en el brazo de su sillón, tenía a su halcón favorito, pues el prior era un gran aficionado al noble arte de la cetrería. A su derecha se sentaba el sheriff de Nottingham, ataviado de púrpura con rebordes de piel, y a su izquierda un famoso doctor en leyes, sobriamente vestido de oscuro. Los asientos de menor importancia estaban ocupados por el bodeguero jefe de Emmet y otros destacados miembros de la comunidad.
De un extremo a otro de la mesa circulaban las risas y las bromas, y el ambiente era tan festivo como se puede desear. El rostro, habitualmente severo, del hombre de leyes aparecía alterado por una amplia sonrisa, pues en su bolsa llevaba ochenta monedas de oro que el prior le había pagado como comisión por llevar el asunto de sir Richard de Lea. El sabio doctor había insistido en cobrar por adelantado, pues no tenía demasiada confianza en el reverendo Vincent de Emmet.
El sheriff de Nottingham estaba diciendo:
—¿Estáis seguro, reverendo padre prior, de que ya podéis contar con esas tierras?
—Ya lo creo —respondió el prior, chasqueando los labios después de haber bebido un largo trago de vino—. Lo he tenido sometido a vigilancia, aunque él no se ha dado cuenta, y me consta que no tiene dinero para pagarme.
—Muy cierto —confirmó el hombre de leyes con voz seca y cascada—. Si no se presenta a pagar, puede dar por perdidas sus tierras. Pero recordad, señor prior, que tenéis que lograr que os firme la cesión, pues de lo contrario os resultará difícil conservar las tierras sin problemas.
—Ya sé —dijo el prior—. Me lo habéis dicho antes. Pero este caballero es tan pobre que de buena gana firmará la cesión de sus tierras por doscientas libras en dinero contante.
Entonces tomó la palabra el jefe de las bodegas:
—A mí me parece vergonzoso arruinar de este modo a un desdichado caballero. Y me parece una lástima que tenga que perder sus magníficas posesiones de Derbyshire por quinientas miserables libras. Y me parece…
—¿Qué es todo este parloteo en mis propias barbas? —interrumpió el prior con voz airada, los ojos centelleantes y las mejillas rojas de indignación—. ¡Por san Huberto, más os valdría reservar el aliento para enfriar vuestra sopa, si no queréis que os escalde la lengua!
—Lo malo —dijo suavemente el hombre de leyes— es que me atrevería a asegurar que nuestro caballero no vendrá a saldar su deuda, prefiriendo mostrarse esquivo. Pero de cualquier modo encontraremos la manera de quedarnos con sus tierras, así que no temáis.
Apenas había terminado el doctor de pronunciar estas palabras cuando se oyó ruido de cascos de caballos y cotas de malla en el patio. El prior ordenó a uno de los hermanos que se sentaba en los lugares de menor respeto que se asomara a la ventana y viera quién estaba abajo, aunque sabía muy bien que no podía ser otro sino sir Richard.
El hermano se levantó, miró por la ventana y dijo:
—Veo una veintena de hombres de armas y un caballero que en este preciso instante desmonta de su caballo. Viste una túnica gris, bastante humilde a mi entender. Pero el caballo que le sirve de montura es el corcel más espléndido y mejor enjaezado que jamás he visto. El caballero, tras desmontar, se dirige hacia aquí; ahora entra en el gran vestíbulo.
—Ya lo veis —dijo el prior Vincent—. He ahí un caballero cuya bolsa no le alcanza ni para comprar un mendrugo de pan, y sin embargo mantiene guardias armados y engalana su caballo mientras él va con el trasero al aire. ¿Acaso no es justo que hombres así se vean rebajados?
—¿Estáis seguro —preguntó el leguleyo con voz temblorosa— de que este caballero no nos hará ningún daño? Los hombres de su clase son terribles cuando se sienten engañados, y trae consigo una banda de hombres violentos. Quizá fuera mejor concederle un aplazamiento del pago de su deuda.
Resultaba evidente que el doctor tenía miedo de lo que pudiera hacer sir Richard.
—No temáis —dijo el prior, mirando de arriba a abajo al hombrecillo—. Este caballero es más bien pacífico y no se le pasaría por la imaginación hacer daño a un anciano como vos.
No había acabado de hablar el prior cuando se abrió una puerta al extremo del comedor y por ella entró sir Richard, con las manos juntas y la cabeza inclinada sobre el pecho. En esta humilde postura avanzó despacio por el salón, mientras sus hombres aguardaban junto a la puerta. Cuando llegó ante el asiento del prior, hincó una rodilla en el suelo.
—Dios os guarde, señor prior —dijo—. He venido a cumplir mi compromiso.
—¿Habéis traído el dinero? —preguntó el prior sin más rodeos.
—¡Ay! No traigo encima ni un penique —respondió el caballero, mientras al prior le brillaban los ojos.
—A fe mía que sois un mal deudor —dijo el prior—. Señor sheriff, bebo a vuestra salud.
Pero el señor seguía arrodillado sobre las duras piedras, de modo que el prior se dirigió de nuevo a él, hablándole en tono brusco:
—¿Qué más queréis?
Al oír estas palabras, un leve rubor tiñó las mejillas del caballero; pero continuó arrodillado.
—Apelo a vuestra misericordia —dijo—. Tal como vos esperáis la misericordia divina, mostraos compasivo conmigo. No me despojéis de mis tierras, reduciendo a la pobreza a un digno caballero.
—Vuestro plazo está cumplido y vuestras tierras perdidas —dijo el hombre de leyes, envalentonado por el tono humilde del caballero.
—Vos, señor doctor en leyes —dijo sir Richard—, ¿no me apoyaréis en este momento de necesidad?
—No —respondió el otro—. Me mantendré al lado de este santo prior, que me ha pagado mis honorarios en oro contante y sonante, lo que me deja ligado a él.
—¿Y vos, sheriff, tampoco me apoyaréis? —preguntó sir Richard.
—Líbreme Dios —dijo el sheriff de Nottingham—. Este asunto no me atañe, pero haré lo que pueda —y al decir esto le dio al prior con la rodilla, por debajo del mantel—. ¿No podéis aliviar parte de la deuda, reverendo prior?
El prior sonrió aviesamente.
—Pagadme trescientas libras, sir Richard —dijo—, y os eximiré de vuestra deuda.
—Sabéis muy bien, señor prior, que tan fácil me resulta pagar trescientas como cuatrocientas —dijo sir Richard—. ¿Pero no podríais concederme otros doce meses de plazo para saldar mi deuda?
—Ni un solo día —respondió el prior tajantemente.
—¿Eso es todo lo que haréis por mí? —preguntó el caballero.
—¡Fuera de aquí, falso caballero! —exclamó el prior, estallando en cólera—. ¡O me pagáis la deuda como os he dicho o me cedéis vuestras tierras! ¡Y ahora, fuera de mi salón!
Entonces sir Richard se puso en pie.
—¡Vos sí que sois un falso sacerdote, y un mentiroso además! —dijo con voz tan autoritaria que el hombre de leyes se encogió asustado—. ¡Falso caballero yo, cuando sabéis muy bien que siempre he mantenido muy alto mi pabellón en las pruebas y torneos! ¿Tan poca cortesía tenéis que permitís que un auténtico caballero permanezca de rodillas todo este tiempo, y verle entrar en vuestro salón sin ofrecerle de comer ni de beber?
El hombre de leyes intervino con voz trémula:
—Éste no es en absoluto el modo adecuado de tratar asuntos de negocios; procuraremos hablar con más mesura Veamos, señor prior, ¿cuánto estaríais dispuesto a pagarle a este caballero por la cesión de sus tierras?
—Pensaba ofrecerle doscientas libras —respondió el prior—. Pero después de haberme hablado con tanta insolencia, no le daré ni un penique más de cien libras.
—Aunque me hubierais ofrecido mil libras, falso prior —dijo el caballero—, no os quedaríais ni con una pulgada de mis tierras.
Y entonces, volviéndose a sus hombres, que aguardaban junto a la puerta, les dijo:
—Venid aquí —y acompañó la orden con una señal hecha con el dedo.
El más alto de los hombres de armas se adelantó y le entregó una abultada bolsa de cuero. Sir Richard tomó la bolsa e hizo saltar de ella una cascada de monedas de oro, que cayeron tintineando sobre la mesa.
—Recordad, señor prior —dijo—: Me habéis prometido saldar la deuda por trescientas libras. Y no recibiréis ni un penique más.
Y tras decir esto, contó trescientas libras y empujó el montón hacia el prior.

El prior dejó caer los brazos e inclinó la cabeza en signo de abatimiento, pues no sólo había perdido toda esperanza de apoderarse de la tierra, sino que había perdido doscientas libras, además de las ochenta monedas pagadas en vano al doctor en leyes. De pronto se dirigió a éste.
—Devolvedme el dinero que os entregué.
—¡De eso nada! —chilló el otro—. Son mis legítimos honorarios y lo que se da no se quita —y al decir esto se arropó con su gabán.
—Y ahora, señor prior —dijo sir Richard—, he cumplido mi compromiso y pagado mis deudas; como no queda nada pendiente entre nosotros, abandonaré de inmediato este inmundo lugar —y girando sobre sus talones, salió de la estancia.
Durante todo este tiempo, el sheriff había estado mirando, con los ojos como platos y la boca bien abierta, al corpulento hombre de armas que permanecía tan inmóvil como una estatua de piedra. Por fin consiguió articular:
—¡Reynold Hojaverde!
Al oír este nombre, el corpulento guerrero, que no era otro que el Pequeño John, se volvió sonriente hacia el sheriff.
—Buen día tengáis, honorable charlatán —dijo—. Puedo aseguraros, señor sheriff, que he escuchado todo lo que aquí se ha dicho y no dejaré de comunicárselo a Robin Hood. Adiós de momento, hasta que volvamos a encontrarnos en el bosque de Sherwood —y también él se retiró, siguiendo los pasos de sir Richard y dejando al sheriff pálido, descompuesto y encogido en su asiento.
A sir Richard le aguardaba una alegre fiesta, pero dejó tras de sí un grupo desolado, que había perdido por completo el apetito por los principescos manjares servidos a la mesa. Sólo el sabio doctor estaba contento, pues conservaba sus honorarios.
Pasaron doce meses y un día desde el banquete del prior Vincent de Emmet y llegó el otoño de un nuevo año. Pero puedo aseguraros que en aquel año se produjeron grandes cambios en las tierras de sir Richard de Lea; los prados donde antes sólo crecían malas hierbas se veían ahora cubiertos de dorados rastrojos, testimonio de una cosecha abundante. Y también podían observarse grandes cambios en el castillo, pues donde antes sólo había polvo y abandono ahora todo estaba en orden y bien cuidado.
Brillaba el sol sobre almenas y torreones, y una bandada de ruidosas cornejas surcaba los aires, revoloteando en torno a las doradas veletas de los chapiteles. En la radiante mañana, el puente levadizo se abatió sobre el foso, con gran ruido de cadenas, se abrieron lentamente las puertas del castillo, y una vistosa comitiva de hombres armados, a cuyo frente cabalgaba un caballero completamente cubierto de cota de malla tan blanca como la escarcha que cubre las plantas en invierno, salió al trote del patio del castillo. El caballero empuñaba una larga lanza, en cuya punta ondeaba un gallardete rojo como la sangre y tan ancho como la palma de la mano. Salió, pues, la tropa del castillo, llevando en medio tres bestias cargadas con bultos de diversas clases y formas.
Así partió aquella hermosa mañana el buen sir Richard de Lea, para saldar su deuda con Robin Hood. La comitiva recorrió el camino real con paso acompasado y rumor de armas y arreos. Viajaron hasta llegar a las proximidades de Denby, donde, desde lo alto de un otero, vieron, más allá de la ciudad, numerosas banderas y banderolas ondeando al viento. Entonces sir Richard se dirigió al guerrero que tenía más cerca:
—¿Qué sucede hoy al otro lado de Denby?
—Con la venia de vuestra señoría —respondió el hombre de armas—, se celebra hoy una feria, con un gran torneo de lucha al que acudirá mucha gente, pues se ha ofrecido como premio un tonel de vino tinto, un anillo de oro y un par de guantes, todo lo cual pasará a manos del mejor luchador.
—A fe mía que no debe ser mal espectáculo —dijo sir Richard, muy aficionado a los deportes viriles—. Se me ocurre que quizá tengamos tiempo de detenernos un poco para contemplar tan noble espectáculo.
Y guió su caballo en dirección a Denby y a la feria, donde llegó seguido de sus hombres.
Allí todo era alboroto y diversión. Por todas partes ondeaban cintas y banderolas, había saltimbanquis haciendo piruetas sobre la hierba, se oía música de gaitas y jóvenes parejas danzaban al son de la música. Pero donde mayor multitud se congregaba era en torno a un cuadrilátero donde se celebraban los combates de lucha, y allí dirigieron sus pasos sir Richard y sus hombres.
Cuando los jueces del torneo vieron que se aproximaba sir Richard, sabiendo quién era, el principal de todos ellos descendió de su estrado, se acercó al caballero, le tomó de la mano y le rogó que se sentara con ellos para actuar de árbitro. Sir Richard desmontó de su caballo y acudió a sentarse con los demás jueces en un estrado levantado junto al cuadrilátero.
La competición estaba muy animada. Cierto campesino llamado Egbert, natural de Stoke, en el condado de Staffordshire, había arrojado del cuadrilátero sin esfuerzo a todos sus contrincantes; pero un hombre de Denby, conocido en toda la región como William Caracortada, había estado aguardando su oportunidad, y cuando Egbert se hubo deshecho de todos los demás, William saltó al cuadrilátero. El combate fue durísimo, pero por fin William logró derribar a Egbert, lo cual fue recibido con grandes aclamaciones y mucho estrechar de manos, pues todos los habitantes de Denby se sentían orgullosos de su paisano.
Cuando llegó sir Richard vio que William, enardecido por las aclamaciones de sus vecinos, caminaba de un lado a otro del cuadrilátero, desafiando a quien quisiera enfrentarse con él.
—¡Venid, venid todos! —gritaba—. ¡Aquí estoy yo, William Caracortada, y me atrevo con cualquiera! Si no hay ninguno de Derbyshire que se atreva, que vengan los de Nottingham, los de Stafford o los de York, y si no les refroto a todos el hocico contra el suelo, como cerdos en el bosque, dejaré de llamarme William el luchador.
Todos se echaron a reír, pero por encima de las risas se oyó una fuerte voz:
—Puesto que tanto presumes, aquí viene uno de Nottingham dispuesto a intentarlo, amigo.
Y al instante, un joven de elevada estatura que empuñaba un robusto bastón se abrió paso entre la muchedumbre y al fin llegó a la palestra, saltando ágilmente por encima de las cuerdas. No era tan corpulento como William Caracortada, pero sí más alto y ancho de hombros, y de articulaciones flexibles. Sir Richard le examinó con atención y después se dirigió a uno de los jueces:
—¿Sabéis quién es este joven? Me parece haberle visto antes.
—No —respondió el juez—. Me resulta completamente desconocido.
Mientras tanto, sin decir palabra, el joven dejó a un lado su bastón y comenzó a despojarse de su jubón y demás ropas superiores, hasta quedar con el torso y los brazos desnudos; y era una fiesta para la vista contemplarle en tal estado, pues sus músculos eran robustos y bien marcados, tan fuertes como las aguas rápidas.
Ambos contrincantes se escupieron en las manos, las pusieron sobre las rodillas y se agacharon, vigilando atentamente al otro para procurar conseguir ventaja en la presa. Luego, con la velocidad del relámpago, saltaron uno contra el otro y la multitud estalló en gritos, pues William había conseguido hacer mejor la presa. Durante breves instantes forcejearon, tiraron y se retorcieron, y de pronto William aplicó una astuta zancadilla para derribar al forastero, pero éste respondió con mayor destreza aún, anulando la zancadilla. Entonces, con un brusco giro y una llave, el forastero se soltó y Caracortada se encontró apresado por un abrazo que amenazaba con quebrarle las costillas. Durante un rato permanecieron así, respirando ruidosamente, forcejeando, con los cuerpos relucientes de sudor, que también caía en grandes goterones por sus rostros. Pero la presa del forastero era tan fuerte que al fin los robustos músculos de William se aflojaron bajo el abrazo y emitió un gemido. Entonces el joven, recurriendo a todas sus fuerzas, aplicó una brusca zancadilla con el talón y un rápido empujón con la cadera derecha, y William cayó sobre las tablas con un golpe terrible, y allí quedó como si jamás fuera a ser capaz de moverse de nuevo.
Pero no se oyeron gritos aclamando al forastero, sino un airado murmullo que recorría la multitud, asombrada de lo fácilmente que había vencido. Entonces uno de los jueces, que estaba emparentado con William Caracortada, se levantó con los labios temblorosos y mirada siniestra.
—Dejadme que os diga, amigo —dijo—, que si habéis matado a ese hombre lo pasaréis mal.
Pero el forastero respondió con osadía:
—Él corrió el riesgo conmigo como yo lo corrí con él. Ninguna ley puede condenarme, aunque le haya matado, puesto que lo hice luchando limpiamente en el cuadrilátero.
—Eso lo veremos —dijo el juez, mirando de mal modo al joven, mientras entre la multitud se seguía oyendo un murmullo indignado, pues, como ya he dicho, las gentes de Denby se sentían orgullosas de la fortaleza de William Caracortada.
Entonces sir Richard habló en tono apaciguador:
—No —dijo—. El muchacho tiene razón. Si el otro muere, habrá muerto en buena lid, aceptando el riesgo y en pelea limpia.
Pero mientras tanto, tres hombres se habían adelantado a recoger a William, comprobando que no estaba muerto, aunque sí muy maltrecho por la caída. Entonces el juez principal se levantó y dijo:
—Joven, el premio es vuestro y con justicia. Aquí tenéis el anillo de oro rojo, y aquí los guantes, y ahí está el tonel de vino, para que hagáis con él lo que queráis.
Al oír esto, el joven, que se había vuelto a poner sus ropas y había empuñado de nuevo su bastón, se inclinó sin decir palabra; luego, recogió los guantes y el anillo, se metió los unos bajo la faja y se deslizó el otro en el pulgar, dio la vuelta y, saltando ágilmente sobre las cuerdas una vez más, se abrió paso entre la multitud y desapareció.
—Me pregunto quién podrá ser ese joven —dijo el juez, dirigiéndose a sir Richard—. Parecía un auténtico sajón, por sus mejillas coloreadas y su pelo rubio. Este William nuestro es duro de verdad y jamás le había visto derribado, aunque bien es cierto que nunca se ha enfrentado a grandes luchadores como Thomas de Cornualles, Diccon de York o el joven David de Doncaster. ¿No pensáis que se maneja bien en el cuadrilátero, sir William?
—Muy cierto; y sin embargo, ese mozo le derribó limpiamente, y con una facilidad pasmosa. Yo también me pregunto quién podrá ser —respondió sir Richard en tono pensativo.
Durante un rato, el caballero siguió conversando con las personas que le rodeaban, pero por fin se incorporó y se dispuso a partir. Llamó a sus hombres, apretó las correas de la silla y montó en su caballo de nuevo.
Mientras tanto, el joven desconocido se había abierto camino entre la multitud, pero a su paso iba oyendo murmullos y comentarios del tipo de: «¡Mirad el gallito!», «¡Fijaos cómo se pavonea!», «Apostaría a que jugó sucio con William», «Sí, ¿no has visto que lleva liga para pájaros en las manos?», «No estaría mal cortarle la cresta a ese gallo». El forastero no prestaba atención a todo esto, y caminaba con empaque, como si no hubiera oído nada. Así atravesó el prado hasta llegar al recinto donde se bailaba, y se asomó a la puerta para echar un vistazo. Mientras miraba distraído, una piedra le pegó de pronto en el brazo con un golpe doloroso, y al volverse vio que un grupo de hombres furiosos le había seguido desde el cuadrilátero. Cuando ellos le vieron volverse, empezaron a dar tales gritos y alaridos que la gente salió del recinto de baile a ver lo que ocurría. Por fin, un herrero alto, de hombros anchos y miembros robustos, salió de entre la multitud y se adelantó con un grueso garrote en las manos.
—¿Qué es eso de venir a nuestra honrada ciudad de Denby, so pasmarote, para derrotar con malas mañas de tramposo a un muchacho honesto? —gruñó con voz ronca como el mugido de un toro enfurecido—. ¡Pues a ver qué te parece esto!
Y le lanzó al joven un golpe capaz de derribar a un buey. Pero el otro desvió el golpe con gran habilidad y le devolvió otro, tan terrible que el hombre de Denby cayó con un gemido, como herido por un rayo. Al ver caído a su cabecilla, la multitud volvió a gritar indignada; pero el forastero apoyó la espalda en la tienda, enarbolando su temible bastón, y tan demoledor había sido el golpe que recibió el herrero, que ningún otro se animaba a ponerse al alcance del cayado, sino que todos se echaron hacia atrás, como una jauría de perros ante un oso. Sin embargo, algún cobarde lanzó desde atrás una piedra que acertó al forastero en la frente, haciéndole tambalearse mientras la sangre brotaba de la brecha, cayendo sobre su rostro y su jubón. Y entonces, viéndole aturdido por el traicionero golpe, la multitud se lanzó sobre él, hasta conseguir derribarlo a sus pies.
Mal lo hubiera pasado entonces el joven, pudiendo haber llegado a perder allí su joven vida, de no haber acudido sir Richard en su ayuda; de pronto se oyeron gritos y brillaron los aceros, se recibieron cintarazos, y sir Richard de Lea se abrió camino entre la muchedumbre, espoleando a su caballo blanco. La chusma, viendo al caballero acorazado y a los guerreros que le acompañaban, se disolvió como nieve en una chimenea, dejando al joven en el suelo, ensangrentado y cubierto de polvo.
Al notarse libre, el joven se incorporó y, limpiándose la sangre del rostro, levantó la mirada.
—Ah, sir Richard de Lea —dijo—. Es muy posible que hoy me hayáis salvado la vida.
—¿Quién eres tú que tan bien conoces a sir Richard de Lea? —preguntó el caballero—. Ya me parece haber visto antes tu cara, jovenzuelo.
—Sí que la habéis visto —dijo el joven—. No soy otro que David de Doncaster.
—¡Ja! —exclamó sir Richard—. No me explico cómo no te reconocí, David; pero tu barba ha crecido y pareces haberte hecho más hombre en estos doce meses. Entra en esta tienda, David, y lávate la sangre de la cara. Y tú, Ralph, tráeme ahora mismo un jubón limpio. Lamento lo que te ha ocurrido, pero no obstante me alegro de haber tenido la oportunidad de pagar parte de mi deuda con tu buen jefe, Robin Hood, pues a fe mía que lo habrías pasado mal de no llegar yo, jovencito.
Y así diciendo, el caballero ayudó a David a entrar en la tienda, donde el joven se limpió la sangre del rostro y se puso un jubón limpio.
Mientras tanto, había empezado a difundirse el rumor de que el joven desconocido no era otro que el gran David de Doncaster, el mejor luchador de Inglaterra central, el que la pasada primavera había tumbado al formidable Adam de Lincoln en la feria de Selby, Yorkshire, y ahora ostentaba el cinturón de campeón de toda Inglaterra central. Y así ocurrió que cuando el joven David salió de la tienda acompañado por sir Richard, con el rostro limpio de sangre y su manchado jubón cambiado por otro limpio, no se oyó ni un grito airado, sino que todos se empujaban para contemplarle, orgullosos de que uno de los más grandes luchadores de Inglaterra hubiera subido a la palestra en la feria de Denby. Así de volubles son las multitudes.
Entonces sir Richard proclamó en voz alta:
—Amigos, éste es David de Doncaster; no penséis, pues, que ha habido vergüenza en que vuestro campeón de Denby haya sido vencido por semejante luchador. Él no os guarda mala voluntad por lo que ha sucedido, pero que esto os sirva de advertencia en vuestros futuros tratos con los forasteros. De haberlo matado, éste habría sido un día funesto para todos vosotros, pues Robin Hood habría arrasado vuestro pueblo como el cernícalo arrasa el palomar. Acabo de comprarle el barril de vino y es mi deseo regalároslo para que bebáis a vuestro placer. Pero nunca más volváis a acosar a un hombre sólo por ser esforzado.
Al oír esto, todos estallaron en aclamaciones; pero, a decir verdad, pensaban más en el vino que en las palabras del caballero. Entonces sir Richard, con David a su lado y sus hombres de armas a su alrededor, dio la vuelta y abandonó la feria.
Pero en tiempos posteriores, cuando los grandes luchadores ya habían sido vencidos por la edad, cada vez que alguien hablaba de un combate apasionante, la gente sacudía la cabeza y decía: «Ya, ya; pero tendríais que haber visto al gran David de Doncaster cuando tumbó a William Caracortada en la feria de Denby».
Robin Hood estaba sentado al pie del árbol de las reuniones, con el Pequeño John y la mayor parte de su banda rodeándole, aguardando la llegada de sir Richard. Por fin vieron brillar el acero entre la hojarasca del bosque, y sir Richard salió de la espesura, cabalgando a la cabeza de sus hombres. Se dirigió directamente a Robin Hood y, tras desmontar de su caballo, estrechó al proscrito en sus brazos.
—Vaya, vaya —dijo al cabo de un rato, separándose un poco de sir Richard y mirándole de pies a cabeza—. Vuestra señoría parece un pájaro más alegre que la última vez que le vi.
—Así es, gracias a ti, Robin —dijo el caballero, poniendo la mano sobre el hombro del proscrito—. De no ser por ti, ahora estaría vagando en la miseria por un país lejano. Pero he cumplido mi palabra, Robin, y te he traído el dinero que me prestaste, que en este tiempo he doblado cuatro veces, de manera que soy otra vez rico. Y con el dinero os he traído un pequeño regalo para ti y para tus valientes, de parte mía y de mi señora.
Y volviéndose hacia sus hombres, les gritó:
—Acercad los caballos de carga.
Pero Robin los detuvo.
—No, sir Richard —dijo—. No me juzguéis atrevido por oponerme a vuestros deseos, pero aquí en Sherwood jamás hablamos de negocios hasta después de haber comido y bebido.
Con lo cual, tomando a sir Richard de la mano, lo condujo al asiento principal bajo el árbol de las reuniones, mientras los principales miembros de la banda se sentaban a su alrededor. Entonces Robin dijo:
—¿Cómo es que he visto llegar al joven David de Doncaster con vuestra señoría, señor caballero?
El caballero contó entonces todo lo sucedido en Denby durante la feria, y cómo el joven David estuvo a punto de pasarlo muy mal; concluido su relato añadió:
—Y esto, amigo Robin, es lo que me ha retrasado tanto; de otro modo, habría estado aquí hace una hora.
Cuando el caballero acabó de hablar, Robin extendió su mano y asió la de sir Richard, diciendo con voz temblorosa:
—Ahora he contraído con vuestra señoría una deuda que nunca podré pagar, sir Richard, pues dejad que os diga que antes preferiría perder mi mano derecha a enterarme de que al joven David de Doncaster le ha sucedido una desgracia como la que parece que estuvo a punto de ocurrirle en Denby.
Así siguieron conversando hasta que al cabo de un rato uno de los hombres se acercó a anunciar que la cena estaba servida, al oír lo cual todos se levantaron y se unieron al banquete. Cuando éste hubo terminado, el caballero ordenó a sus hombres que trajeran las bestias de carga, lo cual se hizo como había ordenado. Luego, uno de los hombres de armas trajo un pesado cofre, que sir Richard abrió, sacando de su interior una bolsa que contenía quinientas libras, la suma de dinero que Robin le había prestado.
—Sir Richard —dijo Robin—. Nos daría un gran placer si os quedarais con esa bolsa como regalo de los hombres de Sherwood. ¿No es así, muchachos?
Todos respondieron a grandes voces:
—¡Sí!
—Os lo agradezco de corazón —dijo el caballero muy serio—, pero no me juzguéis mal si me niego a aceptarlo. De buena gana lo tomé prestado, pero no es posible que lo acepte como regalo.
Robin Hood no dijo nada y le entregó el dinero al Pequeño John para que lo ingresara en el tesoro, pues tenía suficiente conocimiento como para saber que nada engendra tantos resentimientos y mala voluntad como los regalos impuestos, que uno no puede negarse a aceptar.
Entonces sir Richard hizo extender sobre el suelo los paquetes y los abrió, ante lo cual se levantó un griterío que hizo retemblar el bosque, pues allí había doscientos arcos del mejor tejo español, todos bruñidos hasta el punto de relucir, y cada arco incrustado con vistosos adornos de plata, pero sin que las incrustaciones llegaran a afectar a su solidez y precisión. Y junto a ellos, doscientas aljabas de cuero con bordados en oro, y en cada aljaba una veintena de flechas con plumas de pavo real y remates de plata.
Sir Richard entregó a cada proscrito un arco y una aljaba con flechas, pero a Robin le dio un arco con las más elaboradas incrustaciones de oro, así como una aljaba con flechas rematadas en oro.
Una vez más, todos estallaron en aclamaciones de agradecimiento por el regalo y juraron que, de ser necesario, morirían por sir Richard y su dama.
Por fin llegó el momento en que sir Richard tuvo que partir, y Robin Hood convocó a toda su banda y cada hombre tomó una antorcha en las manos para iluminar el camino a través del bosque. Así llegaron al lindero de Sherwood, donde el caballero besó a Robin en las mejillas, siguió su camino y se perdió de vista.
Así fue como Robin Hood ayudó a un noble caballero a salir de un mal paso, que de no ser por él habría arruinado la felicidad de su vida.
Y ahora escuchad, y os enteraréis de ciertas curiosas aventuras que acontecieron a Robin Hood y al Pequeño John, y de cómo el uno se convirtió en mendigo y el otro en fraile descalzo; asimismo, sabréis lo que cada uno consiguió con ello.