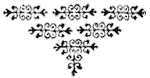Robin Hood ayuda a un caballero en apuros
Semana tras semana, fue pasando la primavera, con su radiante belleza, sus chaparrones y sus días de sol, sus prados verdes y sus flores. De manera similar, fue pasando el verano, con su sol abrasador, su calor sofocante y su frondoso follaje, con sus largos crepúsculos y sus noches apacibles, cuando croan las ranas y se dice que las hadas salen a recorrer las colinas. Todo esto pasó y llegó el otoño, trayendo consigo placeres y alegrías; pues en esta época, después de haber recogido la cosecha, alegres bandas de segadores recorrían el país, cantando por los caminos de día y durmiendo junto a los setos y henares de noche. Los escaramujos ponían un toque rojo en las matas, y las moras un toque negro, los rastrojos caídos se secaban al sol, y las hojas verdes se volvían rápidamente pardas y quebradizas. En esta bella estación se almacenan provisiones para todo el año. Fermenta la cerveza en las bodegas, se ahúman el tocino y el jamón, se conservan cangrejos entre la paja para asarlos en invierno, cuando el viento del norte amontona la nieve contra las fachadas y el fuego crepita en el hogar.
Así fueron transcurriendo las estaciones, así transcurren ahora, y así seguirán transcurriendo en el futuro, mientras nosotros vamos y venimos como hojas de un árbol, que caen y pronto se olvidan.
Tras aspirar una bocanada de aire, Robin dijo:
—Hace un día espléndido, Pequeño John, y no estaría bien desperdiciarlo holgazaneando. Escoge los hombres que quieras y dirígete al este, mientras yo me dirijo al oeste; veamos cuál de los dos trae a casa un buen invitado a cenar bajo el árbol de las reuniones.
—¡Pardiez! —exclamó el Pequeño John, dando palmadas de alegría—. ¡Tu idea me parece tan ajustada a mis deseos como la espada a su empuñadura! Te traeré un invitado para hoy, o no volveré para la cena.
Cada uno de los dos escogió unos cuantos hombres y los dos grupos partieron del bosque por distintos caminos.
Ahora bien, ni tú ni yo podemos seguir dos caminos a la vez para enterarnos de estas gloriosas aventuras; de manera que dejaremos al Pequeño John seguir su camino, mientras nosotros corremos tras los pasos de Robin Hood. Os aseguro que disfrutaremos de buena compañía: Robin Hood, Will Escarlata, Allan de Dale, Will Scathelock, Mosquito el Molinero y muchos otros. En el bosque se quedaron unos veinte hombres para preparar el banquete, entre ellos el fraile Tuck, pero todos los demás fueron con Robin o con el Pequeño John.
Caminaban a buen paso, Robin siguiendo su instinto y los demás siguiendo a Robin. De vez en cuando atravesaban un vallecito con una granja, y de vez en cuando volvían a adentrarse en los bosques. En las cercanías de la ciudad de Mansfield, con sus torres almenadas y sus agujas apuntando al sol, salieron por fin de la zona boscosa. Siguieron marchando por caminos y atajos, atravesando aldeas donde las mujeres, casadas y doncellas, se asomaban a las ventanas para ver pasar a tan buenos mozos, y por fin llegaron a los alrededores de Alverton, en la región de Derbyshire. A estas alturas ya había pasado el mediodía y aún no habían encontrado a un invitado que valiera la pena llevar a Sherwood. Por fin llegaron a un cruce de caminos donde se alzaba una capillita, y allí decidió detenerse Robin, porque los setos eran bastante altos y podían esconderse perfectamente tras ellos, vigilando ambos caminos mientras daban cuenta del almuerzo.
—Este parece un buen lugar para que la gente de bien como nosotros pueda comer tranquila —dijo—. Nos pararemos aquí a descansar y veremos si cae algo en nuestras redes.
Saltaron una empalizada y se instalaron detrás de un seto, en un lugar de hierba blanda bañado por el sol. Cada uno sacó de la bolsa las provisiones que llevaba consigo, pues la caminata les había abierto el apetito, aguzándolo hasta hacerlo cortante como el viento de marzo. Nadie pronunció una sola palabra, reservándose la boca para funciones más elevadas, como la de masticar vorazmente pan moreno y carne fría.
Frente a ellos, uno de los caminos ascendía colina arriba y desaparecía sobre la cima, recortándose sus setos contra el cielo. En lo alto de la colina se veían los tejados de algunas casas de la aldea situada al otro lado, y también la parte alta de un molino de viento, cuyas aspas surgían sobre la colina y volvían a hundirse, moviéndose trabajosamente entre fuertes crujidos, impulsadas por un vientecillo muy suave.
Los proscritos ocultos tras el seto terminaron su comida; pero el tiempo seguía pasando y no aparecía nadie; por fin, vieron un jinete que descendía de la colina, siguiendo el pedregoso sendero, hacia el lugar donde se escondían Robin y sus hombres. Se trataba de un apuesto caballero, pero de rostro triste y semblante abatido. Sus ropas eran ricas, pero discretas, sin cadenas de oro como las que solían llevar al cuello las personas de su categoría, y sin joyas; a pesar de ello, saltaba a la vista que se trataba de una persona de sangre noble y orgullosa. Llevaba la cabeza caída sobre el pecho y los brazos colgando inertes a los lados; y cabalgaba despacio, como si estuviera sumido en negros pensamientos; incluso su caballo, que llevaba las riendas sueltas sobre el cuello, marchaba con la cabeza gacha, como si compartiera las penas de su amo.
—He ahí un galán afligido a fe mía —dijo Robin Hood—. Parece que se ha levantado con el pie izquierdo; no obstante, voy a salir a hablar con él, pues quizá haya algo que rebañar. Aunque parece desolado, sus ropas son caras. Esperad aquí mientras yo me ocupo del asunto.
Tras decir lo cual, se levantó, cruzó el camino hasta la capillita y allí se plantó, esperando la llegada del apesadumbrado caballero.
Cuando éste se le acercó por fin a paso lento, Robin se adelantó y agarró las bridas del caballo.
—Deteneos, señor caballero —dijo—. Os ruego que me concedáis un momento, pues tengo que deciros unas palabras.
—¿Quién sois vos, amigo, que de este modo detenéis a un viajero en los caminos de su graciosa majestad? —preguntó el caballero.
—Pardiez —dijo Robin Hood—. Es una pregunta difícil de responder. Hay quien me considera amable, y hay quien me considera cruel; unos dicen que soy bueno y honrado, y otros que soy un miserable ladrón. En verdad, existen tantas maneras de mirar a un hombre como manchas tiene un sapo; en consecuencia, el que me miréis con unos ojos o con otros depende exclusivamente de vos. Mi nombre es Robin Hood.
—Debo decir, señor Robin Hood —dijo el caballero, esbozando una sonrisa en la comisura de la boca—, que me resultáis un tanto engreído. En cuanto a los ojos con que os miro, os diré que son más bien favorables, pues he oído mucho bueno de vos y poco malo. ¿Qué deseáis de mí?
—Por mi vida, señor caballero —dijo Robin—. Parece talmente que estuviera oyendo al viejo Swanthold cuando decía «las buenas palabras son tan fáciles de pronunciar como las malas, y con ellas se ganan amistades y no golpes». Y ahora os demostraré lo acertado de este dicho; si venís conmigo al bosque de Sherwood os ofreceré un festín como no habéis visto otro en la vida.
—Es muy amable de vuestra parte —dijo el caballero—, pero me temo que iba a resultar un invitado muy fúnebre. Mejor sería que me dejarais seguir mi camino en paz.
—Bueno… —dijo Robin—, ciertamente podríais seguir vuestro camino, excepto por un pequeño detalle que ahora os diré. Veréis: tenemos en el bosque de Sherwood una especie de posada, pero tan alejada de los caminos transitados, que los clientes son muy escasos. Por eso, mis amigos y yo salimos de vez en cuando a buscarlos cuando nos aburrimos solos. Y así es la cosa, señor caballero; añadiré de pasada que confiamos en que nuestros invitados paguen sus gastos.
—Entiendo lo que queréis decir, amigo —respondió muy serio el caballero—, pero yo no soy vuestro hombre, pues no llevo dinero encima.
—¿De verdad? —preguntó Robin Hood, mirando fijamente al caballero—. No me queda más remedio que creeros; sin embargo, señor caballero, existen algunos de vuestra clase que no son tan de fiar como ellos quisieran hacer creer. Por eso os ruego que no penséis mal si lo compruebo por mí mismo.
Y sin soltar las riendas del caballo, se llevó dos dedos a la boca y emitió un penetrante silbido, en respuesta al cual casi ochenta proscritos saltaron la empalizada y corrieron hacia Robin y el caballero.
—Esos son mis hombres —dijo Robin, mirándolos con orgullo—; al menos, algunos de ellos. Comparten conmigo todas las alegrías y los pesares, las ganancias y las pérdidas. Os ruego, señor caballero, que me digáis sinceramente si lleváis dinero.
El caballero no respondió nada de momento, pero sus mejillas empezaron a teñirse de rubor; por fin, miró a Robin a la cara y dijo:
—No sé por qué tendría que avergonzarme, puesto que a mí no me parece motivo de vergüenza, pero os estoy diciendo la verdad cuando digo que no llevo en la bolsa más que diez chelines y que ése es todo el dinero que sir Richard de Lea posee en el mundo.
Cuando Richard terminó de hablar, todos quedaron en silencio hasta que Robin dijo:
—¿Me dais vuestra palabra de caballero de que eso es todo lo que lleváis encima?
—Os doy mi más solemne palabra, como auténtico caballero, de que ése es todo el dinero que poseo en el mundo —dijo Richard—. Aquí está mi bolsa; podéis comprobar vosotros mismos la veracidad de mis palabras —y le tendió su bolsa a Robin.
—Guardad vuestra bolsa, sir Richard —dijo Robin—. Nada tan lejos de mi intención como dudar de la palabra de tan noble caballero. Me gusta rebajar a los soberbios, pero, si puedo, procuro ayudar a los afligidos. Venid, sir Richard, animaos y acompañadnos al bosque. Hasta es posible que pudiera ayudaros, pues sin duda conocéis la historia del buen rey Atelstán, que salvó la vida gracias a un humilde topo que excavó una zanja en la que tropezaron los que pretendían asesinarle.
—Creo que verdaderamente estáis intentando ser amable, a vuestro modo —dijo sir Richard—; pero mis pesares son de un tipo que no es probable que esté en vuestra mano curar. No obstante, estoy dispuesto a ir con vosotros a Sherwood.
Tras lo cual, hizo dar la vuelta a su caballo y todos emprendieron el camino a Sherwood, caminando Robin a un lado del caballero y Will Escarlata al otro, mientras el resto de la banda marchaba detrás.
Tras recorrer de este modo un buen trecho, Robin dijo:
—Señor caballero: no quisiera molestaros con preguntas impertinentes, pero quizá os apetezca contarme vuestras penas.
—Ciertamente, Robin —dijo el caballero—. ¿Por qué no? La cuestión es ésta: mi castillo y mis tierras están hipotecadas por una deuda que yo contraje; de aquí a tres días la deuda debe saldarse o perderé para siempre mis propiedades, que caerán en manos del priorato de Emmet, y lo que éste se traga no lo devuelve jamás.
—Vive Dios que no entiendo cómo los de vuestra clase vivís de ese modo, dejando escapar vuestras fortunas como la nieve que se derrite bajo el sol de primavera.
—Me juzgáis mal, Robin —dijo el caballero—. Escuchad: tengo un hijo de apenas veinte años, que sin embargo ya ha ganado sus espuelas de caballero. El año pasado, un aciago día, se celebraba un torneo en Chester en el que competía mi hijo, y fui con mi esposa a verlo. Puedo decir que nos sentimos orgullosos, pues derribó a todos los caballeros con los que se enfrentó. Por fin le tocó competir con un célebre caballero llamado sir Walter de Lancaster; y a pesar de ser tan joven, mi hijo se mantuvo firme en su silla aunque las dos lanzas se hicieron pedazos en el choque. Sin embargo, quiso la fatalidad que una astilla de la lanza de mi hijo penetrara por el visor del casco de sir Walter, clavándosele en el ojo y llegando al cerebro, causándole la muerte antes de que su escudero tuviera tiempo de quitarle el yelmo. Pues bien, Robin, sir Walter tenía muchos y buenos amigos en la corte, que encresparon los ánimos en contra de mi hijo hasta el punto de que, para salvarle de ir a prisión, tuve que pagar una multa de seiscientas libras de oro. Aun así, todo habría ido bien, de no ser por los trucos y recovecos de las leyes, que me dejaron tan esquilado como una oveja pelada al rape. Y así me vi obligado a hipotecar mis tierras al priorato de Emmet para conseguir más dinero y, viéndome en necesidad, se aprovecharon de mí. Pero quiero que sepáis que sólo me preocupo por mis tierras a causa de mi querida esposa.
—¿Y dónde está ahora vuestro hijo? —preguntó Robin, que había escuchado con gran atención el relato del caballero.
—En Palestina —respondió sir Richard—. Combatiendo como un bravo guerrero cristiano, por la cruz y el santo sepulcro. Inglaterra no era buen lugar para él, a causa de la muerte de sir Walter y el odio de la familia Lancaster.
—Vive Dios que es una triste historia —dijo Robin—. Pero decidme: ¿cuánto le debéis al priorato de Emmet?
—Sólo cuatrocientas libras —respondió sir Richard.
Al oír esto, Robin dio un puñetazo al aire, en señal de indignación.
—¡Malditos chupasangres! —exclamó—. ¡Se quedarán con toda una propiedad por cuatrocientas libras! ¿Y qué os ocurrirá a vos si perdéis vuestras tierras, sir Richard?
—No es eso lo que me preocupa —dijo el caballero—, sino lo que le ocurrirá a mi esposa. Si pierdo mis tierras, tendrá que instalarse en casa de algún familiar y vivir de la caridad, lo cual herirá profundamente su orgullo. En cuanto a mí, cruzaré el mar salado e iré a Palestina, para unirme a mi hijo en la lucha por el santo sepulcro.
Entonces habló Will Escarlata:
—¿Pero no tenéis ningún amigo que os ayude en este momento de necesidad?
—Ni uno —respondió sir Richard—. Cuando era rico y tenía amigos, se les llenaba la boca de alabanzas hacia mí. Pero cuando el roble es derribado, los cerdos que se cobijan a su sombra huyen para que no les caiga encima. Así pues, mis amigos me abandonaron, pues no sólo soy pobre, sino que además tengo poderosos enemigos.
Entonces Robin dijo:
—Decís que no tenéis amigos, sir Richard. No es que quiera jactarme, pero muchos han encontrado en Robin Hood un amigo cuando estaban en apuros. Animaos, sir Richard, que todavía es posible que pueda ayudaros.
El caballero sacudió la cabeza con una débil sonrisa, pero las palabras de Robin Hood habían logrado animarle, pues la esperanza, por pequeña que sea, siempre arroja luz sobre las tinieblas, como hace una mísera vela que no cuesta más que un céntimo.
Comenzaba a anochecer cuando llegaron al claro donde se elevaba el árbol de las reuniones. Ya desde lejos, pudieron advertir que el Pequeño John había regresado con algún invitado, pero lo que no se esperaban era que éste fuera el mismísimo obispo de Hereford. Puedo dar fe de que el buen obispo se encontraba en plena crisis. Caminaba de un lado a otro bajo el árbol, como un zorro atrapado en un gallinero. Tras él había tres frailes de hábitos negros que formaban un grupo asustado, como tres corderos en medio de la tormenta. Atados a las ramas de los árboles cercanos había seis caballos, uno de los cuales era el corcel bereber con arreos grises que servía de montura al obispo, mientras que los demás iban cargados de bultos de diversas formas y tamaños, uno de los cuales hizo brillar los ojos de Robin Hood, pues se trataba de un cofre no muy grande pero muy reforzado con tiras y barras de hierro.
Cuando el obispo vio a Robin y su partida salir de la espesura, hizo ademán de correr hacia él, pero el proscrito que vigilaba al obispo y a los tres frailes le obligó a detenerse, poniendo su bastón a modo de barrera, y su eminencia tuvo que retroceder, con el ceño fruncido y protestando airadamente.
—Aguardad, señor obispo —gritó Robin al ver lo que ocurría—. Enseguida estaré con vos. En toda Inglaterra no existe otro hombre que me alegre más de ver —y diciendo esto, apresuró el paso para llegar donde esperaba el obispo, echando pestes.
—¿Y bien? —dijo el obispo en voz alta e indignada cuando Robin llegó hasta él—. ¿Es así como vuestra banda trata a una alta jerarquía de la Iglesia? Estos tres hermanos y yo íbamos paseando tranquilamente por el camino, con nuestras bestias de carga y una docena de guardias para proteger el cargamento, cuando nos abordó un bribón gigantesco, de más de dos metros de altura, con otros ochenta rufianes a sus espaldas, y me ordenó detenerme. ¡A mí, el obispo de Hereford! Ante lo cual, mis guardias armados (Dios los confunda, por cobardes) huyeron a todo correr. Pero hay más: aquel bellaco no sólo me detuvo, sino que se atrevió a amenazarme, diciendo que Robin Hood me dejaría más pelado que un seto en invierno. Y por si esto fuera poco, me llamó cosas horribles, como «cura gordo», «obispo vampiro», «usurero avariento» y otras cosas aún peores, como si yo fuera un mendigo vagabundo o un hojalatero. Y para colmo, al llegar aquí, me encuentro con un gordo asqueroso, un falso sacerdote, que me saludaba con una palmadita en el hombro, como si yo, Dios me asista, fuera un compañero de taberna.
—¡Cuidado con lo que decís! —exclamó el fraile Tuck, adelantándose de un salto y plantándose ante el obispo—. ¡Mucho cuidado, os advierto! —y al decir esto, chasqueó los dedos ante las narices del obispo, que retrocedió aterrado como si el chasquido hubiera sido un trueno—. ¡Falso sacerdote! ¡Me habéis llamado «falso sacerdote»! ¡Pues mirad, señor obispo, os apuesto a que soy tan santo como vos, e incluso podría haber llegado a obispo de no haber nacido en una cuneta! ¡Y también soy tan culto y tan leído como vos, aunque nunca pude dominar el maldito latín, ya que mi lengua está hecha tan sólo para el noble idioma inglés! Aun así, os aseguro que puedo recitar mis Paternosters y mis Aves sin equivocarme más que vos, ¡so gordinflón!
El obispo miró al fraile como un gato rabioso, mientras todos los demás, incluido sir Richard, se echaban a reír. Sólo Robin permanecía serio.
—Atrás, Tuck —dijo—. No está bien irritar a Su Eminencia de este modo. ¡Ah, señoría! ¡Lamento muchísimo que mi banda os haya maltratado de tal manera! Os aseguro de corazón que sentimos un profundo respeto por los hábitos. ¡Pequeño John, ven aquí inmediatamente!
Al escuchar la llamada, el Pequeño John se adelantó, contorsionando su rostro en una extraña mueca que parecía querer decir: «Ten piedad de mí, jefe». Entonces Robin se dirigió al obispo de Hereford y preguntó:
—¿Es éste el hombre que os habló con tanta insolencia?
—El mismo, ciertamente —respondió el obispo—. Un tipo despreciable, a fe mía.
—¿Es cierto, Pequeño John —interrogó Robin—, que le llamaste «cura gordo» a Su Eminencia?
—Sí, jefe —respondió apesadumbrado.
—¿Y «obispo vampiro»?
—También —respondió el Pequeño John, en tono aún más afligido.
—¿Y «usurero avariento»?
—También —dijo el Pequeño John con una voz tan triste que al propio dragón de Wentley se le habrían saltado las lágrimas al oírlo.
—¡Es verdaderamente extraño! —dijo Robin Hood, volviéndose hacia el obispo—. Jamás habría creído que el Pequeño John dijera la verdad.
Al oír estas palabras, todos estallaron en carcajadas, mientras el obispo se sonrojaba hasta ponerse rojo desde la barba a la coronilla. Pero se tragó sus palabras sin decir nada, aunque casi se ahoga del esfuerzo.
—No, señor obispo —dijo entonces Robin—. Somos rudos, pero no tan malos como pensáis, creo yo. No hay aquí ni un solo hombre que se atreva a tocar un pelo de la cabeza de vuestra eminencia. Ya sé que os chocan nuestras bromas, pero aquí en el bosque todos somos iguales; entre nosotros no hay obispos, duques ni barones, sino tan sólo hombres. Así pues, mientras permanezcáis con nosotros tendréis que amoldaros a nuestras costumbres. Venga, muchachos, moveos y disponedlo todo para el banquete. Mientras tanto, ofreceremos a nuestros invitados una exhibición deportiva.
Y mientras unos se encargaban de encender el fuego para asar carne, otros corrieron a empuñar sus bastones y arcos. Entonces Robin presentó a sir Richard de Lea.
—Querido señor obispo —dijo—. Aquí os presento a otro invitado a la fiesta de esta noche. Espero que hagáis buenas migas. Todos mis hombres y yo nos esforzaremos por honraros a ambos esta noche.
—Sir Richard —dijo el obispo—, me temo que vos y yo somos compañeros de sufrimientos en esta cueva de… —estuvo a punto de decir «ladrones», pero se interrumpió, mirando alarmado a Robin Hood.
—Hablad con libertad, señor obispo —dijo Robin, riendo—. Aquí en Sherwood no nos asustan las palabras. Ibais a decir «cueva de ladrones».
—Tal vez fuera a decirlo —respondió el obispo—, pero ahora diré, sir Richard, que he visto cómo os reíais de las lamentables bromas de estos felones. Pienso que habría sido más digno de vos mantener una actitud grave, en lugar de incitarlos con vuestras risas.
—No os deseo ningún mal —aseguró sir Richard—, pero una buena broma es una buena broma, y puedo deciros sinceramente que igual me habría reído si la broma hubiera ido contra mí.
Llamó entonces Robin a algunos de sus hombres, que amontonaron musgo blando sobre el suelo y extendieron encima pieles de ciervo. A continuación, Robin rogó a sus invitados que se sentasen, y se sentaron también algunos de los proscritos más notables, como el Pequeño John, Will Escarlata, Allan de Dale y otros, acomodándose como mejor pudieron. Luego se colgó una guirnalda en un extremo del claro y comenzó la competición de tiro con arco, en la que los arqueros demostraron tal puntería que saltaba el corazón de gozo el verlo. Y mientras tanto, Robin conversaba tan desenfadadamente con el obispo y el caballero que, olvidando el uno sus vejaciones y el otro sus problemas, ambos se echaron a reír de buena gana en más de una ocasión.
Diez arqueros dispararon tres flechas cada uno, y aunque la guirnalda sólo medía tres palmos de anchura y se encontraba situada a ciento cuarenta metros de distancia, sólo dos flechas fallaron el blanco.
—¡Por la Virgen, amigo mío! —exclamó el obispo—. Jamás he visto disparar así en toda mi vida Pero he oído hablar muchas veces de vuestra puntería. ¿No podríais ofrecernos una muestra?
—Bueno… —dijo Robin—. Empieza a oscurecer y no se ve muy bien, pero haré lo que pueda.
Y diciendo esto, se levantó de su asiento y, sacando su cuchillo, cortó una vara de avellano, aproximadamente del grosor de un pulgar, y tras pelar la corteza, caminó contando los pasos hasta medir una distancia de ochenta metros. Allí clavó la vara en el suelo y regresó con los demás. Allan de Dale le ofreció su arco de tejo y Robin tendió la cuerda. Luego, vaciando la aljaba sobre el suelo, escogió cuidadosamente una flecha de su agrado. A continuación montó la flecha y se colocó en posición, mientras se hacía un silencio tan absoluto que se habría podido oír la caída de una hoja. Tensó rápidamente la cuerda, extendió el brazo izquierdo, y sin dar tiempo ni a respirar dejó partir la flecha. El proyectil voló tan rápido que la vista era incapaz de seguirla, pero todos estallaron en aclamaciones cuando Will Scathelock regresó corriendo, trayendo la vara de avellano con la flecha clavada en ella. Los gritos eran tan fuertes que hasta los proscritos que atendían el fuego acudieron corriendo, pues todos se sentían orgullosos de la puntería de su jefe, que ninguno soñaba con igualar.
Mientras tanto, Robin se había vuelto a sentar entre sus invitados; sin darles tiempo a pronunciar una palabra de elogio, llamó a los miembros de la banda más diestros con el bastón, y continuaron las competiciones hasta que cayó la noche y no hubo luz suficiente para golpear ni parar golpes.
Entonces se adelantó Allan de Dale, afinó su arpa y de nuevo se hizo el silencio mientras Allan de Dale cantaba con su prodigiosa voz viejas canciones de amor y de guerra, de gloria y de tragedia, que todos escuchaban sin hacer ni un movimiento ni un ruido. Y Allan cantó hasta que la luna, redonda y plateada, se alzó con su blanco resplandor sobre las copas de los árboles.
Por fin dos hombres vinieron a avisar de que el banquete estaba servido y Robin, guiando a sus invitados de la mano, los condujo hasta donde se encontraban preparados unos grandes platos humeantes que despedían aromas deliciosos, dispuestos sobre manteles blancos extendidos en la hierba. Se habían instalado antorchas que lo iluminaban todo con la luz rojiza. Y sin más ceremonias, todos se sentaron a comer con gran alboroto, mezclándose el ruido de los platos y cubiertos con los sonidos de las risas y conversaciones. Mucho tiempo duró la cena, pero al fin concluyó, aunque seguían circulando el vino y la cerveza. Entonces Robin Hood pidió silencio y todos callaron mientras él hablaba.
—Tengo que contaros una historia, así que escuchad todos lo que voy a deciros —dijo.
Y a continuación les explicó la situación de sir Richard, y cómo éste se encontraba en peligro de perder sus tierras. Pero mientras hablaba, el rostro del obispo, que estaba sonriente y radiante de gozo, se fue poniendo serio; al poco rato, el obispo dejó a un lado el cuerno de vino que sostenía en la mano, pues conocía muy bien la historia de sir Richard y empezaba a sentir una terrible aprensión. Tal como se temía, al terminar su relato, Robin se dirigió a él:
—Y Su Eminencia el obispo de Hereford, ¿no opina que esto es indigno de un cristiano, y mucho más de un siervo de la Iglesia, que debería vivir practicando la humildad y la caridad?
El obispo no respondió una palabra y mantuvo la mirada fija en el suelo. Robin siguió diciendo:
—Tengo entendido que Su Eminencia es el obispo más rico de Inglaterra. ¿Acaso no podría ayudar a un hermano en la necesidad?
El obispo seguía sin responder. Entonces Robin se dirigió al Pequeño John y le dijo:
—Ve con Will Stutely a por esos cinco caballos de carga y tráelos aquí.
Los comensales hicieron sitio para los caballos en el lugar más iluminado del claro y al momento regresaron el Pequeño John y Will Stutely con las cinco bestias de carga.
—¿Quién tiene la lista de las mercancías? —preguntó Robin Hood, mirando a los frailes.
—Yo —respondió el fraile más pequeño, un anciano de rostro arrugado y voz temblorosa—. Pero os ruego que no me hagáis daño.
—No temáis —dijo Robin—. No tengo por costumbre hacer daño a gente indefensa. Dadme la lista, reverendo padre.
El anciano hizo lo que le pedían y le entregó a Robin una tablilla en la que venía anotado el cargamento de cada uno de los caballos. Robin, a su vez, se la entregó a Will Escarlata, pidiéndole que la leyera en voz alta. Y Will, levantando la voz para que todos le oyeran, empezó a recitar:
—Tres balas de seda para Quintín, el mercader de Ancaster.
—Eso no lo tocaremos —dijo Robin—. Ese Quintín es un hombre honrado que ha medrado gracias a su propio esfuerzo —y las balas de seda se colocaron aparte, sin abrir el paquete.
—Una bala de terciopelo de seda para la abadía de Beaumont.
—¿Para qué quieren los frailes terciopelo de seda? —preguntó Robin—. No obstante, aunque no lo necesiten, no se lo quitaré todo. Divididlo en tres partes: una que se venderá para hacer obras de caridad, otra para nosotros y otra para la abadía —y tal como Robin ordenaba, así se hizo.
—Cuarenta cirios de cera para la capilla de Santo Tomás…
—Eso pertenece con todo derecho a la capilla —dijo Robin—. Ponedlo a un lado y Dios nos libre de quitarle a Santo Tomás lo que es suyo.
Así pues, también las velas se colocaron aparte, junto con las balas de seda del honrado Quintín. Will continuó leyendo la lista, y Robin fue adjudicando los cargamentos según lo que le parecía más indicado. Algunas cosas se dejaban a un lado sin tocarlas, y otras muchas se dividieron en tres partes iguales, una para obras de caridad, otra para los proscritos y la tercera para sus destinatarios originales. El suelo iluminado por las antorchas estaba ya cubierto de sedas y terciopelos, telas doradas y barriles de vinos generosos, cuando por fin llegaron al último artículo del inventario:
—Un cofre perteneciente a Su Eminencia el obispo de Hereford…
Al escuchar estas palabras, el obispo se estremeció como si hubiera sufrido un escalofrío, mientras el cofre era depositado en el suelo.
—Señor obispo, ¿tenéis la llave de este cofre? —preguntó Robin.
El obispo sacudió la cabeza.
—Vamos, Will Escarlata —dijo entonces Robin—. Eres el más fuerte de todos nosotros. Trae una espada y mira si puedes abrir este cofre.
Will Escarlata se levantó y regresó a los pocos momentos trayendo un pesado mandoble. Tres veces golpeó el cofre con refuerzos de hierro, que al tercer golpe se abrió, dejando escapar un montón de relucientes monedas de oro, que cayeron rodando bajo el resplandor de las antorchas. Semejante visión levantó un murmullo de admiración en toda la banda, como el sonido del viento en los árboles, pero nadie se adelantó para tocar el dinero.
—Tú, Will Escarlata, y tú, Allan de Dale, y tú, Pequeño John, contad ese dinero —ordenó Robin.
Se tardó bastante en contar todo el dinero y, cuando todo se hubo sumado, Will Escarlata anunció que el total ascendía a mil quinientas libras de oro. Pero entre el oro encontraron también un papel que Will Escarlata leyó en voz alta, revelando que el dinero correspondía a las rentas y beneficios de ciertas propiedades pertenecientes al obispado de Hereford.
—Señor obispo —dijo entonces Robin Hood—. No pienso dejaros tan pelado como un seto en invierno, tal como os amenazó el Pequeño John, pues os permitiré conservar una tercera parte de vuestro dinero. Bien podéis prescindir de otro tercio, como pago de las atenciones que os hemos dispensado a vos y a vuestro séquito, puesto que sois hombre rico; y más vale que dediquéis el otro tercio a obras de caridad, pues he oído, señor obispo, que sois hombre duro con vuestros siervos y os gusta acaparar riquezas que podríais, con más mérito y provecho para vuestra alma, destinar a obras caritativas en vez de gastarlas en beneficio propio.
El obispo levantó la mirada, pero seguía incapaz de pronunciar palabra; no obstante, estaba agradecido por poder conservar una parte de su dinero.
Entonces Robin se dirigió a sir Richard de Lea y le dijo:
—Y ahora, sir Richard, puesto que la Iglesia amenaza con despojaros de lo vuestro, parece apropiado que se invierta parte del excedente de los beneficios de la Iglesia en ayudaros. Vais a tomar esas quinientas libras apartadas para personas más necesitadas que el obispo, y con ellas pagaréis vuestra deuda al priorato de Emmet.
Sir Richard miraba a Robin y sus ojos se llenaron de algo que hizo borrosa la visión de las luces y las caras. Por fin pudo decir:
—Os agradezco de corazón lo que hacéis por mí, amigo mío; os ruego que no penséis mal si digo que no puedo aceptar sin más vuestro generoso donativo. Esto es lo que haré: cogeré el dinero y pagaré mi deuda; y de aquí a un año y un día, os lo devolveré, a vos o al señor obispo de Hereford. Os doy mi más solemne palabra de caballero. Creo que puedo aceptar el préstamo, porque no conozco hombre más indicado para ayudarme que una jerarquía de la misma Iglesia que en tan duro aprieto me ha metido.
—La verdad, señor caballero —dijo Robin—, no entiendo todos esos escrúpulos que abruman a las gentes de vuestra calidad; no obstante, será como vos deseáis. Pero habréis de traerme el dinero a mí al cumplirse el plazo, pues considero que podré hacer de él mejor uso que el obispo.
Dirigiéndose a sus hombres, Robin dio una orden y al momento se contaron quinientas monedas de oro, que se pusieron en una bolsa de cuero y se entregaron a sir Richard. El resto del dinero se dividió por la mitad, pasando una parte a engrosar el tesoro de la banda y colocándose el resto con las demás cosas adjudicadas al obispo.
Entonces sir Richard se puso en pie.
—Temo que no puedo quedarme más tiempo, amigos —dijo—. Mi dama se alarmará si no regreso a casa; os pido venia para partir.
Robin y sus hombres se incorporaron igualmente, y Robin dijo:
—No podemos dejaros marchar sin escolta, sir Richard.
Entonces intervino el Pequeño John:
—Permitid, jefe, que escoja una veintena de hombres, para armarlos como es debido y escoltar a sir Richard hasta que encuentre mejor compañía.
—Bien dicho, Pequeño John. Así se hará —respondió Robin.
A continuación habló Will Escarlata:
—Propongo que le demos una cadena de oro para colgar del cuello, como corresponde a una persona de sangre noble, y también espuelas de oro para adornar sus talones.
—Bien dicho, Will Escarlata. Así se hará —respondió Robin.
Por último habló Will Stutely:
—Démosle también esta bala de terciopelo y un rollo de tela dorada, para que se los lleve a su dama como regalo de Robin Hood y todos sus hombres.
Al oír esto, todos aplaudieron, y Robin Hood dijo:
—Bien dicho, Will Stutely. Así se hará.
Entonces sir Richard de Lea miró en torno suyo e intentó hablar, pero a duras penas podía, pues la emoción le embargaba; por fin consiguió decir con voz trémula y quebrada:
—Os aseguro a todos, queridos amigos, que sir Richard de Lea recordará siempre vuestra amabilidad en este día. Y si alguno de vosotros llegara a encontrarse en apuros o necesidad, que acuda a mí y a mi dama, pues antes se hundirán las murallas de mi castillo que yo consienta que le suceda algún daño. Yo… —e incapaz de decir más, dio media vuelta y se alejó.
Se presentaron entonces el Pequeño John y diecinueve hombres más, armados y listos para el viaje. Cada uno de ellos llevaba una cota de malla y un yelmo de acero, además de una espada al cinto, y presentaban una magnífica estampa, alineados como para pasar revista. Robin se adelantó y colgó una cadena de oro al cuello de sir Richard, y Will Escarlata se arrodilló para calzar sus talones con las espuelas de oro; tras lo cual, el Pequeño John trajo el caballo de sir Richard y el caballero montó, miro a Robin por última vez y, con un impulso repentino, se inclinó para besar su mejilla. En todo el bosque resonaron los ecos de la ovación que despidió al caballero cuando emprendió el camino a través de la espesura a la cabeza de su escolta de forajidos, entre el resplandor de las antorchas y los reflejos del acero.
Entonces el obispo de Hereford habló con voz lastimera:
—También yo debo partir, amigos míos, pues la noche está ya muy avanzada.
Pero Robin puso su mano sobre el brazo del obispo y le hizo detenerse.
—No tengáis tanta prisa, señor obispo —dijo—. De aquí a tres días, sir Richard debe pagar su deuda con Emmet; hasta entonces, Eminencia, tendréis que resignaros a permanecer aquí, no vaya a ser que le ocasionéis algún trastorno al caballero. Os prometo que no os aburriréis, pues ya tengo noticia de vuestra afición a la caza del ciervo. Despojaos de ese manto de melancolía y esforzaos por vivir la alegre vida de un campesino durante tres días. Os garantizo que, cuando llegue el momento, lamentaréis marcharos.
De manera que el obispo y su séquito tuvieron que quedarse tres días con Robin, durante los cuales Su Eminencia se lo pasó tan bien que, tal como Robin había dicho, al llegar el momento de partir lo hizo con pena. Al cabo de los tres días, Robin los dejó libres, haciéndolos acompañar por una escolta de proscritos para evitar que ningún salteador les arrebatara lo que quedaba de su equipaje.
Pero tan pronto como se alejó, el obispo se juró que algún día le haría pagar a Robin Hood el haberle tenido secuestrado en Sherwood.
Pero veamos ahora lo que le acaeció a sir Richard; escuchad y os enteraréis de cómo pagó su deuda al priorato de Emmet, y cómo, a su debido tiempo, saldó también la contraída con Robin Hood.