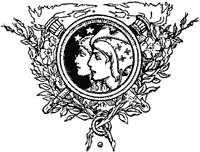Cómo Robin Hood organizó la boda de dos jóvenes enamorados
Llegó por fin la mañana en que la bella Ellen debía casarse y en la que Robin había jurado que Allan de Dale comería, por así decirlo, en el plato preparado para sir Stephen de Trent. Robin Hood se levantó de buen ánimo, al poco rato se fueron levantando los demás proscritos, y por último se levantó el fraile Tuck, parpadeando para quitarse el sueño de los ojos. Y mientras el aire parecía vibrar con los cantos de los pájaros que celebraban a coro la llegada del nuevo día, los hombres se lavaron el rostro y las manos en las aguas del arroyo y dio comienzo un nuevo día.
—Ahora —dijo Robin Hood, después de desayunar—, es hora de dar comienzo a la empresa que tenemos pendiente para hoy. Me acompañarán veinte hombres escogidos, pues es muy posible que necesite ayuda; y tú, Will Escarlata, te quedarás aquí, en funciones de jefe, hasta que yo regrese.
Entonces Robin Hood fue eligiendo entre sus hombres, todos los cuales se mostraban ansiosos de acompañarle, hasta reunir una veintena que representaba la flor y nata de sus proscritos. Además del Pequeño John y Will Stutely, allí estaban casi todos los famosos bandoleros de los que ya os he hablado. Y mientras los elegidos corrían, rebosantes de júbilo, a recoger sus arcos, flechas y espadas, Robin Hood se vistió con ropas de alegres colores, como las que llevaría un trovador vagabundo, y se colgó un arpa al hombro, para completar su caracterización.
Os aseguro que Robin presentaba un aspecto digno de verse. Las calzas eran verdes, pero el jubón era a rayas rojas y amarillas, con cintas, colgantes y abalorios de todos los colores. Se tocaba la cabeza con un gorro alto de cuero rojo, adornado con una suntuosa pluma de pavo real.
Toda la banda se le quedó mirando y muchos se echaron a reír, pues nunca habían visto a su jefe ataviado de manera tan extravagante. El Pequeño John empezó a dar vueltas a su alrededor, examinándolo de cerca con aire muy serio, con el cuello estirado y la cabeza ladeada ¿Habéis visto alguna vez a un gallo de corral que da vueltas alrededor de un hallazgo inesperado, como un gato dormido o algo semejante, parándose de vez en cuando y volviendo a andar con paso dubitativo, extrañado y divertido a la vez? Pues así caminaba el Pequeño John en torno a Robin, pronunciando frases del tipo de «¡Pardiez! ¡Fijaos en esto! ¿Quién lo diría? ¡Precioso, a fe mía!». Por fin se detuvo frente a Robin y dijo:
—¡Por mi alma! ¡Vaya vestimenta de fantasía que te has agenciado, jefe! No se habían visto ropas tan elegantes desde que el bendito san Vituperio mártir tuvo una visión en la que un pavo se pintaba la cola de morado y verde.
—La verdad —dijo Robin extendiendo los brazos y contemplándose a sí mismo—, quizá sea algo chillón, pero en conjunto es bastante bonito y no me cae mal, aunque sólo lo usaré temporalmente. Pero escucha, Pequeño John, aquí tienes dos bolsas que quiero que lleves para que estén seguras. Yo no puedo hacerme cargo de ellas con este traje de payaso.
—Pero jefe —dijo el Pequeño John, tomando las bolsas y sopesándolas en la mano—, esto suena a oro.
—Así es como debe sonar —respondió Robin—. Se trata de mi propio dinero, y a la banda no le costará nada. Vamos, muchachos, moveos. Listos para partir.
Y reuniendo a los veinte en un grupo apretado, en medio del cual iban Allan de Dale y el fraile Tuck, inició la marcha a través del bosque.
Tuvieron que caminar largo rato hasta salir de Sherwood y llegar al valle del río Rother. El panorama allí era diferente del que se veía en el bosque; setos, extensos campos de cebada, tierras de pastos que ascendían hasta unirse con el cielo, y todo salpicado de rebaños de ovejas blancas, henares que despedían el olor penetrante del heno recién segado, amontonado en ringleras sobre las que volaban los vencejos en rápidas pasadas; visiones muy diferentes de las de la frondosa espesura de los bosques, pero igualmente bellas. Robin guiaba a su banda, caminando alegremente con el pecho hinchado y la cabeza erguida, aspirando el aroma de la brisa que llegaba desde los henares.
—Verdaderamente —dijo—, el mundo es muy hermoso, tanto aquí como en el bosque. ¿Quién dijo que era un valle de lágrimas? A mi entender, son las tinieblas de nuestra mente las que hacen sombrío el mundo. ¿Cómo decía aquella canción que tú cantabas, Pequeño John? ¿No era algo así?:
Cuando brillan los ojos de mi amada,
realmente es que brillan,
y cuando de sus labios
brota su dulce y singular sonrisa,
se vuelve el día alegre y tan hermoso,
que no importa si llueve o hace sol.
Y cuando la cerveza corre abundantemente,
las penas y problemas se van a otra región.
—¡Bah! —dijo el fraile Tuck en tono piadoso—. No pensáis más que en cosas profanas; y sin embargo, es bien cierto que existen mejores salvaguardias contra la tristeza y la pena que la bebida y los ojos radiantes. A saber: el ayuno y la meditación. Fijaos en mí: ¿acaso parezco un hombre atormentado?
Estas palabras fueron acogidas con una estruendosa carcajada por todos los proscritos, que la noche anterior habían visto cómo el piadoso fraile vaciaba el doble de jarras de cerveza que cualquiera de ellos.
—Ciertamente —dijo Robin cuando la risa le permitió hablar—, yo diría que vuestras penas son aproximadamente equivalentes a vuestras gracias.
Y así siguieron marchando, entre charlas, cánticos, bromas y risas, hasta llegar a una pequeña iglesia que formaba parte de las propiedades del rico priorato de Emmet. Allí debía celebrarse, aquel mismo día, el matrimonio de la bella Ellen, y aquél era el punto de destino de los proscritos. Al otro lado del camino junto al cual se elevaba la iglesia entre campos ondulados de cebada, había un largo muro de piedra. Junto al muro crecían numerosos arbolillos y matas, y la propia pared estaba cubierta en algunos puntos por una masa de madreselvas en flor, que llenaban el aire con su fragancia. Sin vacilar ni un momento, los proscritos saltaron el muro, aterrizando sobre las altas hierbas del otro lado y espantando a un rebaño en todas direcciones. Allí, a la sombra combinada del muro y los árboles, los proscritos se sentaron, contentos de poder descansar después de su larga caminata.
—Y ahora —dijo Robin—, quiero que uno de vosotros se quede de vigilancia y me avise cuando vea que alguien se acerca a la iglesia De eso te encargarás tú, David de Doncaster, así que ve a esconderte entre las madreselvas y vigila bien.
El joven David hizo lo que le ordenaban, mientras los demás se tendían a descansar sobre la hierba; algunos charlaban y otros preferían dormir. La tranquilidad era absoluta, y sólo rompían el silencio algunas voces apagadas y los inquietos pasos de Allan, que no paraba de andar de un lado a otro, incapaz en su nerviosismo de estarse quieto; y quizá también los sonoros ronquidos del fraile Tuck, que disfrutaba de su sueño con un ruido similar al de una sierra manejada muy despacio. Robin estaba tumbado boca arriba, mirando a través de las hojas de los árboles, con el pensamiento a kilómetros de distancia; y así fue transcurriendo el tiempo.
De pronto Robin preguntó:
—Dinos, joven David de Doncaster, ¿qué ves?
Y David respondió:
—Veo nubes blancas que flotan, siento el viento que sopla, y veo tres cuervos volando a ras de tierra. Pero no veo nada más, jefe.
De nuevo se hizo el silencio y pasó otro buen rato en las condiciones descritas, hasta que Robin, impacientándose, preguntó:
—Dime, joven David, ¿qué ves ahora?
Y David respondió:
—Veo los molinos de viento girando y tres álamos muy altos recortándose contra el cielo, y una bandada de pájaros volando sobre los campos. Pero no veo nada más, jefe.
Siguió pasando el tiempo hasta que Robin preguntó por tercera vez y el joven David le respondió:
—Oigo cantar al cuco y veo cómo el viento forma ondulaciones en los campos de cebada, y veo un viejo fraile que viene de la colina hacia la iglesia, llevando en la mano un enorme llavero; ahora está llegando a las puertas de la iglesia.
Al oír esto, Robin se puso en pie y sacudió al fraile Tuck por los hombros.
—¡Vamos, despertad, reverendo! —gritó hasta que el fraile, entre abundantes gruñidos, se puso en pie—. Despejaos, ¡pardiez! Ahí, a las puertas de la iglesia, hay uno de los vuestros. Hablad con él y entrad en la iglesia, para que estéis a mano cuando seáis necesario; el Pequeño John, Will Stutely y yo os seguiremos.
El fraile Tuck saltó la tapia, cruzó el camino y llegó a la iglesia, donde el viejo fraile seguía forcejeando con la llave; la cerradura estaba bastante oxidada y las fuerzas del fraile eran más bien escasas.
—Buenos días, hermano —dijo Tuck—. Permitid que os ayude.
Y diciendo esto, le arrebató la llave y abrió rápidamente la puerta.
—¿Quién sois vos, hermano? —preguntó el viejo fraile con voz aguda y rechinante, parpadeando al mirar a Tuck como un búho al sol—. ¿De dónde venís y a dónde vais?
—Voy a responder a vuestras preguntas, hermano —dijo Tuck—. Me llamo Tuck y me dirijo precisamente aquí, siempre que vos me permitáis quedarme a la boda que aquí va a celebrarse. Vengo del valle de la Fuente y soy un humilde ermitaño, que vive en una celda junto a la fuente bendecida por la venerada santa Eteralda, que padeció el más cruel martirio que puede infligirse a una mujer; a saber: que le cortaran la lengua dejándola más muda que una corneja muerta. ¿Y cómo ocurrió tal cosa? Prestad atención: aquella bendita mujer llegó a la fuente de que os hablo, y sin embargo debo confesar que jamás he entendido qué provecho se saca de las aguas, pues os aseguro que el agua fría siempre consigue revolverme las partes internas con toda clase de calambres y dolores que…
—Pero… —pió el anciano fraile con su aguda vocecilla—. Me gustaría mucho saber lo que le ocurrió a aquella santa mujer cuando llegó a la bendita fuente.
—Pardiez, pues que bebió de sus aguas y al instante recuperó lo que, para muchos malintencionados y no pocas almas devotas, no era precisamente un don celestial, y me estoy refiriendo al don de la palabra. Pero, si no me equivoco, hoy se celebrará aquí una boda y, si no tenéis inconveniente, me gustaría descansar un rato a la sombra antes de asistir a tan magnífico espectáculo.
—Desde luego, sois bienvenido, hermano —dijo el anciano, guiándole al interior de la iglesia.
Mientras tanto, Robin Hood, con su disfraz de trovador y en compañía del Pequeño John y Will Stutely, había llegado también a la iglesia. Robin se sentó fuera, en un banco que había junto a la puerta, pero el Pequeño John entró en la iglesia, con las dos bolsas de oro, acompañado por Will Stutely.
Robin vigilaba el camino, atento a la llegada de gente por cualquier dirección, hasta que al cabo de un rato vio a seis jinetes que se acercaban cabalgando lenta y pausadamente, como correspondía a las dignidades eclesiásticas. Cuando estuvieron más cerca, Robin pudo reconocerlos. El primero era el obispo de Hereford, y puedo aseguraros que ofrecía una magnífica estampa, con sus vestiduras de la mejor seda y su gruesa cadena de oro al cuello. El bonete que ocultaba su tonsura era de terciopelo negro, con ribetes de joyas que resplandecían al sol sobre sus monturas de oro. Sus calzas eran de seda roja como el fuego, y sus zapatos de terciopelo negro, con puntas largas y curvadas hacia arriba, y una cruz bordada con hilo de oro en cada empeine. Junto al obispo cabalgaba el prior de Emmet, en un remilgado jamelgo. También sus ropas era suntuosas, aunque no tan espléndidas como las del obispo. Tras ellos venían dos altos eclesiásticos de Emmet, y por último dos lacayos del obispo, pues Su Eminencia el obispo de Hereford procuraba imitar a los grandes señores todo lo que le permitía su condición religiosa.
Cuando Robin vio aproximarse la caravana, entre el resplandor de las joyas y la seda y el tintineo de las campanillas de plata que adornaban los arreos de las monturas, se quedó mirándola con dureza y dijo:
—Ese obispo va demasiado engalanado para ser un hombre de Dios. Me pregunto si su santo patrón, que según creo es santo Tomás, era tan aficionado a llevar cadenas de oro al cuello, ropas de seda sobre su cuerpo y zapatos puntiagudos en los pies. Y el dinero para todo ello, vive Dios, les ha sido arrebatado a los pobres campesinos. Ay, obispo: tu orgullo será causa de tu caída antes de lo que imaginas.
Por fin los religiosos llegaron a la iglesia. El obispo y el prior intercambiaban comentarios jocosos acerca de ciertas damas, más propios del personal seglar que de los siervos de la iglesia. Al desmontar, el obispo miró en torno suyo y advirtió la presencia de Robin, que se había puesto en pie junto a la puerta.
—Buenos días tengáis, buen hombre —dijo el obispo en tono jovial—. ¿Quién sois vos, que lucís tan vistoso plumaje?
—Soy un músico del norte, eminencia —respondió Robin—, y me precio de pulsar las cuerdas mejor que ningún otro hombre en toda Inglaterra. Os aseguro, eminencia reverendísima, que muchos caballeros y burgueses, clérigos y seglares, han bailado al son de mi música, muchas veces de mala gana y a menudo muy en contra de su voluntad. Tal es el mágico poder de mi arpa. Y en el día de hoy, reverenda señoría, si me permitís tocar en esta boda, os prometo que lograré que la novia ame al hombre que la despose con un amor que durará mientras ambos sigan con vida.
—¡Ja, ja! ¿De veras? —preguntó el obispo—. ¿Estás convencido de lo que dices? —y al decir esto miró fijamente a Robin, que le devolvió la mirada sin pestañear—. Si eres capaz de lograr que esta doncella (que sin duda ha hechizado a mi pobre primo Stephen) ame como dices al hombre con el que va a casarse, te daré lo que me pidas, siempre que sea razonable. Oigamos una muestra de tu talento, amigo mío.
—No —respondió Robin—. Mi música sólo suena cuando yo lo deseo, aunque lo ordene un obispo. No tocaré hasta que lleguen el novio y la novia.
—¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo, bellaco insolente? —dijo el obispo frunciendo el ceño—. En fin, dejémoslo estar. Mirad, prior: ahí viene vuestro primo sir Stephen con su bella prometida.
Efectivamente, por la curva del camino se acercaban otros jinetes. El primero era un hombre alto y delgado, de porte caballeresco, vestido de seda negra y tocado con un gorro de terciopelo negro con forro rojo. A Robin no le cupo duda de que se trataba de sir Stephen, en vista de su arrogante porte y su cabello gris; junto a él cabalgaba un propietario sajón, Edward de Deirwold, padre de Ellen. Tras ellos venía un coche tirado por dos caballos, y en él una joven que Robin supuso que sería Ellen. Tras el coche cabalgaban seis guardias armados, con sus yelmos de acero reluciendo al sol entre el polvo del camino.
Cuando la comitiva llegó hasta la iglesia, sir Stephen desmontó, se acercó al carruaje y tendió la mano a Ellen para que descendiera. Entonces Robin pudo verla bien y ya no le extrañó que un caballero tan orgulloso como sir Stephen de Trent accediera a casarse con la hija de un plebeyo; tampoco le extrañó que nadie pusiera objeciones; pues se trataba, sin duda alguna, de la mujer más hermosa que habían contemplado sus ojos. Sin embargo, se la veía pálida y abatida, como un lirio arrancado. Y así, con la cabeza gacha y aspecto triste, la muchacha penetró en la iglesia de la mano de sir Stephen.
—¿Por qué no tocas ahora, amigo? —preguntó el obispo, mirando muy serio a Robin.
—Os aseguro que tocaré con más ganas de lo que vuestra eminencia piensa —respondió Robin con calma—, pero no antes de que llegue el momento.
El obispo, mirando a Robin con resentimiento, se dijo:
«En cuanto haya concluido la boda, voy a hacer que azoten a este bribón insolente y deslenguado».
Sir Stephen y la bella Ellen se encontraban ya ante el altar, y el obispo mismo se adelantó y abrió su libro, mientras Ellen miraba a un lado y a otro con desesperada angustia, como una cierva acosada por la jauría. Entonces, haciendo ondear todas sus cintas y abalorios de vistosos colores, Robin dio tres zancadas y se plantó entre el novio y la novia.
—Dejadme que vea bien a esta moza —dijo en alta voz—. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Veo lirios blancos en vuestras mejillas, cuando debería haber rosas, que es lo que corresponde a una feliz novia. Esta boda es un desastre. Con lo viejo que sois, señor caballero, y lo joven que es ella, ¿cómo se os ha ocurrido hacerla vuestra esposa? Os digo que eso no puede ser, pues no es a vos a quien ella ama.
Todos se quedaron sorprendidos ante esta intervención, sin saber qué pensar, qué decir ni dónde mirar, de tan perplejos como estaban. Y mientras todos miraban a Robin como si se hubieran convertido en piedra, él se llevó el cuerno a los labios e hizo sonar tres trompetazos tan fuertes que levantaron ecos por toda la iglesia, como si se tratara de las mismísimas trompetas del Apocalipsis. Al instante, el Pequeño John y Will Stutely saltaron de sus asientos y se situaron uno a cada lado de Robin Hood, desenvainando sus espadas, mientras una voz estentórea se oía sobre las cabezas de todos. Era el fraile Tuck, que hablaba desde la galería del órgano.
—Aquí estoy, dispuesto para cuando me necesitéis.
Todo era un ruido de confusión. El padre de la novia se adelantó furioso con la intención de llevarse a su hija, pero el Pequeño John se interpuso y le hizo retroceder.
—Atrás, buen hombre —le dijo—. Aquí no tenéis nada que hacer.
—¡Morid, villanos! —exclamó sir Stephen, buscando su espada, sin recordar que no llevaba, por tratarse del día de su boda.

Los guardias sí que desenvainaron sus espadas y por un momento pareció que iba a correr la sangre; pero de pronto se oyó un alboroto en la puerta, relucieron los aceros, se oyeron golpes y los guardias quedaron reducidos mientras avanzaban por el pasillo dieciocho recias figuras, todas ellas vestidas de paño verde, y con Allan de Dale a la cabeza. Llevaba en la mano el arco de tejo de Robin Hood, y al llegar al altar se lo entregó, hincando una rodilla en tierra.
Entonces Edward de Deirwold habló con voz airada:
—¿Has sido tú, Allan de Dale, quien ha organizado semejante ultraje en una iglesia?
—No —dijo Robin Hood—. Es obra mía y podéis llamarme por mi nombre, que es Robin Hood.
Al oír este nombre se produjo un repentino silencio. El prior de Emmet y sus allegados se apretujaron como un rebaño de ovejas asustadas que han olido al lobo, mientras el obispo de Hereford, dejando a un lado su libro, se persignó devotamente.
—¡El cielo nos proteja de la maldad de este hombre! —exclamó.
—No temáis —dijo Robin—. No pretendo haceros ningún daño. Pero aquí está el legítimo esposo de la bella Ellen, y con él se ha de casar si no queréis pasarlo muy mal.
—¡Jamás! —exclamó Edward indignado—. ¡Yo soy su padre y digo que se casará con sir Stephen y con nadie más!
Durante todo este tiempo, mientras el caos se desataba a su alrededor, sir Stephen había permanecido silencioso, en actitud digna y despreciativa. Pero al llegar este momento habló con voz muy fría.
—No, amigo —dijo—. Puedes quedarte con tu hija. Después de lo que ha ocurrido hoy, no me casaría con ella ni aunque me ofrecieran de dote toda Inglaterra. Te lo digo sinceramente: amaba a tu hija y, a pesar de lo viejo que soy, la hubiera cuidado como a una joya encontrada en el fango. Sin embargo, ignoraba que amaba a este joven y que era amada por él. Muchacha, si prefieres a un mísero trovador antes que a un caballero de noble cuna, es elección tuya. Me avergüenza seguir hablando ante esta chusma, de modo que os dejo —y diciendo esto, dio media vuelta, llamó a sus hombres y se dirigió a la puerta. Todos se habían callado ante el tono autoritario y despectivo de sus palabras, y sólo el fraile Tuck, inclinándose sobre la barandilla del coro, se atrevió a decir, a modo de despedida:
—Id con Dios, sir Stephen, y no olvidéis que los huesos viejos deben dejar paso a la sangre joven.
Pero sir Stephen no respondió ni miró hacia arriba, saliendo de la iglesia como si no hubiera oído nada, seguido por sus hombres.
Entonces el obispo dijo con tono impaciente:
—Tampoco yo tengo nada que hacer aquí, de modo que me voy.
Pero Robin Hood le agarró por la ropa y le detuvo.
—Quedaos un poco, Eminencia, por favor —dijo—. Aún tengo algo que deciros.
El obispo palideció, pero se quedó como Robin le decía, sabiendo que le sería imposible irse.
Robin se dirigió entonces a Edward de Deirwold y le dijo:
—Y ahora, bendecid el matrimonio de vuestra hija con este joven y todo irá bien. Pequeño John, dame las bolsas de oro. Mirad, granjero: aquí tenéis doscientas monedas de oro; dad vuestra bendición y podréis considerarlas como la dote de vuestra hija. No la deis y se casará de todas maneras, pero sin que vos veáis un penique. Elegid.
Edward bajó la mirada y frunció el ceño, dándole vueltas y más vueltas al asunto; pero se trataba de un hombre práctico, que siempre había sabido sacar partido a las cosas, y por fin levantó la mirada y dijo en un tono nada alegre:
—Si la ingrata quiere seguir su camino, que lo siga He intentado hacer de ella una dama; pero si prefiere ser otra cosa, yo me desentiendo del asunto. No obstante, daré mi bendición cuando estén casados como es debido.
—Eso no es posible —dijo uno de los de Emmet—. No se han publicado las amonestaciones ni hay aquí un sacerdote que los case.
—¿Cómo dices? —rugió Tuck desde el coro—. ¿Que no hay sacerdote? Pardiez, aquí tienes uno tan sacerdote como tú, cualquier día de la semana, con todas las órdenes y votos, por si no lo sabes. En cuanto a las amonestaciones, no te ahogues en un vaso de agua, querido hermano; yo mismo las haré públicas.
Y sin más preámbulos, empezó a pronunciar las amonestaciones. Y según cuenta la antigua balada, por si acaso no bastaba con tres veces, las repitió nueve veces; hecho esto, bajó del coro y procedió a celebrar la ceremonia, con lo cual Allan y Ellen quedaron legalmente casados.
Entonces Robin le entregó a Edward las doscientas monedas de oro, y éste dio su bendición al matrimonio, aunque puedo aseguraros que no parecía entusiasmado por la idea. Todos los proscritos rodearon entonces a Allan, que tenía a Ellen cogida de la mano y parecía completamente borracho de felicidad.
Por fin, Robin se dirigió al obispo de Hereford, que había estado observando todo lo ocurrido con mirada severa.
—Eminentísimo señor obispo —dijo—. Acaba de venirme a la memoria vuestra promesa: si conseguía que esta hermosa dama amara a su esposo, me concedería lo que yo pidiera, siempre que fuera razonable. Pues bien, he tocado y, como veis, ella ama a su esposo y no lo amaría de no ser por mí; por lo tanto, os ruego que cumpláis vuestra promesa. Lleváis algo encima que, a mi parecer, estaríais mejor sin ello. Así pues, os ruego que me entreguéis la cadena de oro que cuelga de vuestro cuello, como regalo de boda para esta hermosa novia.
El obispo se puso rojo de ira y echaba chispas por los ojos. Le dirigió a Robin Hood una mirada asesina, pero vio algo en los ojos del proscrito que le hizo detenerse. Muy despacio, se desprendió la cadena del cuello y se la entregó a Robin, que la colocó alrededor del cuello de Ellen. Entonces Robin dijo:
—En nombre de la novia, os doy las gracias por este espléndido regalo, y puedo dar fe de que tenéis mejor aspecto sin él. Y si alguna vez os acercáis a Sherwood, confío en poder ofreceros un banquete como no habéis visto otro igual.
—¡No lo permita Dios! —exclamó el obispo muy serio, pues sabía perfectamente qué clase de banquetes ofrecía Robin Hood a sus invitados en el bosque de Sherwood.
Robin reunió a sus hombres, con los recién casados en el medio, y todos emprendieron el regreso al bosque. Por el camino, el fraile Tuck se acercó a Robin y le tiró de la manga.
—Lleváis una buena vida, amigo mío —dijo—. Pero ¿no habéis pensado en el beneficio que representaría para vuestras almas el disponer de un buen capellán, como por ejemplo yo, para ocuparme de los asuntos espirituales? La verdad, no me importaría hacerlo.
Robin se echó a reír de buena gana y le dijo al fraile que podía quedarse con la banda si lo deseaba.
Aquella noche se celebró en el bosque de Sherwood una fiesta como no se había visto igual en todo Nottinghamshire. Ni a ti ni a mí nos invitaron a la fiesta, lo cual es una pena; de manera que, para no herir susceptibilidades, no diré más del asunto.
Y así termina la edificante historia de Allan de Dale, y de cómo le ayudaron Robin Hood y el fraile Tuck. A continuación nos ocuparemos de problemas muy distintos a los del amor, y veremos cómo Robin ayudó a un noble caballero que precisaba desesperadamente su ayuda. Escuchad, pues, lo que sigue.