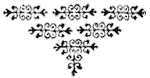Robin va en busca del fraile de la Fuente
Los alegres bandoleros del bosque de Sherwood eran gente madrugadora, sobre todo en verano, pues en esta época las primeras horas del día son siempre las más hermosas, cuando el canto de los pájaros resulta más armonioso. Así pues muy de mañana, Robin dijo:
—Voy ahora mismo en busca de ese fraile de la abadía de la Fuente del que hablamos anoche, y me llevaré a cuatro de mis mejores hombres, que serán: el Pequeño John, Will Escarlata, David de Doncaster y Arthur de Bland. El resto de vosotros quedaos aquí; Will Stutely será el jefe mientras yo esté ausente.
A continuación, Robin se enfundó una cota de fina malla de acero, sobre la cual se puso una casaca ligera de paño verde. Se encasquetó en la cabeza un yelmo de acero y lo cubrió con otro de cuero blando, adornado con una vistosa pluma de gallo. Se colgó del costado una magnífica espada de acero templado, con la hoja llena de grabados que representaban dragones, mujeres aladas y otras extravagancias. Así ataviado, Robin presentaba una magnífica estampa, en la que el sol arrancaba reflejos acerados por aquí y por allá cuando sus rayos caían sobre algún fragmento de la cota de malla que asomaba bajo la casaca verde.
Terminados los preparativos, Robin y sus cuatro acompañantes emprendieron el camino. Will Escarlata iba en cabeza, pues conocía la ruta mejor que ningún otro. Caminaron kilómetros, atravesando arroyos y caminos bañados por el sol, recorriendo umbrosos senderos forestales cubiertos por un dosel de hojas verdes y cobrizas, pisando ramas y hojas secas que crujían bajo sus pies. Siguieron su camino, cantando y riendo, hasta pasado el mediodía, y por fin llegaron a la orilla de un río de aguas cristalinas y cubiertas de nenúfares. Siguiendo la orilla había un sendero de tierra apisonada, que servía para los caballos que tiraban de las barcazas llenas de grano y otras mercancías que viajaban desde el campo a la ciudad de múltiples torres. Pero en aquel momento, con el calor del mediodía, no había ni hombres ni caballos a la vista. Ante sus ojos se extendía el río, cuya plácida superficie se agitaba aquí y allá por efecto de una ligera brisa. Las orillas estaban flanqueadas por hileras de matas de juncos, y a lo lejos brillaban al sol las tejas rojas de una alta torre que se recortaba contra el cielo azul. Ahora caminaban con más comodidad, pues el sendero estaba duro y bien nivelado. A su alrededor y sobre la superficie del agua revoloteaban golondrinas que pescaban a ras de la superficie, y las libélulas volaban de un lado a otro haciendo resplandecer al sol sus brillantes colores; de vez en cuando, una garza solitaria salía chapoteando y gritando de su escondite entre los juncos y espadañas de la orilla.
—Y ahora, tío —dijo por fin Will Escarlata, cuando ya llevaban algún tiempo caminando a lo largo de la orilla—, detrás de aquella curva hay un vado poco profundo, que en ninguno de sus puntos llega a cubrir más de media pierna, y al otro lado de este río hay una cierta ermita, oculta en la espesura, donde habita el fraile del valle de la Fuente. Os guiaré, aunque no es demasiado difícil encontrarla.
—¡Vaya! —se lamentó Robin Hood, parándose bruscamente—. De haber sabido que tendría que meterme en el agua, aun siendo tan cristalina como la de este arroyo, me habría vestido de otro modo. En fin, no importa; al fin y al cabo un baño no me matará y lo que debe hacerse, debe hacerse. Esperad aquí, amigos; me gustaría ocuparme de este asunto yo solo. Pero estad atentos y si oís sonar mi cuerno de caza, acudid a toda prisa.
—¡Siempre lo mismo! —protestó el Pequeño John—. Siempre te reservas para ti las aventuras, mientras nosotros, indignos de compararnos contigo, por mucho que nos gustaría compartirlas, tenemos que quedarnos sentados, dando vueltas a los pulgares.
—¡No, Pequeño John! —respondió Robin—. Esta aventura, que yo sepa, no encierra ningún peligro. Ya sé que te encanta meterte en líos, pero esta vez te ruego que hagas lo que te digo —y con estas palabras, se dio la vuelta y echó a andar solo.
Acababa de doblar la curva, quedando oculto de la vista de sus hombres cuando se detuvo de pronto, pareciéndole que había oído voces. Se quedó inmóvil, escuchando, y por fin logró distinguir lo que parecía una conversación entre dos hombres, aunque las dos voces eran asombrosamente parecidas. Los sonidos llegaban desde detrás de la orilla, que en aquel punto era bastante alta y empinada, a unos diez pasos de las matas de juncos.
—¡Qué extraño! —murmuró Robin para sí mismo cuando las voces dejaron de hablar—. Parecían dos personas que hablaban entre sí, y sin embargo sus voces sonaban tremendamente parecidas. Vive Dios que nunca en mi vida he oído nada semejante. Si me guiara tan sólo por las voces, diría que se trata de dos gemelos tan iguales entre sí como un par de guisantes. Habrá que investigar esto más a fondo —y diciendo esto, se acercó en silencio a la orilla del río y se tendió en la hierba para mirar por encima del borde.
La orilla se veía fresca y sombreada. En ella crecía una mata de juncos que se curvaban sobre el agua formando una especie de arco protegido, y a todo su alrededor crecían helechos plumosos, como los que suelen encontrarse en los lugares sombreados. La nariz de Robin percibió el suave aroma del tomillo, típico de las riberas húmedas. Y allí, con sus anchas espaldas apoyadas en el tronco rugoso de un sauce, medio escondido por los helechos que crecían en torno suyo, se sentaba un hombre fornido y musculoso; no se veía a nadie más. Tenía la cabeza tan redonda como una pelota, cubierta por una mata de pelo rizado y corto, que formaba flequillo sobre la frente. Sin embargo, la coronilla estaba tan pelada como la palma de la mano, lo cual, unido a su hábito, su capucha y su rosario, demostraba, en contra de lo que sugería su aspecto, que se trataba de un fraile. Tenía las mejillas tan sonrosadas y brillantes como un cangrejo cocido, a pesar de estar casi cubiertas por una barba negra y cerrada, que le cubría igualmente la barbilla y el labio superior. El cuello era tan grueso como el de un toro del norte, y conectaba su cabeza con unos hombros casi tan anchos como los del Pequeño John. Bajo sus pobladas cejas negras bailaban dos ojillos grises que no podían estarse quietos de puro buen humor. Resultaba imposible mirarle a la cara y no sentirse contagiado por la alegría de su mirada. A su lado tenía un yelmo de acero que sin duda se había quitado para refrescarse la cabeza. Tenía las piernas extendidas y sostenía entre las rodillas un enorme pastel de carnes de diversas clases, aderezadas con cebolla, y todo ello mezclado con una espesa y apetitosa salsa. En la mano derecha sostenía un gran pedazo de pan que mordisqueaba distraídamente, y de vez en cuando acercaba la mano izquierda al pastel y la retiraba cargada de carne. Entre bocado y bocado, le daba tientos a una botella de vino de Grecia que también tenía a su lado.
«¡Por todos los santos! —se dijo Robin—. ¡Vive Dios que tengo ante mis ojos el tipo más curioso, el lugar más acogedor, el banquete más sabroso y el espectáculo más interesante de toda Inglaterra! Creí que encontraría a dos personas, pero parece ser que este hombre de Dios hablaba solo».
Robin continuó observando al fraile que, sin darse cuenta de que estaba vigilado, seguía comiendo apaciblemente. Cuando terminó su almuerzo, se limpió las manos en los helechos y tomillo (y jamás rey alguno utilizó una servilleta tan fragante), recogió la botella y comenzó a hablar consigo mismo, como si hubiera con él otra persona, respondiéndose como si otro le hubiera hablado.
—¡Ah, querido, eres el mejor compañero del mundo y te quiero como un enamorado quiere a su novia! ¿No te da vergüenza hablarme así, aprovechando que estamos solos? No obstante, si quieres que te lo diga, yo siento por ti lo mismo que tú por mí. En tal caso, ¿no tomarías un trago de buen vino? Tú primero, amigo mío, por favor. No, no, te lo ruego, endulza el gollete con tus labios —y al decir esto, se pasó la botella de la mano derecha a la izquierda—. Ah, puesto que me obligas, tendré que ceder a tus deseos, pero lo haré con gran placer y beberé a tu salud —en este punto bebió un largo trago de la botella—. Y ahora, querido amigo, te toca a ti —y volvió a pasarse la botella de la mano izquierda a la derecha—. De acuerdo, amigo mío, para que goces de tanta salud como tú me deseas… —y al decir esto, tomó otro trago. Realmente, daba la impresión de que bebía por dos.
Mientras tanto, Robin seguía escuchando desde su escondite, aunque su estómago temblaba de risa de tal modo que tuvo que taparse la boca con la mano para que no se le escapase una carcajada. No se habría perdido aquel espectáculo ni aunque le dieran a cambio medio Nottinghamshire.
Tras haber bebido de nuevo, el fraile siguió hablando consigo mismo en los siguientes términos:
—Y ahora, querido, ¿por qué no me cantas una canción? Ay, no sé, no tengo la voz en forma, te ruego que no insistas. ¿No oyes que parece el croar de una rana? Nada de eso; tu voz es tan melodiosa como la de un pinzón; vamos, te ruego que cantes; me gusta más oírte cantar que una buena cena. Oh, no, no me atrevería a cantar delante de alguien que posee tan magnífica voz y conoce tantísimas canciones y baladas, como no las hay mejores; no obstante, si insistes, haré lo que pueda Aunque mejor sería que tú y yo cantáramos una canción juntos. ¿Conoces una baladita que se titula El enamorado y la desdeñosa? Creo que la he oído alguna vez. Entonces, ¿por qué no te encargas tú de la parte de la dama y yo cantaré la del galán? No sé cómo saldrá, pero lo intentaré; empieza tú con el galán y yo te seguiré con la doncella.
Entonces, alternando una voz fuerte y ronca con otra aguda y chillona, el fraile empezó a cantar la alegre historia de:
EL JOVEN ENAMORADO Y LA DONCELLA DESDEÑOSA
ÉL
¿Vendrás conmigo, amor mío?
¿Será tu amor al fin mío?
Te daré cintas y lazos
de colores,
te adoraré de rodillas
y sólo a ti cantaré
mis canciones.
Escucha, escucha, escucha,
oye a la alada alondra,
escucha cómo arrulla
la cándida paloma,
y el vistoso narciso
crece junto a la orilla,
así que ven conmigo
y sé mi amor y vida.
ELLA
Vete, joven atractivo,
vete, te digo, de aquí.
Mi amor jamás será tuyo,
no hay nada que hacer aquí,
pues no eres bastante bueno
para mí.
Y mientras no llegue alguien
que me guste más que tú,
sigo así.
Escucha, escucha, escucha,
oye a la alada alondra,
escucha cómo arrulla
la cándida paloma,
y el vistoso narciso
crece junto a la orilla,
mas yo nunca seré
ni tu amor ni tu vida.
ÉL
Entonces iré a buscar
otra chica más bonita,
pues las muchachas abundan
en la vida.
Y no sabrás más de mí,
ni quedaré atado a ti,
pues no existe flor tan rara
ni especial
que no se pueda encontrar
otra igual.
Así que escucha, escucha,
oye a la alegre alondra,
escucha cómo arrulla
la cándida paloma,
y el vistoso narciso
crece junto a la orilla,
mientras sigo buscando
el amor de mi vida.
ELLA
Joven, te das mucha prisa
en buscar otra doncella.
Quizá me precipité
en hablar de esa manera,
sin haberme decidido
todavía.
Y, si te quedas conmigo,
no volveré a amar a otro
en mi vida.
Al llegar a este punto, Robin Hood no pudo contenerse más y estalló en ruidosas carcajadas; y luego, mientras el fraile proseguía con la canción, se le unió en el estribillo, cantando —o, por mejor decir, rugiendo— a dúo con él.
Así que, escucha, escucha,
oye a la alegre alondra,
escucha cómo arrulla
la cándida paloma,
y el vistoso narciso
crece junto a la orilla,
que yo siempre seré
el amor de tu vida.
El dúo se prolongó durante un rato, pues al parecer el fraile no había oído la risa de Robin ni encontraba extraña la intromisión de una nueva voz; con los ojos medio cerrados, mirando al frente y oscilando la cabeza a un lado y a otro al ritmo de la música, siguió cantando hasta el final, rematado con un tremendo ruido a dos voces que se debió de oír a un kilómetro de distancia. Pero en cuanto hubo cantado la última palabra, el fraile recogió su yelmo de acero, se lo encasquetó en la cabeza y, poniéndose en pie de un salto, exclamó a grandes voces:
—¿Quién está ahí espiando? Vamos, salid, engendro del diablo, y os cortaré en pedazos tan pequeños que cualquier ama de casa los tomaría por picadillo para pasteles —y al tiempo que hablaba, sacó de entre sus hábitos una espada tan imponente como la de Robin.
—Bajad vuestro afilado acero, amigo —dijo Robin, poniéndose en pie, con lágrimas de risa en sus mejillas—. Dos personas que tan bien se entienden al cantar no deben reñir a continuación. Sin embargo, amigo mío, puedo aseguraros que la canción me ha dejado la garganta tan seca como los rastrojos en octubre. ¿No os quedará por casualidad un poco de vino en esa botella?
—Ya veo —respondió el fraile en tono hosco— que os invitáis solo sin esperar a que os ofrezcan. No obstante, me temo que soy demasiado buen cristiano como para negarle bebida al sediento. Así pues, echad un trago —y le tendió la botella a Robin.
Robin la tomó sin más ceremonias, se la llevó a los labios, echó la cabeza hacia atrás y durante un buen rato no se oyó otra cosa que «glu, glu, glu». El fraile contemplaba a Robin con inquietud, y cuando vio que terminaba le arrebató la botella. La agitó, se la puso ante los ojos, la observó al trasluz, miró con reproche a Robin y se la llevó en silencio a los labios. Cuando terminó de beber no quedaba ni una gota.

—¿Conocéis bien esta zona, santo y reverendo padre? —preguntó Robin, riendo.
—En cierto modo —contestó el otro secamente.
—¿Y conocéis cierto lugar llamado la abadía de la Fuente?
—Sí, en cierto modo.
—Entonces quizá conozcáis también a un hombre conocido como el fraile de la abadía de la Fuente.
—Sí, en cierto modo.
—En tal caso, buen amigo, reverendo padre, o lo que seáis —prosiguió Robin—, ¿podríais decirme si el susodicho fraile se encuentra en esta orilla del río o en la otra?
—Tal como yo lo veo, el río no tiene más orilla que la otra —respondió el fraile.
—¿Cómo es eso? —preguntó Robin.
—Vedlo vos mismo —empezó el fraile, contando los argumentos con los dedos—. La otra orilla del río es la otra, ¿no es así?
—Indudablemente, lo es.
—Luego la otra orilla no es más que una orilla, ¿no estáis de acuerdo?
—Nadie podría negar eso —admitió Robin.
—Luego, si la otra orilla es una orilla, esta orilla tiene que ser la otra orilla. Pero la otra orilla es la otra orilla, y en consecuencia ambas orillas del río son la otra orilla. Quod erat demostrandum[4].
—Verdaderamente, está muy bien razonado —reconoció Robin—. Pero eso me deja a oscuras respecto a si el fraile que busco se encuentra en la orilla del río en la que nosotros estamos, o en la orilla en la que no estamos.
—Esa es una cuestión práctica —dijo el fraile— a la que no se aplican las doctas y elevadas leyes de la lógica. Os aconsejo que lo averigüéis con la ayuda de vuestros cinco sentidos: la vista, el tacto y todo eso.
—Me siento inclinado —dijo Robin, mirando pensativo al socarrón fraile— a cruzar ese vado y seguir buscando a ese bendito fraile.
—A fe mía —dijo el otro, con aire piadoso— que se trata de un deseo encomiable por parte de alguien tan joven. Líbreme Dios de interferir en vuestra santa búsqueda. Amigo mío, el río está a la libre disposición de todos.
—Sin embargo, reverendo padre —prosiguió Robin—, como veis, mis ropas son de la mejor calidad y no me gustaría mojarlas. Creo advertir que vuestros hombros son anchos y robustos. ¿No tendríais la bondad de llevarme al otro lado?
—¡No, por la blanca mano de Nuestra Señora de la Fuente! —exclamó el fraile indignado—. ¿Cómo te atreves, so mequetrefe de poca monta, so miramelindo remilgado, so… no sé cómo describirte…, cómo te atreves a pedirme a mí, al santo Tick, que te lleve a cuestas? Voto a… —de pronto se interrumpió y poco a poco la ira desapareció de su rostro y sus ojillos centellearon de nuevo—. ¿Y por qué no? ¿Acaso el bendito san Cristóbal se negó alguna vez a transportar a un viajero a través del río? ¿Cómo podría yo, pobre pecador, negarme a hacer otro tanto? Venid conmigo, forastero, y cumpliré vuestros deseos con espíritu humilde —y con estas palabras echó a andar hacia el vado seguido por Robin, riendo para sus adentros como si estuviera disfrutando de un chiste divertidísimo.
Al llegar al vado, se arremangó el hábito hasta los muslos, se encajó la espada bajo el brazo y se agachó para que Robin se subiera a sus espaldas. Pero de pronto se irguió de nuevo.
—Temo que vuestra espada se moje —dijo el fraile—. Dejad que la lleve con la mía.
—No, reverendo padre —respondió Robin—. No quiero cargaros con más peso que el mío.
—¿Creéis que el bendito San Cristóbal pensaba en su propia comodidad? —dijo el fraile humildemente—. No, dadme vuestra arma como os digo, y cargaré con ella como penitencia por mi orgullo.
Al oír esto, sin más argumentos, Robin se desprendió de la espada y se la entregó al fraile, que se la metió bajo el brazo junto con la suya. Entonces el fraile se agachó de nuevo y cuando Robin se hubo encaramado a sus espaldas se introdujo en el agua y avanzó salpicando por el vado, provocando ondas en la lisa superficie del agua. Por fin llegó a la otra orilla y Robin saltó ágilmente al suelo.
—Muchas gracias, reverendo padre —dijo—. Sois en verdad un santo y venerable varón. Os ruego que me devolváis mi espada para que pueda seguir mi camino. Ando un poco apurado.
Entonces el fraile se quedó mirando fijamente a Robin durante un buen rato, con la cabeza ladeada y una expresión burlona en su rostro; luego le guiñó muy despacio el ojo derecho.
—Nada de eso, jovenzuelo —dijo con suavidad—. No dudo de que tengáis asuntos urgentes, pero no habéis pensado en los míos. Los vuestros son de tipo carnal; los míos de naturaleza espiritual, una misión divina, por así decirlo. Por añadidura, mis asuntos me requieren al otro lado del río. De vuestro empeño en encontrar a ese santo ermitaño deduzco que sois un hombre de bien, que guarda el debido respeto por la Iglesia. Yo me he mojado al venir aquí y mucho me temo que si tengo que vadear otra vez el río contraeré calambres y dolores reumáticos que estorbarán mis devociones durante muchos días. Teniendo en cuenta que yo os he traído hasta aquí en un alarde de humildad, no me cabe duda de que vos os prestaréis encantado a llevarme a mí de vuelta. Como veis, san Goderico, el santo ermitaño cuya fiesta se celebra en este mismo día, ha puesto en mis manos dos espadas y en las vuestras ninguna. Sed, pues, complaciente, mi joven amigo, y llevadme a hombros al otro lado.
Robin Hood miró arriba y abajo, mordiéndose el labio inferior. Por fin dijo:
—Me habéis atrapado, astuto fraile. Permitid que os diga que ningún clérigo se había burlado jamás de mí hasta hoy. Debí suponer por vuestro aspecto que no erais tan santo como fingíais ser.
—Os ruego que no habléis tan alocadamente —interrumpió el fraile—, si no queréis exponeros a que os meta una pulgada de acero en el cuerpo.
—Tch, tch —dijo Robin—. No digáis eso, fraile. El perdedor tiene derecho a expresarse como le plazca. Devolvedme mi espada y os prometo llevaros a la otra orilla. No levantaré el acero contra vos.
—Vamos, vamos —se burló el fraile—. No me dais miedo, amigo; aquí está vuestro alfiler; y ahora preparaos, porque empiezo a tener prisa.
Robin recuperó su espada y se la ciñó de nuevo a la cintura. Luego se agachó y el fraile montó sobre su espalda.
Puedo aseguraros que a Robin le tocó una carga mucho más pesada que al fraile; para colmo, no conocía el vado y avanzaba a trompicones entre las piedras, metiéndose de vez en cuando en un hoyo y tropezando otras veces con las rocas, mientras el sudor corría a chorros por su rostro, a causa de la dificultad del trayecto y de la pesadez de la carga. Mientras tanto, el fraile espoleaba a Robin dándole taconazos en los costados y le ordenaba que se diera más prisa, dirigiéndole al mismo tiempo toda suerte de improperios. A todo esto Robin no respondía una sola palabra, pero fue palpando hasta encontrar la hebilla del cinturón que sujetaba la espada del fraile y la manipuló disimuladamente con la intención de desabrocharla. Y para cuando llegaron a la otra orilla, el cinturón del que pendía la espada estaba suelto, aunque el fraile no lo sabía. Cuando Robin pisó por fin tierra firme y el fraile se apeó de su espalda, el proscrito agarró la espada y dio un tirón, quedándose con espada, vaina y cinto, y dejando desarmado al extravagante religioso.
—Y ahora —dijo Robin, jadeando al hablar y limpiándose el sudor de la frente—, estáis a mi merced. Aquel santo del que hablabais acaba de poner en mis manos dos espadas, despojándoos de la vuestra. De modo que si no me volvéis a cruzar, y a toda velocidad, juro que os voy a perforar el pellejo hasta dejarlo con más agujeros que un jubón acuchillado.
El fraile no pronunció palabra durante un buen rato, limitándose a mirar a Robin con el ceño fruncido.
—Vaya —dijo por fin—. Pensé que erais más bien duro de mollera y no me esperaba tanta astucia por vuestra parte. Es bien cierto que me tenéis cogido. Devolvedme mi espada y prometo no desenvainarla contra vos, salvo en legítima defensa; asimismo prometo llevaros a cuestas al otro lado.
Entonces Robin le devolvió el cinturón con la espada, que el fraile se ciñó a la cintura, procurando abrochar la hebilla perfectamente; luego, arremangándose de nuevo los hábitos, cargó con Robin Hood y sin decir palabra se metió en el agua, vadeando el río en silencio mientras Robin reía desde su privilegiada posición. Por fin llegaron al centro del vado, donde más profunda era el agua. El fraile se detuvo allí un momento y, de pronto, con un rápido movimiento del brazo acompañado por un brusco levantamiento de los hombros, lanzó a Robin Hood por encima de su cabeza como si fuera un saco de grano. Robin cayó al agua con un tremendo chapuzón.
—Bueno —dijo el religioso, regresando tranquilamente a la orilla—. Espero que eso enfríe vuestro ardiente temperamento, si es que tal cosa es posible.
Mientras tanto, tras mucho chapoteo, Robin había logrado ponerse en pie y miraba a su alrededor desconcertado, mientras sus ropas chorreaban agua. Por fin se sacó el agua de los oídos, expulsó un poco más por la boca, recuperó el uso de sus sentidos y divisó al fraile plantado en la orilla y riéndose de él. Aquello acabó de enfurecerlo.
—¡Esperad ahí, villano! —rugió—. Voy a por vos, y que me quede paralítico si no os hago picadillo cuando os coja —y con estas palabras se lanzó chapoteando hacia la orilla.
—No es preciso que os apresuréis de ese modo —dijo el fraile—. No temáis; os aguardaré aquí y si no estáis pidiendo cuartel de aquí a un poco no volveré a acechar un ciervo entre los helechos en lo que me quede de vida.
Al llegar a la orilla, Robin empezó sin más preámbulo a arremangarse el jubón, enrollándose las mangas en los antebrazos. También el fraile se arremangó sus hábitos, dejando al descubierto unos brazos voluminosos, con músculos que destacaban como las rugosidades del tronco de un árbol. Y Robin advirtió, además, algo que no había visto antes: que el fraile llevaba, lo mismo que él, una cota de malla debajo de los hábitos.
—¡En guardia! —exclamó Robin desenvainando su espada.
—¡En guardia estoy! —respondió el fraile, que ya empuñaba la suya. Y sin más ceremonias, se acercaron uno a otro y dio comienzo una terrible lucha. A derecha y a izquierda, arriba y abajo, delante y atrás, lucharon con las espadas centelleando al sol y chocando con un estruendo que podía oírse a mucha distancia. No se trataba de un combate amistoso con bastones, sino de un enfrentamiento absolutamente serio y feroz. Pelearon durante más de una hora, deteniéndose de vez en cuando a cobrar fuerzas; durante estos breves descansos, se miraban uno a otro con admiración, pensando que jamás habían encontrado un adversario tan hábil; y luego volvían a acometerse con más furia que antes. Sin embargo, en todo este tiempo ninguno de los dos consiguió herir al otro y aún no había corrido la sangre. Por fin, Robin exclamó:
—¡Deteneos un momento, amigo mío! —Y ambos bajaron sus aceros.
—Quiero haceros una proposición antes de continuar —dijo Robin, limpiándose el sudor de la frente; llevaban tanto tiempo luchando que empezaba a pensar que sería improcedente resultar herido o herir a tan noble y bravo adversario.
—¿Qué queréis ahora de mí? —preguntó el fraile.
—Tan sólo esto —respondió Robin—: Que me permitáis tocar tres veces mi cuerno de caza.
El fraile frunció el ceño y miró con noble recelo a Robin Hood.
—Ahora estoy seguro de que tramáis alguna sucia jugarreta —dijo—. Pero a pesar de ello no os tengo miedo y accederé a vuestro deseo, a condición de que vos me permitáis, a mi vez, soplar tres veces este pequeño silbato.
—De mil amores. Allá vamos —dijo Robin, llevándose el cuerno a los labios y tocando tres sonoros cornetazos.
Mientras tanto, el fraile aguardaba con curiosidad lo que pudiera ocurrir, sosteniendo en la mano un bonito silbato de plata, como los que usan los caballeros para llamar a sus halcones, y que llevaba colgado de la faja, junto al rosario.
Aún no se había extinguido el eco de las notas del cuerno cuando cuatro hombres vestidos de paño verde doblaron la curva del camino, llevando cada uno un arco en la mano y una flecha ya montada en la cuerda.
—¡Ajá! ¡Conque era eso, bellaco traidor! —gritó el fraile—. ¡Pues ahora veréis! —y diciendo esto se llevó a los labios el silbato de halconero y emitió un pitido fuerte y penetrante. Y entonces se oyó agitación entre las matas de la otra orilla y de ellas salieron a todo correr cuatro enormes perros—. ¡A ellos, Bocadulce! ¡A ellos, Vozarrón! ¡A ellos, Preciosa! ¡A ellos, Colmillos! —gritaba el fraile, señalando a Robin.
Fue una verdadera suerte para Robin que se alzara un árbol junto al camino, pues de lo contrario no habría logrado escapar. Antes de que pudiera decir «Jesús», los perros estaban encima de él, y apenas tuvo tiempo de soltar la espada y encaramarse al árbol, mientras los perros daban vueltas a su alrededor, mirándole como si se tratara de un gato en un tejado. Pero el fraile volvió a llamar a sus perros, gritándoles «¡A ellos!» y señalando al camino donde los cuatro proscritos se habían quedado parados, mirando con asombro la escena. Con la velocidad del halcón cuando se lanza sobre su presa, los cuatro perros se arrojaron sobre los compañeros de Robin; pero cuando éstos vieron acercarse a los animales, todos ellos, con la única excepción de Will Escarlata, tendieron el arco y dispararon su flecha.
Y entonces, según cuentan las viejas baladas, ocurrió algo maravilloso. Por increíble que parezca, aseguraban los cronistas que los perros se hicieron a un lado, esquivando las flechas, y cuando éstas pasaban silbando a su lado las atraparon con los dientes, partiéndolas por la mitad. Y los cuatro proscritos lo hubieran pasado muy mal si Will Escarlata no se hubiera interpuesto entre sus compañeros y los perros que se lanzaban al ataque.
—¡Aquí, Colmillos! ¿Qué es esto? —gritó con voz autoritaria—. ¡Échate, Preciosa, échate, te digo! ¿Qué significa esto?
Al oír su voz, los perros se pararon al instante, y luego se acercaron mansamente a lamerle las manos y hacerle mimos, como acostumbran hacer los perros cuando encuentran a un amigo. Entonces, Will Escarlata se acercó al fraile, con los perros brincando alegremente en torno suyo.
—¿Qué es esto? —exclamó el fraile—. ¿Cómo es posible? ¿Sois acaso un brujo, capaz de convertir a estos lobos en corderos? ¡Cielos! —dijo cuando Will se hubo acercado más—. ¡No doy crédito a mis ojos! ¿Es posible que esté viendo al joven señor William Gamwell en semejante compañía?
—No, Tuck —dijo el joven al llegar al árbol donde se encontraba Robin, que había empezado a descender al ver que el peligro había pasado por el momento—. No, Tuck, ya no me llamo Will Gamwell, sino Will Escarlata; y éste es mi tío, Robin Hood, con el que estoy pasando una temporada.
—¡Que me aspen! —exclamó el fraile, algo confundido y tendiéndole la mano a Robin—. Muchas veces he oído vuestro nombre, en charlas y en canciones, pero jamás pensé que llegaría a pelear contra vos. Os ruego que me perdonéis, y ahora me explico que luchéis como no he visto luchar a nadie.
—¡Vive Dios, reverendísimo padre! —dijo el Pequeño John—. ¡No sabéis cómo me alegro de que nuestro buen amigo Escarlata os conozca a vos y a vuestros perros! Os digo con toda sinceridad que se me encogió el corazón cuando vi que mi flecha fallaba el blanco y que esas grandes bestias venían derechas a por mí.
—En verdad, podéis estar agradecido —dijo el fraile muy serio—. Pero, señor Will, ¿cómo es que ahora residís en Sherwood?
—Caramba, Tuck, ¿no os habéis enterado de la desgracia que ocurrió con el mayordomo de mi padre? —preguntó Will.
—Sí, es cierto, pero no sabía que os estabais ocultando por esa causa. ¡Pardiez, qué tiempos éstos, en los que un caballero tiene que esconderse por una tontería semejante!
—Estamos perdiendo el tiempo —dijo Robin— y aún tenemos que encontrar a ese fraile.
—Bueno, tío, no tendrás que ir muy lejos —dijo Will Escarlata, señalando al fraile—. Lo tienes ante tus ojos.
—¿Cómo? —exclamó Robin—. ¿Sois vos el hombre que llevo buscando todo el día, y para ello he pasado tantas penalidades y me he dado tal remojón?
—A decir verdad —dijo el fraile con modestia—, unos me llaman el fraile del valle de la Fuente, otros me llaman en broma el abad de la abadía de la Fuente, y todavía hay quien me llama simplemente fraile Tuck.
—El último nombre me complace más —dijo Robin—, pues resulta más fácil pronunciarlo. Pero ¿por qué no me dijisteis quién erais, en lugar de enviarme a buscar musarañas?
—Bueno, hablando estrictamente, no me lo preguntasteis —respondió Tuck—; pero ¿para qué deseabais verme?
—¡Bah! —dijo Robin—. Se va haciendo tarde y no podemos quedarnos aquí hablando. Venid con nosotros a Sherwood y os explicaré todo por el camino.
Y así, sin entretenerse más, todos se pusieron en marcha, seguidos por los perros, y emprendieron el camino a Sherwood; era ya de noche cerrada cuando llegaron al árbol de las reuniones.
Y ahora seguid escuchando, pues me dispongo a contaros cómo Robin Hood fue artífice de la felicidad de dos jóvenes amantes, con la ayuda del buen fraile Tuck de la abadía del valle de la Fuente.