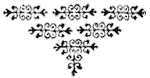Robin Hood y Allan de Dale
Ya hemos referido cómo Robin Hood y el Pequeño John corrieron tres aventuras muy desafortunadas en el mismo día, que les acarrearon fuertes dolores de huesos y costillas. A continuación veremos cómo repararon tanto desaguisado con una buena acción, que no dejó de ocasionarle ciertos dolores a Robin.
Habían transcurrido dos días y el dolor empezaba a desaparecer de las articulaciones de Robin Hood, aunque cada vez que realizaba un movimiento brusco y sin pensar surgía el dolor como recordándole: «¡Menuda paliza que te dieron, amigo!».
Era un día alegre y luminoso, y el rocío aún no se había secado sobre la hierba. Robin estaba sentado al pie del árbol de las reuniones; a un lado se encontraba Will Escarlata, tendido de espaldas y contemplando el cielo despejado, con las manos cruzadas bajo la cabeza; y al otro lado se sentaba el Pequeño John, transformando en bastón una rama de árbol; a su alrededor, sentados o tumbados en la hierba, había otros muchos miembros de la banda.
Will Scathelock, que siempre iba tan cargado de historias y leyendas como un huevo de sustancia, estaba narrando las aventuras que le acontecieron al valiente sir Carodoc del Brazo Encogido en los tiempos del rey Arturo, sus amores con la dama de su corazón y las pruebas y sufrimientos que pasaron por causa de este amor. Es posible que alguna vez tengáis ocasión de leer esta edificante historia, pues aparece en numerosos cuentos y baladas, tanto en lenguaje cortesano como en verso popular. Todos escuchaban sin pronunciar palabra, y cuando el relato concluyó muchos suspiraron, conmovidos por la valentía del caballero y su noble sacrificio.
—Siempre resulta de gran provecho —comentó Robin Hood— escuchar las andanzas de aquellos héroes de otros tiempos. Cuando uno escucha estos relatos, siente en su alma una voz que dice: «Mídete por este rasero y procura hacer tú lo mismo». Ciertamente, jamás lograremos comportarnos de manera tan noble, pero sólo con intentarlo ya nos hacemos mejores. Recuerdo lo que solía decir el viejo Swanthold: «El que salta queriendo atrapar la luna, aunque no lo consiga, salta mucho más alto que el que se agacha para recoger un penique en el fango».
—Sin duda, ése es un pensamiento muy elevado —dijo Will Stutely—. Pero no obstante, querido jefe, el primero no consigue nada mientras que el otro consigue un penique, y sin el penique lo más probable es que se acueste con el estómago vacío. Estas historias están muy bien para escucharlas, pero yo digo que no sirven como ejemplo.
—¡Por los clavos de Cristo! —exclamó Robin—. ¡Uno consigue engendrar un pensamiento tan elevado que se remonta hasta el cielo y vosotros lo hacéis caer de narices en el polvo! No obstante, tu comentario ha sido muy agudo, querido Stutely. Y puesto que me hacéis descender a cuestiones terrenales, ahora caigo en que no hemos invitado a nadie a cenar desde hace mucho tiempo. Nuestros caudales van menguando y hace mucho que no cobramos un rescate. Así que ponte en movimiento, amigo Stutely, escoge seis hombres y acercaos a Fosse Way, para ver si encontráis por allí a alguien que venga a cenar con nosotros. Mientras tanto, iremos preparando un gran banquete para honrar como se merece al invitado. Un momento, Stutely: me gustaría que te llevaras a Will Escarlata, para que se vaya familiarizando con las costumbres del bosque.
—Te agradezco mucho, jefe —dijo Stutely, poniéndose en pie—, que me hayas escogido para esta aventura. La verdad es que se me empezaban a ablandar los músculos de tanto estar tumbado sin hacer nada. En cuanto a los seis, también me gustaría llevarme a Mosquito el molinero y a Arthur de Bland, pues, como tú bien sabes, son hombres de primera manejando un bastón. ¿No es cierto, Pequeño John?
Todos se echaron a reír al oír esto, excepto Robin y el Pequeño John, que no parecieron apreciar la broma.
—Puedo responder por Mosquito —dijo Robin— y también por mi sobrino Will. Esta misma mañana he revisado mis costillas y aún siguen de tantos colores como la capa de un mendigo.
Después de escoger a otros cuatro hombres, Will Stutely y su partida se pusieron en marcha hacia Fosse Way, con la intención de encontrar algún rico invitado para el banquete de Robin.
Durante todo el día permanecieron ocultos al borde del camino. Cada uno de ellos llevaba una buena ración de comida fría y una botella de rica cerveza de marzo para aplacar el estómago hasta la hora de volver. Así pues, llegado el mediodía, todos se sentaron sobre la hierba, a la sombra de un arbusto de amplias ramas, y celebraron un pequeño y alegre banquete; tras lo cual, uno de ellos se quedó de guardia mientras los demás echaban una siesta, pues el día caluroso invitaba a ello.
Así fueron transcurriendo apaciblemente las horas, pero sin que ningún candidato de su gusto asomara la cara en todo el tiempo que permanecieron allí escondidos. Muchas personas recorrían aquel día el polvoriento camino: un grupillo de alegres comadres charlando animadamente, un afanoso hojalatero, un pastor despreocupado, un recio campesino… todos pasaban mirando hacia delante, sin advertir a los siete bandoleros escondidos tan cerca de ellos. Había muchos caminantes de este tipo aquel día, pero ni un solo abad gordinflón, ni un rico terrateniente, ni un usurero cargado de dinero mal adquirido.
Por fin el sol empezó a descender, tiñendo el cielo de rojo y proyectando largas sombras. El silencio se fue extendiendo mientras los pájaros se recogían en sus nidos, y sólo se oía a lo lejos, muy débil pero muy claro, el cántico melodioso de una lechera que llamaba a las vacas para ordeñarlas.
Entonces Will Stutely se puso en pie.
—¡Qué negra suerte la nuestra! —exclamó—. Todo el día aquí emboscados y no se nos ha puesto a tiro ni una sola pieza digna del esfuerzo. Si hubiera salido yo solo para cualquier recado sin importancia, me habría encontrado una docena de curas gordos y no menos de veinte prestamistas con la bolsa hinchada a reventar. Siempre lo mismo: jamás escasean tanto los ciervos como cuando uno tiene ya tendido el arco. Vamos, muchachos, recoged todo y de vuelta a casa.
Los demás se levantaron también, salieron de entre los matorrales y emprendieron el camino de regreso al bosque de Sherwood.
Después de haber recorrido una cierta distancia, Will Stutely, que marchaba en cabeza, se detuvo de improviso.
—¡Silencio! —ordenó Will, cuyo oído era tan agudo como el de un zorro de cinco años—. ¡Callad, muchachos! Me ha parecido oír algo.
Todos se detuvieron y escucharon conteniendo el aliento, aunque durante un rato no pudieron oír nada, pues su oído no era tan fino como el de Stutely. Por fin oyeron un sonido débil y melancólico, como el de alguien que está lamentándose.
—¡Ajá! —dijo Will Escarlata—. Esto hay que investigarlo inmediatamente. Alguien se encuentra en apuros muy cerca de aquí.
—No sé —dijo Will Stutely, meneando dubitativamente la cabeza—. Nuestro jefe nunca se lo piensa dos veces antes de meter el dedo en agua hirviendo, pero yo, por mi parte, no veo ninguna ventaja en meternos innecesariamente en un lío. Esa es una voz de hombre, si no me equivoco, y un hombre debe saber resolver por sí solo sus problemas.
En realidad, Will Stutely sólo era sincero a medias, pero era cierto que desde su apurada escapatoria de las garras del sheriff se había vuelto mucho más prudente.
Entonces habló el impulsivo Will Escarlata.
—¡Deberías avergonzarte de hablar de ese modo, Stutely! Quédate si quieres, pero yo voy a ver qué es lo que aflige a esa pobre criatura.
—No tan deprisa —dijo Stutely—. Te apresuras tanto a saltar que te caerás de narices en la zanja. ¿Quién te ha dicho que yo no quiera ir? Vamos, seguidme —y diciendo esto se puso en marcha, seguido por los demás, hasta llegar a un pequeño claro en el bosque, donde un arroyuelo que brotaba bajo la espesura de las matas formaba un estanque de aguas cristalinas. A la orilla de este estanque, bajo las ramas de un sauce, había un joven tendido de cara al suelo, sollozando en voz alta. Aquel era el sonido que habían captado los receptivos oídos de Stutely. El joven tenía enredados sus rubios cabellos y desordenadas las ropas; todo en él denotaba aflicción y desconsuelo. Sobre su cabeza, colgada de las ramas del sauce, pendía un arpa de madera noble con incrustaciones de oro y plata que formaban fantásticos diseños. Junto a él se veía un arco de fresno y media docena de flechas perfectamente rectas.
—¡Hola! —gritó Will Stutely al salir de entre los árboles—. ¿Quién sois, amigo, que de tal modo yacéis, matando la hierba con agua salada?
Al oír la voz, el desconocido se puso en pie de un salto, empuñando el arco y montando una flecha a toda prisa, listo para hacer frente a lo que se le pudiera venir encima.
—¡Pardiez! —exclamó uno de los proscritos al ver el rostro del desconocido—. ¡Yo conozco a este pájaro! Es un trovador al que tengo visto más de una vez por estos alrededores. Hace tan sólo una semana le vi retozando por la colina como una cierva en celo. ¡Menuda pinta tenía, con una flor en la oreja y una pluma de gallo en la gorra! Pero me da la impresión de que nuestro gallo ha perdido sus alegres plumas.
—¡Bah! —dijo Will Stutely, acercándose al joven—. ¡Límpiate los ojos, hombre! No soporto ver a un tipo alto y fuerte lloriqueando como una chiquilla de catorce años que ha encontrado un pajarillo muerto. ¡Baja ese arco, idiota, no queremos hacerte ningún daño!
Pero Will Escarlata, al ver que el desconocido, de aspecto juvenil e inocente, se sentía herido por las palabras de Stutely, se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro.
—No cabe duda, pobre muchacho, de que estáis en apuros —dijo en tono amable—. No hagáis caso de lo que han dicho mis compañeros. Son gente dura, pero de buen corazón. Es posible que no entiendan a un muchacho como vos. Será mejor que vengáis con nosotros, y puede que encontremos a alguien capaz de ayudaros en vuestras cuitas, cualesquiera que éstas sean.
—Sí, en verdad, que venga —gruñó Will Stutely—. No os haremos ningún mal y puede que os hagamos algún bien. Descolgad vuestro instrumento del árbol y acompañadnos.
El joven hizo lo que le decían y, con la cabeza gacha y los andares fúnebres, se fue con ellos, caminando al lado de Will Escarlata.
La pequeña partida prosiguió su ruta a través del bosque. La luz iba apagándose en el cielo y una densa cortina gris iba cayendo sobre todas las cosas. De los rincones más profundos del bosque llegaban los sonidos susurrantes de la noche; el resto era silencio, con la única excepción del ruido de las pisadas sobre las hojas secas caídas el invierno anterior. Por fin vieron delante de ellos un resplandor rojizo que brillaba entre los árboles, y un momento después llegaron al amplio claro, bañado ya por la luz de la luna En el centro del claro crepitaba una gran hoguera, que esparcía su resplandor rojizo en todas direcciones. Sobre el fuego se asaban jugosas piezas de venado, faisanes, capones y pescados del río. El aire estaba saturado del delicioso aroma de los asados.
La partida atravesó el claro mientras todos se volvían a mirarlos con curiosidad, aunque nadie habló ni preguntó nada. Y así, con Will Escarlata a un lado y Will Stutely al otro, el joven desconocido llegó hasta donde se encontraba Robin Hood, sentado en el musgo bajo el gran árbol de las reuniones, con el Pequeño John de pie a su derecha.
—¡Buenas noches tengáis, amigo! —dijo Robin Hood cuando el otro estuvo bastante cerca—. ¿Cómo es que me honráis con vuestra presencia en este día?
—¡Ay, no lo sé! —respondió el muchacho, mirando a su alrededor con ojos de asombro, pues estaba maravillado de lo que veía—. A decir verdad, no sé si estoy soñando —añadió en voz baja.
—No lo creáis —dijo Robin Hood, echándose a reír—. Estáis bien despierto, como pronto comprobaréis, y estamos preparando una fiesta para vos. Sois nuestro invitado de honor.
El joven seguía mirando a su alrededor, como en sueños. Por fin se volvió a Robin y dijo:
—Creo entender dónde estoy y lo que me ha ocurrido. ¿No sois, por ventura, el famoso Robin Hood?
—Habéis dado en la diana —respondió Robin, palmeándole el hombro—. Así es como me llaman las gentes de estos lugares. Y puesto que me conocéis, sabréis sin duda que todo aquel que acude a mis banquetes debe pagar la cuenta. Confío en que traigáis la bolsa bien llena, forastero.
—¡Ay! —suspiró éste—. No tengo ni bolsa ni dinero con que llenarla, si exceptuáis una moneda de seis peniques partida por la mitad, cuya otra mitad reposa en el seno de mi bien amada, colgado de su cuello por un hilo de seda.
Al oír este discurso, estalló una carcajada general, mientras el pobre muchacho parecía que iba a morirse de vergüenza. Pero Robin Hood se volvió indignado hacia Will Stutely.
—¿Qué es esto? —preguntó—. ¿Este es el invitado que has traído para que nos llene la bolsa? Poca sustancia sacaremos de este pollo.
—No, jefe —respondió Will Stutely, sonriendo—. No es mi invitado; ha sido Will Escarlata quien le trajo aquí. No obstante, quizá recuerdes cierta plática que tuvimos esta mañana acerca del deber y de los que buscan peniques en el barro, y me parece a mí que aquí tenemos una buena ocasión para practicar la caridad.
Entonces tomó la palabra Will Escarlata, para contar cómo habían encontrado al muchacho sumido en el más profundo desconsuelo, y cómo le habían traído ante Robin, pensando que quizá él pudiera ayudarle en sus tribulaciones. Y por fin Robin se volvió hacia el joven, le puso una mano sobre el hombro y lo examinó detenidamente.
—Un rostro juvenil —dijo en voz baja, como para sí mismo—. Un rostro agradable, un buen rostro. Tan puro como una doncella y tan atractivo como pueda desearse. Pero si vuestro aspecto no me engaña, el dolor ataca por igual a jóvenes y viejos.
Al oír estas palabras, pronunciadas en tono tan amable, los ojos del pobre muchacho se llenaron de lágrimas.
—No, no —se apresuró a decir Robin—. Animaos, muchacho; estoy seguro de que vuestro caso no será tan desesperado que no podamos encontrarle solución. ¿Cómo os llamáis?
—Allan de Dale, señoría.
—Allan de Dale —repitió Robin pausadamente—. Allan de Dale. Me da la impresión de que ese nombre no es del todo extraño para mis oídos. Sí, sin duda sois el trovador del que hemos oído hablar últimamente, cuya voz cautiva a todo el que la escucha. ¿Acaso no venís del valle de Rotherstream, más allá de Stavely?
—Sí señor, de allá vengo —respondió Allan.
—¿Qué edad tenéis, Allan? —preguntó Robin.
—Tengo tan sólo veinte años.
—Me parecéis demasiado joven para estar tan afligido —dijo Robin, amablemente; y luego, volviéndose a sus hombres, ordenó—: ¡Venga, muchachos, moveos! ¡Adelante con la fiesta! Tú, Will Escarlata, y tú, John, quedaos aquí conmigo.
Y cuando todos se hubieron marchado a realizar sus tareas, Robin volvió a dirigirse al joven.
—Y ahora, joven amigo —dijo—, contadnos vuestro problema con toda confianza Una buena charla siempre alivia las penas del corazón; es como abrir la compuerta cuando la presa del molino está llena. Venid, sentaos junto a mí y hablad sin reparos.
Entonces el joven contó a los tres proscritos todo lo que le preocupaba, primero con palabras y frases entrecortadas, y luego con más soltura y confianza, al ver que los tres escuchaban con gran atención lo que decía. Les explicó que había llegado al valle de Rother procedente de York, recorriendo el país como hacen los trovadores, que ahora se detienen en un castillo, luego en un salón, y de vez en cuando en una granja. Había pasado una agradable velada en cierta casa solariega, cantando para el señor y su hija, una doncella tan pura y encantadora como la nieve en primavera. ¡Con qué devoción había tocado y cantado para ella, y con qué atención había ella escuchado su canto, dando muestras de su amor! Siguió contando, en voz baja y soñadora, no más alta que un susurro, cómo la había seguido viendo, procurando encontrársela cuando ella salía de su casa, aunque siempre sentía miedo en su presencia y no se atrevía a hablar con ella, hasta que un día, a las orillas del Rother, él se atrevió por fin a hablarle de su amor, y la respuesta de ella hizo vibrar de alegría todas las fibras de su ser. Habían partido por la mitad una moneda de seis peniques, quedándose cada uno con un trozo y jurándose fidelidad eterna.
Contó a continuación que el padre de ella había descubierto lo que ocurría entre él y Ellen y se había llevado a la muchacha para que no pudieran verse. Y que aquella misma mañana, habiendo transcurrido ya mes y medio desde la última vez que la vio, se había enterado de que Ellen iba a casarse dentro de dos días con el viejo sir Stephen de Trent, matrimonio que su padre juzgaba muy conveniente, aunque ella se opusiera. Y añadió que no le extrañaba nada que el anciano caballero quisiera casarse con su amada, teniendo en cuenta que no existía otra mujer tan hermosa en todo el mundo.
Los tres forajidos escuchaban en silencio, aunque a su alrededor resonaban voces y risas por todas partes, y el rojo resplandor del fuego les daba en plena cara. Las palabras eran tan sencillas y su pena tan profunda, que hasta el Pequeño John sintió un nudo en la garganta.
—No me extraña que esa muchacha os ame —comentó Robin tras un breve silencio—. Sin duda lleváis una cruz de plata bajo la lengua, como el bendito san Francisco, que era capaz de cautivar a las aves del cielo con su conversación.
—¡Por la sangre de mis venas! —exclamó el Pequeño John, tratando de ocultar sus sentimientos con palabras airadas—. ¡Me están entrando ganas de acabar a palos con la miserable vida de ese repulsivo sir Stephen! ¡Pero qué se ha creído! ¡Qué desfachatez! ¿Acaso piensa el viejo carcamal que puede comprar una doncella como quien compra un pollo en el mercado? ¡Que tenga cuidado! Voy a… ¡Bueno, que tenga cuidado!
Entonces habló Will Escarlata:
—No deja de sorprenderme la sumisión de la doncella, que tan fácil cede a los deseos de otro, y más considerando que se trata de contraer matrimonio con un vejestorio como sir Stephen. Eso no me gusta, Allan.
—La juzgáis mal —dijo Allan prontamente—. Es tan dulce y gentil como una paloma La conozco mejor que nadie. Obedecerá las órdenes de su padre, pero si se casa con sir Stephen se le romperá el corazón y morirá. ¡Querida mía! Yo… —se interrumpió y sacudió la cabeza, incapaz de seguir hablando.
Mientras los otros hablaban, Robin Hood se había sumido en profundas reflexiones.
—Creo que tengo un plan que podría dar resultado en vuestro caso, Allan —dijo—. Pero antes decidme: ¿creéis que vuestra enamorada tendría valor suficiente para casarse con vos si os encontrarais juntos en una iglesia, se hubieran publicado las amonestaciones y hubiera un cura dispuesto, aunque su padre se opusiera a la boda?
—Estoy seguro de ello —declaró Allan solemnemente.
—Entonces, si su padre es la clase de hombre que yo creo que es, me encargaré de que os dé su bendición como marido y mujer, olvidándose del viejo sir Stephen. Pero, alto ahí, hay una cosa que aún no hemos resuelto: el cura La verdad es que no gozo de grandes simpatías entre el personal eclesiástico, y tratándose de un asunto semejante es probable que se muestren reacios a acceder a mis deseos. Y los frailes humildes tendrán miedo de hacerme un favor por temor al abad o al obispo.
—No hay problema —dijo Will Escarlata echándose a reír—. Si se trata de eso, conozco a cierto fraile que, si lo cogemos en buen momento, se prestará a ello aunque la mismísima papisa Juana[3] tratara de impedírselo. Me estoy refiriendo al fraile de la abadía de la Fuente, en el valle de la Fuente.
—¡Pero la abadía de la Fuente está por lo menos a ciento cincuenta kilómetros de aquí! —exclamó Robin—. Si queremos ayudar a este muchacho no tendremos tiempo para llegar hasta allí y volver antes de que su amada se case con otro. Con eso no ganaremos nada, vive Dios.
—Sí —dijo Will Escarlata sin dejar de reír—, pero esta abadía de la Fuente no está tan lejos como la que tú dices, tío. La abadía de la Fuente de la que yo hablo no es tan rica e importante como la otra, sino una simple celda; sin embargo, es el agujero más acogedor en el que jamás vivió anacoreta alguno. Conozco bien el lugar y puedo guiaros; hay una buena distancia, pero un buen par de piernas podrían hacer el viaje de ida y de vuelta en un día, creo yo.
—Entonces, dame la mano, Allan —dijo Robin—, y os juro por el halo radiante de santa Elfrida que de aquí a dos días Ellen de Dale será vuestra esposa. Mañana mismo iré a buscar a ese fraile de la abadía y os garantizo que le pillaré en un buen momento, aunque tenga que hacerlo bueno a palos.
Al oír esto, Will Escarlata se echó a reír de nuevo.
—No estés tan seguro de ello, tío —dijo—. No obstante, por lo que yo sé de él, creo que este fraile unirá de buena gana a dos gentiles enamorados, en especial si después de la boda hay abundante comida y bebida.
En aquel momento, uno de la banda se acercó a decir que el banquete estaba servido sobre la hierba, y el grupillo, encabezado por Robin, se unió a la fiesta. Fue una cena muy alegre, donde se intercambiaron toda clase de bromas y relatos, entre risas que atronaban el bosque. Y Allan reía como los demás, pues el color había vuelto a sus mejillas con las esperanzas que Robin le había dado.
Cuando por fin terminó el banquete, Robin se dirigió a Allan, que se sentaba junto a él.
—Y ahora, Allan —dijo—, tanto hemos oído hablar de vuestro canto que nos gustaría escuchar personalmente una muestra. ¿No podríais ofrecernos alguna?
—Con mucho gusto —respondió Allan, que no era ningún cantor de tercera, a quien hay que insistirle una y otra vez para que cante; él respondía «sí» o «no» a la primera. Así pues, tomando su arpa, hizo correr los dedos sobre las cuerdas mientras todos los comensales guardaban silencio. Y luego, acompañándose con las dulces notas de su instrumento, cantó lo siguiente:
LA BODA DE MAY ELLEN
(Donde se cuenta cómo fue amada por un bello príncipe, que la llevó a su casa).
I
Debajo de un espino estaba May Ellen.
Cuando soplaba el viento, en torno a ella caían
cataratas de flores al suelo como nieve.
Y en un tilo cercano
se oía el dulce canto
de un misterioso pájaro silvestre.
II
«¡Oh cuán dulce, cuán dulce, qué canto tan amable!
¡Qué dulces las estrofas, melancólico el verso!»
A causa del dulcísimo dolor, a May Ellen
el corazón sensible se le paró en el pecho.
Y así, escuchando con el rostro atento,
permaneció sentada, inmóvil como un muerto.
III
¡Bájate de las ramas, pajarillo!
Desciende de tu árbol.
Yo te amaré y te dejaré posarte
sobre mi corazón enamorado.
Así hablaba May Ellen, susurrando en voz baja,
debajo del espino, de flores mil nevado.
IV
Y el ave descendió con alas temblorosas
del espino florido.
Y se posó en su pecho de alabastro.
«¡Amor mío, amor mío —gritaba ella—. Amor mío!».
Y, volviendo a su casa entre el sol y las flores,
lo llevó a su glorieta como a un nido.
V
El día dejó paso a la lánguida noche,
y la pálida luna sobre el valle flotaba.
Y de pronto, a su luz solemne y blanca,
en silencio se yergue
un joven de belleza extraordinaria
dentro de la glorieta de la bella May Ellen.
VI
Quedose de pie sobre el frío pavimento
que el rayo de la luna reflejaba.
May Ellen le miraba con ojos asustados.
No podía apartar de él su mirada,
pues él seguía allí de pie, en silencio,
igual que los espíritus que vemos en los sueños.
VII
Ella le preguntó: «¿De dónde vienes?».
(Lo preguntó en voz baja y sin aliento).
«¿Eres una visión, criatura de mis sueños,
o eres acaso un ser de carne y hueso?»
Y él habló suavemente, como el viento nocturno
que pasa entre las cañas a la orilla del río.
VIII
«Como pájaro alado —respondiole—,
del País de las Hadas he venido;
ese país lejano donde las aguas cantan
en la orilla dorada del mar y de los ríos.
Allí están siempre verdes el árbol y la hierba,
y mi madre es la reina de las Hadas».
IX
May Ellen ya no sale de su breve glorieta
a contemplar las flores.
Pero en la silenciosa hora nocturna
conversar se la oye,
y también cuando brilla blanquísima la luna,
se la oye cantar a media noche.
X
«Ve a ponerte tus sedas y tus mejores joyas
—a May Ellen le dijo un día su madre—.
Mira que está llegando aquí el señor de Lyne
con él vas a casarte».
Pero dijo May Ellen: «Imposible.
Nunca seré su esposa ni de nadie».
XI
Habló entonces su hermano, severo e irritado:
«¡Por el brillante sol que nos alumbra,
que antes de que haya transcurrido un día
el pájaro maldito irá a la tumba!
Pues te ha causado un daño pernicioso
con sus encantamientos misteriosos».
XII
Entonces, con un canto melancólico y triste,
alejose volando el pajarillo,
a través de los cielos grises y turbulentos,
y sobre los aleros del castillo.
«¡Pero bueno! —exclamó el hermano airado—.
¿Por qué miras así a ese pajarraco?».
XIII
El día de la boda de May Ellen
el cielo estaba azul y despejado,
y muchas bellas damas, con sus nobles señores,
en la iglesia se habían congregado.
Era el novio sir Hugh el Atrevido,
e iba de seda y oro bien vestido.
XIV
Con la guirnalda blanca en torno de la frente
y vestida de blanco llegó la novia al templo,
los ojos extraviados, la mirada vidriosa,
y pálida la cara como un muerto.
Y cuando estaba en medio de aquella ceremonia,
entonó una canción maravillosa.
XV
Se oyó entonces un raro sonido violento
semejante al rugido del viento huracanado,
y nueve cisnes de veloces alas
por las grandes vidrieras abiertas penetraron.
Volaron por encima de la marea humana,
surcando la penumbra como brillantes ráfagas.
XVI
En torno a la cabeza de May Ellen volaron
describiendo amplios círculos, y dieron
tres vueltas, dibujando un arco dilatado,
mientras los invitados miraban en silencio.
E incluso el sacerdote, que ante el altar estaba,
murmuraba oraciones mientras se santiguaba.
XVII
Pero cuando acabaron de dar la tercer vuelta,
desvaneciose al punto la bella May Ellen.
Y en su sitio, en el suelo,
tan sólo quedó un cisne blanco como la nieve,
que con una canción de amor apasionada
uniose velocísimo a la bandada alada.
XVIII
Hay ancianos que han ido a muchas bodas
durante muchos años,
pero boda tan mágica como ésa
en su vida jamás han presenciado.
Sin embargo entre todos detener no lograron
a los cisnes que a la novia se llevaron.
Cuando Allan de Dale terminó de cantar, ni un solo sonido rompió el silencio; todos se quedaron mirando al joven cantor, pues su voz era tan melodiosa y su música tan dulce que hasta el último de los proscritos permanecía inmóvil, conteniendo el aliento, por miedo a perderse una sola nota que aún pudiera sonar.
—¡Por la fe de mis antepasados! —exclamó por fin Robin, emitiendo un profundo suspiro—. Muchacho, sois… ¡No tenéis que dejarnos, Allan! ¿Por qué no os quedáis con nosotros aquí en el bosque? En verdad os digo que me inspiráis un profundo afecto.
Entonces Allan cogió la mano de Robin y la besó.
—Me quedaré aquí con vos para siempre, querido señor —dijo—, pues nunca he conocido bondad semejante a la que hoy me habéis demostrado.
Al oír esto, Will Escarlata y el Pequeño John se apresuraron a estrecharle la mano a Allan en señal de amistad. Y así fue cómo el famoso Allan de Dale entró a formar parte de la banda de Robin Hood.