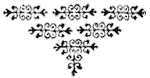Robin Hood y Will Escarlata
Los tres marchaban camino adelante, tres hombretones como sería difícil encontrar otros en toda la vieja Inglaterra. Al cruzarse con ellos, eran muchos los que se volvían a mirarlos, tan anchos de hombros y tan firme su paso.
—¿Por qué no fuiste directamente a Ancaster, como yo te dije? —pregunto Robin Hood al Pequeño John—. Si me hubieras obedecido, no te habrías metido en semejante lío.
—Me pareció que amenazaba lluvia —dijo el Pequeño John refunfuñando, pues aún se sentía ofendido por las burlas de Robin Hood.
—¡Lluvia! —exclamó Robin, parándose de pronto en mitad del camino y mirando con asombro al Pequeño John—. ¡Serás burro! ¡En tres días no ha caído ni una gota de agua, ni se ha visto en el cielo o en la tierra la menor señal de que fuera a caer!
—¿Y eso qué importa? —gruñó el Pequeño John—. El bendito San Sucinto, que mantiene controladas las aguas del cielo en su caldero de peltre, puede dejarlas caer, si tal es su deseo, incluso en el día más despejado. ¿Qué querías? ¿Que me calara hasta los huesos?
Al oír esto, Robin Hood no pudo evitar echarse a reír.
—¡Ah, bribón! ¡Qué condenado ingenio tienes en esa cabezota! ¿Cómo puede uno estar enfadado contigo?
Y con esto todos reanudaron la marcha, procurando empezar con el pie derecho, como recomienda el dicho.
Tras haber recorrido cierta distancia bajo el sol implacable y tragando polvo, Robin empezó a sentir sed; sabiendo que detrás del seto había una fuente de agua fresca como el hielo, saltaron la empalizada y llegaron al manantial, cuyas aguas burbujeantes brotaban bajo una piedra. Arrodillándose y formando copas con las manos, bebieron hasta saciarse y después, pareciéndoles que el lugar invitaba al descanso, se tumbaron a la sombra para reposar un rato.
Frente a ellos, al otro lado del seto, el polvoriento camino se extendía a través de la llanura; tras ellos se extendían praderas y campos de trigo verde que maduraba al sol; y sobre sus cabezas se extendía la fresca sombra de las ramas de un haya. A sus narices llegaba la agradable fragancia de las violetas y el tomillo que crecían aprovechando la humedad de la fuente; y a sus oídos, el melodioso borboteo del agua; todo lo demás era sol y silencio, roto tan sólo de vez en cuando por el lejano canto de un gallo que llegaba en alas de la brisa, o por el hipnótico zumbido de los abejorros que revoloteaban entre las flores de trébol, o por la voz de una mujer, procedente de una granja cercana. Todo era tan apacible, tan repleto de los encantos del florido mes de mayo, que durante un largo rato ninguno de los tres pronunció palabra, quedándose tendidos de espaldas, mirando el cielo a través de las hojas de los árboles, agitadas por la brisa. Por fin, Robin, cuyos pensamientos no estaban tan absolutamente dedicados a las musarañas como los de los demás y que llevaba un rato mirando a su alrededor, rompió el silencio y dijo:
—¡Mirad! ¡He ahí lo que se llama un pájaro de vistoso plumaje!
Los otros dos bajaron la mirada y vieron a un hombre joven que se acercaba despacio, camino abajo. Y, como Robin había dicho, resultaba en verdad vistoso, con su apuesta figura y su jubón y calzas a juego, de vivo color rojo; de su cintura colgaba una magnífica espada, en vaina de cuero repujado y adornado con hilos de oro; su gorra era de terciopelo rojo, con una gran pluma que le colgaba sobre una oreja. Tenía los cabellos largos, rubios y ondulados sobre los hombros, y en la mano llevaba una rosa temprana, que de vez en cuando olía con satisfacción.
—¡Por mi vida! —exclamó Robin Hood, echándose a reír—. ¿Habíais visto alguna vez un tipo tan bonito y remilgado?
—Ciertamente, sus ropas resultan excesivamente bonitas para mi gusto —comentó Arthur de Bland—; pero no obstante, sus hombros son anchos y su cintura estrecha. ¿Y habéis visto cómo le cuelgan los brazos? No cuelgan como chorizos, sino bien firmes y doblados por el codo. Vive Dios que, aunque los cubran ropas tan refinadas, esos brazos no son de mantequilla, sino de carne prieta con tendones duros.
—Es posible que tengas razón, amigo Arthur —intervino el Pequeño John—. Me inclino a pensar que ese tipo no es ningún lindo galán de mírame y no me toques, como podría parecer a primera vista.
—¡Puaf! —exclamó Robin Hood—. La mera visión de un tipo así me pone enfermo. Mirad cómo sujeta esa flor entre el pulgar y el índice, como diciendo «gentil rosa, no te deseo ningún mal, pero quisiera gozar de tu fragancia una vez más». Os digo que os equivocáis. Si se cruzara en su camino un ratón furioso, estoy seguro de que exclamaría «¡Ay, Dios!» y caería desmayado. Me pregunto quién será.
—El hijo de algún barón, sin duda —aventuró el Pequeño John—. Con la bolsa bien llena de los dineros del viejo.
—En eso creo que tienes razón —concedió Robin—. No hay duda. ¡Qué pena que hombres como éste, que no piensan más que en lucirse por ahí vestidos de mariposas, tengan a sus pies a gente mucho mejor, a la que no son dignos ni de desatar los zapatos! ¡Por San Norberto, san Alfredo, san Canuto y todos los demás santos del calendario sajón! ¡Me pone malo ver a estos señoritos venidos del continente pisando el cuello a los buenos sajones, que poseían esta tierra desde mucho antes de que sus tatarabuelos se destetaran! ¡Por las barbas de san Cosme, que voy a despojarlos de sus mal ganadas fortunas, aunque me cuelguen por ello del árbol más alto del bosque de Sherwood!
—¡Vamos, vamos jefe! —interrumpió el Pequeño John—. No te acalores. Has puesto la olla a hervir sin tener carne para el cocido. A mí me parece que ese joven es demasiado rubio para ser normando. Por lo que sabemos, lo mismo podría ser un hombre de bien.
—¡De eso nada! —insistió Robin—. Me apuesto la cabeza contra un penique de plomo a que es lo que yo digo. ¿Dónde se ha visto un sajón tan remilgado y peripuesto como ése, que parece que tiene miedo de mancharse las puntas de los zapatos? Como mínimo, voy a pararle y aligerarle la bolsa de los dineros mal adquiridos. Y si estoy equivocado, quizá le deje seguir su camino sin robarle ni un penique; pero si tengo razón, le voy a desplumar como se despluma a un ganso por San Juan. Tú dices que es un hombre cabal, Pequeño John; pues quédate aquí y observa, que voy a enseñarte cómo la vida en los bosques endurece a un hombre, mientras que la holgazanería a la que tú te has entregado últimamente lo reblandece. Quedaos aquí los dos y veréis la zurra que se lleva ese tipo.
Y con estas palabras, Robin abandonó la sombra del haya, cruzó el seto y se plantó en mitad del camino, cerrándole el paso al caminante.

Mientras tanto, éste seguía caminando muy despacio, sin acelerar el paso ni dar muestras de haber advertido la visible figura de Robin Hood plantado frente a él. Así pues, Robin se quedó esperando en medio del camino, mientras el otro avanzaba muy despacio, oliendo su rosa y mirando a todas partes, excepto en dirección a Robin.
—¡Alto! —gritó Robin Hood cuando por fin el otro se acercó lo suficiente—. ¡Quedaos donde estáis!
—¿Por qué habría de pararme, buen hombre? —preguntó el desconocido en tono suave y amable—. ¿Y por qué habría de quedarme donde estoy? No obstante, puesto que deseáis que me pare, accederé a pararme por un breve instante, mientras escucho lo que tengáis que decirme.
—Entonces —dijo Robin—, puesto que tenéis la amabilidad de acceder a mis deseos, expresándolo de manera tan delicada, yo también os trataré con la más exquisita cortesía. Debo haceros saber que soy, como si dijéramos, cofrade del santuario de San Wilfredo, quien, como quizá ya sepáis, arrebató todo su oro a los paganos y lo fundió para hacer candelabros. En consecuencia, a todos los que pasan por aquí les cobro una cierta cuota, que dedico a fines más elevados, en mi humilde opinión, que la fabricación de candelabros. Así pues, querido amigo, os ruego que me entreguéis vuestra bolsa para que yo pueda echar un vistazo a su contenido y juzgar, en la medida en que lo permitan mis pobres aptitudes, si lleváis en ella más dinero del que autorizan nuestras normas. Pues, tal como decía el viejo Swanthold, a todo gordo holgazán le conviene una sangría.
Mientras Robin hablaba, el joven desconocido seguía oliendo su rosa, sosteniéndola entre el índice y el pulgar. Cuando Robin hubo terminado, exhibió una amable sonrisa.
—Me encanta escuchar vuestra conversación, apuesto joven —dijo—. Si por ventura no habéis concluido, os ruego que prosigáis. Todavía puedo quedarme un ratito más.
—Ya lo he dicho todo —respondió Robin—. Y ahora, si tenéis la bondad de darme vuestra bolsa, os permitiré seguir vuestro camino sin más molestias, en cuanto inspeccione su contenido. Si lleváis poco dinero, no os quitaré nada.
—¡Oh! Lamento mucho comunicaros que no puedo acceder a vuestros deseos. Me resulta imposible daros nada. Os ruego, pues, que me dejéis seguir. Yo no os he hecho ningún mal.
—De aquí no os movéis hasta que me hayáis enseñado la bolsa —dijo Robin Hood.
—Amigo mío —insistió el otro, siempre con suavidad—. Tengo cosas que hacer. Ya os he concedido demasiado tiempo y os he escuchado con gran paciencia. Ahora os ruego que me permitáis seguir mi camino en paz.
—Ya os he dicho, y ahora os repito —dijo Robin con firmeza— que no daréis ni un paso hasta que hagáis lo que os digo —y al decir esto levantó el bastón por encima de la cabeza, en gesto amenazador.
—¡En fin! —exclamó el otro con tristeza—. Me duele muchísimo que las cosas se pongan así. Mucho me temo, pobre hombre, que voy a tener que mataros —y al decir esto, desenvainó su espada.
—Envainad la espada —dijo Robin—. No quiero abusar de vos. Vuestra espada no os serviría de nada contra un bastón de roble como el mío, capaz de romperla en pedazos como si fuera una espiga. Ahí, junto al camino, tenéis una buena rama de roble. Haced un bastón con ella y defendeos, que vais a recibir una buena paliza.
El desconocido midió a Robin con la mirada y a continuación midió el cayado de roble.
—Tenéis razón, amigo mío —acabó por decir—. En verdad, mi espada resultaría impotente contra ese bastón. Os ruego que esperéis hasta que yo me haga con uno igual —y diciendo esto, tiró la rosa que aún llevaba en la mano, enfundó la espada en su vaina y, moviéndose con más ligereza que la que había demostrado hasta el momento se acercó al borde del camino donde crecía un grupo de jóvenes robles. Tras un breve escrutinio, encontró un brote de su agrado y, en lugar de cortarlo, se remangó las mangas del jubón, hincó los pies en el suelo, agarró el tronco y de un tremendo tirón arrancó el arbolillo con raíces y todo. Luego regresó al camino, recortando con su espada las raíces y ramillas con absoluta tranquilidad, como si no hubiera hecho nada digno de mención.
El Pequeño John y el curtidor habían estado observándolo todo, y cuando vieron al desconocido arrancar el arbolillo y escucharon los chasquidos de las raíces al partirse, el curtidor frunció los labios y dejó escapar un largo silbido.
—¡Por la sangre de mis venas! —exclamó el Pequeño John en cuanto pudo salir de su asombro—. ¿Has visto eso, Arthur? Pardiez, me temo que nuestro jefe no lo va a pasar muy bien con ese sujeto. ¡Por el velo de la Virgen! ¡Ha arrancado ese arbolito como si fuera una espiga de trigo!
En cuanto a Robin Hood, se calló lo que pensaba y se mantuvo en su puesto, haciendo frente al forastero vestido de rojo.
Robin no olvidaría fácilmente aquella pelea. Lucharon de un lado a otro del camino, la agilidad de Robin contra la fuerza del desconocido, levantando nubes de polvo que dificultaban la visión a John y al curtidor, que a veces no veían nada y solamente oían el constante chocar de los palos. Tres veces consiguió Robin Hood tocar a su rival; una en el brazo y dos en las costillas; y hasta el momento había logrado desviar todos los golpes del otro, tan fuertes que si uno solo de ellos hubiera alcanzado su objetivo habría dado con Robin por los suelos sin más remedio. Pero por fin el desconocido golpeó el bastón de Robin en el centro, con tanta fuerza que casi se lo arranca de las manos; un nuevo golpe, y Robin cedió bajo su impacto; un tercero, y éste no sólo atravesó la guardia de Robin sino que le derribó por los suelos, haciéndole morder el polvo.
—¡Alto! —exclamó Robin Hood, al ver que el otro volvía a levantar su bastón—. ¡Me rindo!
—¡Alto! —exclamó el Pequeño John, saliendo de su escondite seguido por el curtidor—. ¡Teneos ahí!
—¡Vaya! —dijo el desconocido con absoluta tranquilidad—. Veo que hay dos más de vosotros, y ambos tan robustos, por lo menos, como este buen amigo de aquí. Va a ser una mañana atareada. No obstante, acercaos y os aseguro que haré lo posible para que quedéis bien servidos.
—¡Quietos! —gritó Robin Hood—. No habrá más lucha. ¡Vive Dios, Pequeño John, vaya día que llevamos tú y yo! Tengo la muñeca… no, todo el brazo paralizado por la vibración del golpe que este tipo me ha asestado.
Entonces el Pequeño John se dedicó a atender a Robin.
—Vaya, vaya, querido jefe —decía—. ¡Dios mío, qué aspecto tan lamentable ofrecéis! Lleváis todo el jubón manchado de polvo. Permitid que os ayude a incorporaros.
—¡Métete tu ayuda donde te quepa! —gritó Robin, indignado—. Puedo levantarme perfectamente sin tu ayuda.
—¡Oh, pero al menos permitidme que os sacuda el polvo del jubón! Temo que vos estéis demasiado dolorido para poder hacerlo —siguió diciendo el Pequeño John con voz muy seria, pero con un brillo burlón en los ojos.
—¡Quítame las manos de encima! —gritó Robin, cada vez más irritado—. Ya me han sacudido bastante por ahora —y volviéndose al desconocido, le preguntó—: ¿Cómo os llamáis, amigo?
—Me llamo Gamwell —respondió el otro.
—¿De verdad? —exclamó Robin Hood—. Ese apellido me es muy conocido. ¿De dónde venís, amigo mío?
—Vengo de la ciudad de Maxfield —respondió el desconocido—. Allí nací y allí me crié, y de allí vengo, en busca del hermano menor de mi madre, a quien la gente de aquí llama Robin Hood. Si fuerais tan amables de orientarme…
—¡Ja, ja, Will Gamwell! ¡No podía ser otro! —exclamó Robin, poniendo las manos sobre los hombros del otro y mirándole fijamente—. Tendría que haberte reconocido por esos andares de damisela y ese aire de remilgado. ¿No me conoces, muchacho? Mírame bien.
—¡Vaya, por los clavos de Cristo! —exclamó a su vez el otro—. Empiezo a sospechar que sois mi tío Robin Hood. ¡Sí, estoy seguro! —y los dos hombres se unieron en un fuerte abrazo, besándose mutuamente en las mejillas.
Entonces Robin extendió de nuevo los brazos para mantener a distancia a su sobrino y lo examinó atentamente de pies a cabeza.
—Vaya, vaya —dijo—. ¿Qué cambio es éste? Hace ocho o diez años eras un muchacho delgaducho, con articulaciones abultadas y miembros desgarbados, y hete aquí, tan recio como el que más, como bien he comprobado. ¿Te acuerdas de cuando te enseñé a sostener una flecha entre los dedos y mantener firme el arco? Me prometiste que llegarías a ser un gran arquero. ¿Y no te acuerdas cuando te enseñaba a parar y golpear con el bastón?
—¡Ya lo creo! —dijo el joven Gamwell—. Te admiraba tanto y te consideraba tan por encima de los demás que, te lo juro, si hubiera sabido quién eras jamás me habría atrevido a levantarte la mano. Confío en no haberte hecho daño.
—No, no —se apresuró a decir Robin Hood, mirando de reojo al Pequeño John—. No me has hecho ningún daño. Pero no hablemos más de ello, por favor. Eso sí, te diré que espero no volver a recibir otro golpe como el que tú me has dado. ¡Por la Virgen, aún tengo el brazo dormido desde las uñas al codo! En verdad te digo que creí quedar paralítico de por vida. Puedo asegurarte que eres el tipo más fuerte que han visto mis ojos. Vive Dios que se me encogió el estómago cuando te vi arrancar de esa manera el arbolillo. Pero dime, ¿cómo es que has dejado a sir Edward y a tu madre?
—¡Ay! —suspiró el joven Gamwell—. Es una triste historia, tío, la que tengo que contarte. El mayordomo de mi padre, que entró a nuestro servicio tras la muerte del viejo Giles Malapata, era un bribón redomado y no sé cómo mi padre no se libró de él y siguió haciendo la vista gorda. Me ponía enfermo oír con qué arrogancia hablaba con mi padre, que, como sabes, fue siempre un hombre muy paciente, nada propenso a los ataques de ira ni a las malas palabras. Bien, pues un día, y fue un día aciago para aquel truhán insolente, intentó provocar a mi padre, estando yo delante. No lo pude soportar, tío, de manera que me fui a por él y le sacudí un guantazo en la oreja. ¿Y qué dirás que pasó? El muy cretino se murió en el acto. Creo que dijeron que le partí el cuello, o algo parecido. Así que me mandaron aquí a toda prisa, para escapar de la justicia. Iba en tu busca cuando tú me viste. Y aquí estoy.
—¡Pues que me condenen! —exclamó Robin Hood—. Para ser un fugitivo de la justicia, te lo tomas con una calma como no se ha visto en la vida. ¿Cuándo se ha visto en el mundo que un fugitivo que acaba de matar a un hombre vaya pavoneándose por el camino, como una frágil damisela de la corte, mientras huele una delicada rosa?
—Bueno, verás, tío —respondió Will Gamwell—. No por batir más aprisa se hace mejor mantequilla, como dice el refrán. Además, estoy convencido de que esta fortaleza de mi cuerpo ha acabado con la ligereza de mis pies. Ya viste cómo pudiste golpearme tres veces, mientras que yo no pude acertarte ni una, y tuve que avasallarte con mi fuerza.
—No, no, no hablemos más de eso —dijo Robin—. Me alegro mucho de verte, Will, y serás una gran adquisición para mi banda de alegres granujas. Pero tendrás que cambiar de nombre, porque se dictarán órdenes de detención en tu contra; así pues, en vista de tus alegres ropajes, a partir de este momento te llamarás Will Escarlata.
—Will Escarlata —repitió el Pequeño John, adelantándose y extendiendo su mano, que Will se apresuró a estrechar—. Will Escarlata, el nombre te viene a la perfección. Es un placer darte la bienvenida a nuestro grupo. Yo soy el Pequeño John y éste es un amigo que acaba de unírsenos, un honrado curtidor llamado Arthur de Bland. Vas a hacerte famoso, Will, te lo digo yo; más de una balada se cantará en Sherwood contando la historia de cuando Robin Hood enseñó al Pequeño John y a Arthur de Bland cómo se maneja un bastón; o dicho de otra manera, de cómo nuestro querido jefe se encontró con que había mordido más de lo que podía tragar.
—Escucha, Pequeño John —dijo Robin con mucha suavidad, empezando a hartarse de la broma—. ¿Por qué tenemos que seguir hablando del asunto? Lo mejor sería guardar absoluta discreción acerca de los acontecimientos de este día.
—Por mí, encantado —dijo el Pequeño John—. Lo que pasa, jefe, es que pensé que te gustaría que una historia tan graciosa trascendiera, teniendo en cuenta lo mucho que mencionas últimamente la supuesta acumulación de grasa en mis articulaciones, presuntamente adquirida durante mi estancia en casa del sheriff de…
—¡Basta, Pequeño John! —exclamó Robin, irritado—. Creo haber dicho que no hablemos más del asunto.
—Muy bien, muy bien —dijo el Pequeño John—. Por mi parte, empiezo a cansarme del tema. Pero, ahora que me acuerdo, también te tomaste a broma lo de la lluvia que amenazaba anoche; así que…
—¡Basta, he dicho! Me equivoqué. Ahora recuerdo que parecía como si fuera a llover.
—¿Verdad que sí? Eso me pareció también a mí —insistió el Pequeño John—. En tal caso, sin duda pensarás que hice bien al buscar cobijo en el Jabalí Azul, en lugar de aventurarme en plena tormenta. ¿No es así?
—¡Que el diablo te lleve, a ti y a tus insidias! —exclamó Robin Hood—. Si te empeñas en ello, diré que hiciste bien refugiándote donde te diera la gana.
—Ya te digo que, por mí, de acuerdo —dijo el Pequeño John—. En cuanto a mí, hoy he estado completamente ciego. No he visto la zurra que te han dado; no he visto cómo rodabas patas arriba por el suelo; y si alguien dijera que tal cosa ha sucedido, le retorcería la lengua por mentiroso, con la conciencia bien tranquila.
—¡Vámonos! —gritó Robin mordiéndose el labio inferior, mientras los demás se veían en apuros para contener la risa—. Ya no seguiremos viaje hoy, sino que regresaremos a Sherwood; y tú ya irás a Ancaster otro día, Pequeño John.
La verdadera razón de esta decisión era que, con los huesos tan doloridos, Robin no se sentía nada inclinado a realizar un largo viaje. Así pues, dando media vuelta, desandaron el camino y se volvieron por donde habían venido.