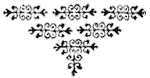El Pequeño John y el curtidor de Blyth
Inevitablemente, sucede a veces que la mala suerte se ceba con una persona de tal manera que, como suele decirse, todos los gatos cazan moscas en su cara. Esto es lo que les sucedió a Robin Hood y al Pequeño John un bonito día del alegre mes de mayo; escuchad, pues, y os enteraréis de cómo la diosa Fortuna les dio tal vapuleo que los huesos les quedaron doloridos durante muchos días.
Un buen día, poco después de que el Pequeño John decidiera abandonar la casa del sheriff y volviera en compañía del cocinero, como se contó en el capítulo anterior, Robin Hood y algunos miembros escogidos de su banda se encontraban tendidos sobre el blando césped a los pies del árbol de las reuniones. Hacía un calor bochornoso, y aunque casi todos los proscritos andaban dispersos por el bosque, ocupados en una u otra tarea, estos pocos holgazaneaban a la sombra del árbol, dispuestos a pasar la tarde intercambiándose chistes e historias divertidas que les hicieran reír un poco.
El aire estaba cargado de la fragancia amarga de mayo, y entre las frondosas sombras del bosque resonaban los cantos de los pájaros —el tordo, el cuclillo, la becada—, mezclados con el refrescante sonido del arroyo cantarín que corría entre las piedras del claro donde se elevaba el árbol de las reuniones. Daba gozo ver a aquellos diez fornidos campesinos, todos ellos vestidos de paño verde, tumbados bajo las ramas del imponente árbol, entre las hojas que caían revoloteando desde lo alto, iluminadas en la caída por los rayos del sol.
Ya no se crían hombres como los de aquellos tiempos; los buenos tiempos en los que un recio bastón y un arco de tejo templaban la fibra de un hombre y endurecían sus miembros. En torno a Robin Hood se congregaba aquel día la flor y nata del campo británico. Allí estaba el gran Pequeño John, de miembros tan robustos como las retorcidas ramas del árbol, aunque algo reblandecidos por su estancia en casa del sheriff de Nottingham; y también el famoso Will Stutely, con su rostro curtido como una pasa por el sol y el viento, considerado como el hombre más divertido de toda la región, con la única excepción de Allan de Dale, el trovador, del que pronto oiréis hablar; allí se encontraba también Will Scathelock, tan delgado como un galgo y tan ligero de piernas como una cabra de tres años; y el joven David de Doncaster, cuya corpulencia tan sólo era inferior a la del Pequeño John, con la barba apenas despuntando en sus juveniles mejillas; y otros de gran renombre, cuya fama llegaba muy lejos.
De pronto, Robin se dio una palmada en la rodilla.
—¡Por San Renato! —exclamó—. Casi me olvido de que el día de paga está al caer y no nos quedan reservas de paño de Lincoln. Habrá que arreglar esto sin pérdida de tiempo. ¡Muévete, Pequeño John! Sacúdete la pereza de los huesos porque tienes que ir a ver al viejo chismoso de nuestro pañero, Hugh Longshanks de Ancaster. Dile que nos envíe inmediatamente ciento cuarenta metros de buen paño verde de Lincoln; quizá el viaje logre hacerte perder algo de la grasa que se te pegó a los huesos mientras hacías el vago en casa de nuestro amado sheriff.
—¡Bah! —murmuró el Pequeño John, que había aguantado ya tantas bromas al respecto que estaba harto del tema—. ¡Bah! Quizá tenga un poco más de grasa que antes en las articulaciones, pero con grasa o sin ella, estoy seguro de que podría apañármelas para conseguir derribar de un puente a cualquier hombre de Sherwood, o de Nottinghamshire si me apuras, aunque tenga tan poca grasa en sus huesos como tú mismo, querido jefe.
Estas palabras fueron acogidas con una gran carcajada, y todos miraron a Robin Hood, porque todos sabían que el Pequeño John hablaba de un cierto combate que tuvo lugar entre él y su jefe, y que fue el origen de su amistad.
—No permitirá el cielo que dude de ti, Pequeño John —dijo Robin, riendo más fuerte que ningún otro—; y no tengo ningún deseo de probar tu bastón. Debo de reconocer que algunos hombres de mi banda manejan un bastón de dos metros mejor que yo mismo; pero no existe en todo Nottinghamshire quien pueda disparar una flecha como lo hacen estos dedos. No obstante, un viajecito a Ancaster no te vendrá mal; más vale que salgas de noche, pues muchos conocen tu cara de verla en casa del sheriff, y si vas por ahí en pleno día puedes meterte en un lío con alguno de sus soldados. Espera aquí y te traeré el dinero para pagar al bueno de Hugh. Me gusta que piense que somos sus mejores clientes —y con estas palabras, se puso en pie y se internó en el bosque.
A poca distancia del árbol de las reuniones se alzaba una gran roca bajo la cual se había excavado una cámara, cuya entrada estaba cerrada por una sólida puerta de roble, de dos palmos de grosor, claveteada y cerrada con un gran candado. Allí se guardaba el tesoro de la banda, y allí se dirigió Robin Hood. Abrió el candado, penetró en la cámara y sacó de ella una bolsa de oro que entregó al Pequeño John, para que con ella pagara el paño a Hugh Longshanks.
El Pequeño John se incorporó, tomó la bolsa de oro, la metió en sus calzones, se enrolló una faja a la cintura, empuñó un grueso bastón de dos metros de largo, y se puso en camino.
Iba silbando mientras caminaba por el sendero cubierto de hojas que conducía a Fosse Way, sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que por fin llegó a un punto donde el sendero se bifurcaba: una ramificación llevaba a Fosse Way y la otra, como bien sabía el Pequeño John, a la acogedora posada del Jabalí Azul. Al instante, el Pequeño John dejó de silbar y se quedó parado en mitad del camino. Miró primero hacia arriba y luego hacia abajo, y por fin, echándose el gorro sobre un ojo, se rascó muy despacio la nuca. ¿Qué había sucedido? Muy sencillo: a la vista de los dos senderos, dos voces habían empezado a resonar en el interior de su cabeza; una de ellas gritaba: «He aquí el camino que lleva al Jabalí Azul, a la buena cerveza de octubre y a una placentera velada en agradable compañía». La otra voz insistía: «He aquí el camino que lleva a Ancaster, donde tienes una misión que cumplir». Ahora bien, la primera de las dos voces era, con mucho, la más potente, pues el Pequeño John se había aficionado en demasía a la buena vida durante su permanencia en la casa del sheriff; así pues, tras mirar el cielo azul, surcado por nubes blancas que lo atravesaban como barcos de vela a cuyo alrededor volaban en círculos las golondrinas, acabó por decir:
—Mucho me temo que va a llover; más vale que me detenga en el Jabalí Azul hasta que pase el aguacero. Estoy seguro de que a Robin no le gustaría que me empapara hasta los huesos.
Y sin más trámites tomó el sendero que conducía al lugar de sus apetencias. No se advertía señal alguna de lluvia, pero cuando uno desea una cosa como la deseaba el Pequeño John, siempre se encuentran argumentos.
La clientela del Jabalí Azul se componía de cuatro alegres juerguistas: un carnicero, un mendigo y dos frailes. El Pequeño John los oyó cantar desde muy lejos, mientras caminaba a la luz del crepúsculo, que iba cayendo sobre montes y cañadas. Todos se alegraron de recibir a un nuevo camarada, y más tratándose de un hombre tan entusiasta como el Pequeño John. Se pidieron más jarras de cerveza, y entre bromas, canciones y relatos picantes fueron transcurriendo las horas con velocidad vertiginosa. Nadie reparó en la hora hasta que la noche estuvo tan avanzada que el Pequeño John descartó la idea de seguir viaje aquella noche y decidió quedarse en el Jabalí Azul hasta la mañana.
Pero el Pequeño John iba a pagar muy caro el haber descuidado el deber en aras del placer, y a todos nos puede ocurrir el mismo caso, como pronto veréis.
Al amanecer del día siguiente, se levantó, empuñó su bastón y reemprendió su camino, como queriendo recuperar el tiempo perdido.
En la ciudad de Blyth vivía un corpulento curtidor, famoso en toda la región por su fuerza y sus victorias en torneos de lucha libre y con bastón. Durante cinco años había sido el campeón oficial de lucha libre, hasta que el célebre Adam de Lincoln le había derrotado, rompiéndole de paso una costilla. Pero en la lucha con bastón todavía no había encontrado rival a su altura. Además de esto, le gustaba el tiro con arco y era aficionado a las excursiones por el bosque las noches de luna llena durante la temporada del gamo; por esta razón, los guardabosques del rey le tenían estrechamente vigilado, pues no era raro encontrar en casa de Arthur de Bland grandes reservas de carne con un sospechoso aspecto de venado cazado ilegalmente.
Quiso la casualidad que Arthur hubiera estado en Nottingham el día antes de que el Pequeño John partiera a cumplir el encargo de Robin, para vender allí un cargamento de pieles curtidas, y que emprendiera el regreso a Blyth la misma mañana en que John salía de la posada. Su camino le llevaba por el lindero del bosque de Sherwood, donde los pájaros saludaban al nuevo día con una algarabía de cantos jubilosos. El curtidor llevaba su bastón atravesado sobre los hombros, listo para poderlo empuñar rápidamente, y se cubría la cabeza con una gorra de cuero doble, tan dura que difícilmente podría hacer mella en ella una espada.
«Vaya, vaya —iba diciendo Arthur de Bland para sus adentros, habiendo llegado a una parte del camino que atravesaba una esquina del bosque—. No cabe duda de que en esta época del año los ciervos empiezan a salir del bosque para acercarse a los prados abiertos». Con un poco de suerte, y siendo tan pronto, aún podría echarle la vista encima a una de esas preciosidades, pues a Arthur nada le gustaba más que contemplar las manadas de ciervos, aunque no pudiera meterles una flecha entre las costillas. Así pues, saliendo del camino, se internó entre los matorrales mirando y atisbando por aquí y por allá, recurriendo a todas las argucias de quien conoce a la perfección el bosque y se ha vestido más de una vez de paño verde.
Mientras tanto, el Pequeño John caminaba alegremente, sin pensar en nada que no fuera el aroma de los capullos que despuntaban en los setos o la belleza de las flores que cubrían algún que otro manzano silvestre. De vez en cuando se quedaba mirando a una alondra que salía de pronto de entre la hierba húmeda y emprendía el vuelo a la luz del sol, lanzando a los cuatro vientos su canción. Y en estas condiciones quiso la suerte que se desviara del camino principal y llegara muy cerca de donde Arthur de Bland escudriñaba entre los espesos matorrales. Al oír el rozar de ramas, el Pequeño John se detuvo y logró divisar el gorro de cuero del curtidor, moviéndose entre los matorrales.
«Me pregunto qué se propondrá ese bribón, que busca y rebusca de tal manera —se dijo—. Mucho me temo que el muy bellaco sea un miserable ladrón que pretende cazar nuestros ciervos y de Su Majestad el rey», pues a fuerza de vivir en los bosques, el Pequeño John había acabado por considerar que los ciervos de Sherwood pertenecían a Robin y a su banda como al buen rey Enrique.
Tras reflexionar unos instantes, decidió que el asunto merecía una investigación y, saliendo del camino, penetró también en la espesura y se dedicó a espiar a Arthur de Bland.
Durante un buen rato, los dos corretearon por el bosque, el Pequeño John siguiendo al curtidor y el curtidor siguiendo la pista de los ciervos. Por fin, el Pequeño John pisó una ramita que se partió con un chasquido; al oír el ruido, el curtidor se volvió rápidamente y vio al Pequeño John espiándole. Dándose cuenta de que había sido descubierto, el Pequeño John decidió proceder con osadía.
—¡Ajá! —exclamó—. ¿Qué estáis haciendo aquí, despreciable intruso? ¿Quién sois vos para venir a hollar los senderos de Sherwood? A juzgar por la ruin expresión de vuestro rostro, me atrevería a asegurar que no sois más que un vulgar ladrón que pretende cazar los ciervos de nuestro señor el rey.
—¿Cómo os atrevéis, maldito mentiroso? —respondió el curtidor, que, aunque cogido por sorpresa, no era hombre que se dejaba intimidar por palabras altisonantes—. No soy un ladrón, sino un honrado artesano. Y en cuanto a mi rostro, es como es; y ya que estamos en ello, el vuestro tampoco es muy agraciado, bellaco deslenguado.
—¡Vaya! —exclamó el Pequeño John en voz muy alta—. ¿Conque os atrevéis a replicarme? Me están entrando verdaderas ganas de partiros el cráneo por vuestra insolencia. Debo haceros saber, buen hombre, que para el caso es como si yo fuera un guardabosques del rey. Por lo menos —añadió para sí mismo— mis amigos y yo nos encargamos de cuidar de los ciervos de su soberana majestad.
—Poco me importa quién seáis —respondió el osado curtidor—. Y harían falta muchos como vos para lograr someter a Arthur de Bland.
—¿Ah, sí? —gritó el Pequeño John, furioso—. ¿Conque ésas tenemos, fanfarrón? Habéis de saber que vuestra lengua os acaba de meter en un aprieto del que os costará Dios y ayuda salir, pues voy a daros una zurra como no habéis visto otra en vuestra vida. Empuñad vuestro bastón, forastero, que no quiero golpear a un hombre desarmado.
—¡Mirad cómo tiemblo de miedo! —exclamó el curtidor, igualmente encolerizado—. Con bravatas no se mata ni a un ratón. ¿Quién sois vos, que habláis tan a la ligera de partirle la cabeza a Arthur de Bland? Si no os curto el pellejo como quien curte una piel de ternero, estoy dispuesto a convertir mi bastón en pinchitos para carne y a dejar de ser hombre a partir de este día. ¡Así que cuidaos!
—¡Un momento! —dijo el Pequeño John—. Midamos antes nuestros bastones, que el mío es más largo que el vuestro y no quisiera tener ni una pulgada de ventaja sobre vos.
—¡Olvidad la longitud! —respondió el curtidor—. Mi bastón es lo bastante largo para tumbar a un ternero; así que en guardia, repito.
Y sin más ceremonias, ambos empuñaron sus bastones por el centro y, dirigiéndose feroces miradas, se acercaron lentamente uno a otro.
A todo esto, había llegado a oídos de Robin Hood que el Pequeño John, en lugar de obedecer sus órdenes, había cedido a la llamada del placer y se había pasado la noche de juerga en el Jabalí Azul, en vez de dirigirse directamente a Ancaster. Muy molesto por la desobediencia, partió por la mañana en busca del Pequeño John, con intención de alcanzarlo por el camino y decirle lo que pensaba del asunto. Iba pensando las palabras que utilizaría para reprender al Pequeño John por su comportamiento, cuando de pronto oyó voces airadas, como de hombres que reñían, y pudo entender un rápido intercambio de insultos. Al oír esto, Robin se detuvo a escuchar mejor.
«No cabe duda —se dijo—. Esa es la voz del Pequeño John, y parece bastante furioso. La otra voz no la conozco. ¡No quiera el cielo que mi buen John haya caído en manos de los guardabosques del rey! Tengo que ver lo que ocurre, y rápido».
Al decir esto, toda su cólera se disipó como la brisa que penetra por una ventana, al pensar que la vida de su fiel lugarteniente podía estar en peligro. Avanzó con cautela a través de los matorrales hacia donde se oían voces y, apartando las hojas, pudo ver el pequeño espacio abierto donde los dos hombres se enfrentaban, bastón en mano.
«¡Ajá! —se dijo Robin—. Éste promete ser un buen espectáculo. Estoy dispuesto a recompensar a ese fulano con tres monedas de oro de mi propio bolsillo si es capaz de darle una buena zurra al Pequeño John. Se merece un buen vapuleo por haber desobedecido mis órdenes. No obstante, me temo que existan pocas posibilidades de que me den esa alegría». Y diciendo esto, se tendió en el suelo para poder contemplar el espectáculo en una posición bien cómoda.
Quizá hayáis visto alguna vez a dos perros a punto de pelearse: caminan lentamente uno alrededor del otro, sin que ninguno de los dos se decida a iniciar el combate; así era como se movían aquellos dos hombres, acechando la oportunidad de pillar al otro desprevenido, para así poder aplicar el primer golpe. Por fin, el Pequeño John golpeó con la velocidad del rayo, pero el curtidor paró el golpe, lo desvió hacia un lado y lanzó a su vez otro, que fue igualmente parado por el Pequeño John. Así comenzó la terrible batalla. Los dos combatientes se movían hacia delante y hacia atrás, y los golpes llovían con tal rapidez que, por el sonido, se habría dicho que había una docena de hombres luchando. Siguieron peleando durante casi media hora, hasta que la tierra quedó completamente removida por sus pisadas y los dos luchadores resoplaban como bueyes tirando del arado. El Pequeño John llevaba la peor parte, pues había perdido la costumbre de realizar grandes esfuerzos y sus articulaciones ya no eran tan elásticas como antes de vivir en casa del sheriff.
Robin permaneció todo este tiempo tumbado bajo los arbustos, contemplando embelesado la exhibición. «A fe mía que nunca en mi vida pensé que vería al Pequeño John encontrarse con la horma de su zapato. Aún así, creo que habría podido vencer a ese sujeto de encontrarse en su antigua forma», se dijo.
Por fin el Pequeño John vio llegar su oportunidad y, concentrando todas sus fuerzas en un golpe capaz de derribar a un buey, lanzó un ataque demoledor contra el curtidor. Y aquí se vio la utilidad del gorro de cuero que éste llevaba, pues de no ser por él no habría podido volver a esgrimir nunca más un bastón. Aun así, recibió un golpe tan fuerte en el parietal que salió trastabillando a través del claro, y si al Pequeño John le hubieran quedado fuerzas para aprovechar esta ventaja, el pobre Arthur lo habría pasado muy mal. Tal como estaban las cosas, el curtidor tuvo tiempo de recuperarse, e incluso de responder con un golpe a distancia que esta vez alcanzó su objetivo, derribando al Pequeño John cuan largo era, mientras el bastón volaba de sus manos. Levantando su bastón, Arthur le propinó un nuevo golpe en las costillas.
—¡Alto! —rugió el Pequeño John—. ¿Sois capaz de golpear a un hombre caído?
—¿Por qué no? —respondió el curtidor, golpeándole de nuevo con el bastón.
—¡Alto! —gritaba el Pequeño John—. ¡Quieto! ¡Socorro! ¡Quieto, he dicho! ¡Me rindo, he dicho que me rindo!
—¿Habéis tenido bastante? —preguntó el curtidor muy serio, alzando su bastón.
—¡Ya lo creo, más que suficiente!
—¿Y reconocéis que soy el mejor de los dos?
—¡Sí, lo reconozco y mala peste os mate! —exclamó el Pequeño John, la primera parte en voz alta y la última para su coleto.
—En tal caso, podéis seguir vuestro camino, y dad gracias a vuestro santo patrón de que soy hombre compasivo —dijo el curtidor.
—¡Me río yo de vuestra compasión! —dijo el Pequeño John, sentándose en el suelo y palpándose las doloridas costillas—. Vive Dios, que tengo las costillas como si me las hubieran roto todas por la mitad. Os aseguro, señor mío, que no pensé que hubiera en todo Nottinghamshire un hombre capaz de hacerme esto.
—¡Tampoco lo pensaba yo! —exclamó Robin Hood, saliendo de entre el follaje y riendo a carcajadas, hasta el punto de saltársele las lágrimas—. ¡Caramba, caramba! Caíste como una botella de lo alto de una tapia. Lo he visto todo y jamás pensé que te vería rindiéndote a ningún hombre de Inglaterra. Iba en tu busca para recriminarte por no haber cumplido mi encargo y, mira por dónde, veo que has pagado con creces tu falta, vencido y humillado por este forastero. ¡Cómo te sacudió desde lejos, mientras tú te quedabas mirándole! ¡Qué caída! ¡Jamás había visto a nadie rodar así! —y mientras Robin hablaba, el Pequeño John permanecía sentado en el suelo, con cara de haberse tragado una purga. A continuación, Robin se volvió hacia el curtidor y preguntó:
—¿Cómo os llamáis, amigo?
—La gente me llama Arthur de Bland —respondió el curtidor con orgullo—. Y vos, ¿cómo os llamáis?
—¡Ajá! ¡Arthur de Bland! —exclamó Robin—. Ya he oído mencionar ese nombre. El pasado mes de octubre le rompisteis la cabeza a un amigo mío en la feria de Ely. Un tipo al que por allí llaman Jock de Nottingham, pero al que nosotros llamamos Will Scathelock. Y este pobre muchacho al que habéis zurrado de tal manera estaba considerado como el mejor luchador de bastón de toda Inglaterra. Os presento al Pequeño John y me presento yo: Robin Hood.
—¡Cómo! —se sorprendió el curtidor—. ¿Sois vos en verdad Robin Hood, y éste el famoso Pequeño John? Pardiez, de haber sabido quién erais, no me habría mostrado tan dispuesto a levantar la mano contra vos. Permitid que os ayude a incorporaros, señor don Pequeño John, y que os quite el polvo de las ropas.
—¡Nada de eso! —dijo el Pequeño John en tono enojado, mientras se incorporaba con cuidado, como si tuviera los huesos de cristal—. Puedo valerme por mí mismo, amigo mío, sin necesidad de vuestra ayuda; y permitid que os diga que, de no haber sido por ese maldito gorro de cuero, lo habríais pasado muy mal en el día de hoy.
Al oír esto, Robin Hood se echó a reír de nuevo y le dijo al curtidor:
—¿No os gustaría uniros a mi banda, amigo Arthur? A fe mía que sois uno de los hombres más recios que han visto mis ojos.
—¿Unirme a vuestra banda? —preguntó a su vez el curtidor—. ¡Pardiez, ya lo creo que sí! ¡Viva la buena vida! ¡Se acabó la miseria! —el hombre daba brincos de alegría y chasqueaba los dedos—. ¡Abajo el asqueroso tanino, las tinas pringosas y los pellejos malolientes! ¡Os seguiré hasta el fin del mundo, amado jefe mío, y no molestaré a ningún ciervo de vuestros bosques con el zumbido de mi arco!
—En cuanto a ti, Pequeño John —dijo Robin Hood, todavía riendo—, sal de una vez hacia Ancaster. Te acompañaremos durante un trecho, porque no quiero que te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda hasta que te encuentres bastante lejos de Sherwood. Todavía quedan en las proximidades algunas posadas que tú conoces.
Y así, los tres compañeros salieron de los matorrales y reemprendieron una vez más el camino.