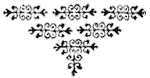Robin Hood se hace carnicero
No tardó Robin Hood en enterarse con todo detalle de cómo el sheriff había intentado por tres veces capturarle.
«Si tengo la oportunidad —se dijo—, haré que nuestro buen sheriff pague muy caro lo que ha hecho. Es posible que le traiga a pasar una temporadita en Sherwood, para que disfrute de nuestra compañía».
Hay que decir que de vez en cuando Robin Hood secuestraba a un barón, un terrateniente, un obispo gordo o un abad, los llevaba al bosque y allí los agasajaba hasta que aflojaban sus bolsas.
Pero mientras tanto, Robin y su banda vivían apaciblemente en el bosque de Sherwood, sin asomar la cara fuera de él, pues Robin sabía que no sería saludable dejarse ver por Nottingham y sus alrededores, cuyas autoridades estaban muy disgustadas con ellos. Pero aunque no salían del bosque, vivían muy a gusto en la espesura, practicando el tiro contra guirnaldas colgadas de una rama de sauce tirada al extremo de un claro. En todo el bosque resonaban sus risas y sus bromas, pues todo aquel que fallaba el tiro recibía una sonora bofetada que, si era el Pequeño John quien la administraba, mandaba invariablemente al desdichado arquero rodando por los suelos. También practicaban lucha libre y con bastón, y cada día iban ganando fuerza y destreza.
Así vivieron durante casi un año, y durante aquel tiempo Robin urdió numerosas maquinaciones para ajustarle las cuentas al sheriff. Por fin acabó por cansarse de su reclusión, y un buen día cogió su bastón y partió en busca de aventuras. Caminó alegre y a buen paso hasta llegar al lindero del bosque. Allí, en la polvorienta carretera que llevaba a Nottingham, se encontró con un joven carnicero que guiaba un carro nuevo, cargado de carne y tirado por una espléndida yegua. El carnicero silbaba alegremente, pues el día invitaba a ello y el joven esperaba hacer buen negocio en el mercado.
—Buenos días tengáis, amigo —dijo Robin—. Parecéis muy feliz esta mañana.
—Sí que lo estoy —respondió el carnicero—. ¿Por qué no habría de estarlo? ¿Acaso no estoy sano de cuerpo y mente? ¿Acaso no tengo la novia más bonita de todo Nottinghamshire? ¿Y acaso no me voy a casar con ella el próximo jueves en la iglesia de Locksley?
—¡Ajá! —dijo Robin—. ¿Entonces venís de Locksley? Bien conozco yo ese maravilloso lugar. Conozco cada seto y cada arroyuelo, e incluso cada uno de los peces que nadan en ellos, en millas a la redonda, pues allí es donde nací y me crié. ¿Y adónde os dirigís con vuestra carne, querido paisano?
—Voy al mercado de Nottingham, a vender mi carne de vaca y de cordero —respondió el carnicero—. Pero ¿quién sois vos, que decís haber nacido en Locksley?
—Un simple campesino, amigo mío. La gente me llama Robin Hood.
—¡Por la corona de espinas! —exclamó el carnicero—. ¡Ya lo creo que me suena vuestro nombre! Muchas veces he oído vuestras hazañas, narradas e incluso cantadas. Pero… ¡No permita el cielo que vengáis a robarme a mí! Soy un hombre honrado y jamás le hice mal a hombre o mujer algunos. Déjeme en paz vuestra señoría, que yo jamás os molesté a vos.
—No. Efectivamente, no permitirá el cielo que os robe a vos, amigo mío. Ni un cuarto de penique os quitaría, porque me agrada vuestro noble rostro sajón; y más cuando este rostro procede de Locksley y además pertenece al hombre que va a casarse el jueves con la moza más bonita de todo Nottinghamshire. Pero decidme, ¿cuánto pediríais por todo vuestro cargamento de carne, incluyendo el carro y el caballo?
—El valor de todo ello son unos cuatro marcos —respondió el carnicero—. Pero, claro, si no vendo toda la carne, ganaré bastante menos de cuatro marcos.
Entonces Robin sacó una bolsa de debajo de su faja y dijo:
—Aquí en esta bolsa hay seis marcos. Me gustaría ser carnicero por un día y vender carne en Nottingham. ¿Aceptaríais seis marcos por todo lo que lleváis?
—¡Que la bendición de todos lo santos caiga sobre tu honesta cabeza! —exclamó el carnicero de todo corazón, mientras saltaba del carro y se apresuraba a coger la bolsa que Robin le tendía.
—No —bromeó Robin—; son muchos los que me aprecian y me desean el bien, pero pocos dirían que soy honesto. Ahora volved con vuestra moza y dadle un beso muy cariñoso de mi parte —y diciendo esto, se puso el delantal de carnicero, subió al carro, empuñó las riendas y tomó el camino de Nottingham.
Cuando llegó a la ciudad, buscó la zona del mercado donde se instalaban los carniceros y montó su tenderete en el mejor sitio que pudo encontrar. Luego extendió la carne sobre el mostrador, y empuñando el cuchillo y el afilador empezó a frotarlos mientras canturreaba con aire festivo:
Venid aquí, doncellas, y también las señoras,
comprad aquí la carne:
os daré carne por valor de tres peniques
y no os cobraré más que la tercera parte.
Tengo suave cordero, que en vez de pacer hierba
sólo comió narcisos,
hermosas margaritas y dulces violetas,
flores de las que crecen a la orilla del río.
Tengo carne de vaca de los prados de brezo,
y carnero del valle,
y ternera tan blanca cual frente de doncella,
supongo que debido a la leche de su madre.
Venid aquí, doncellas, y también las señoras,
comprad aquí la carne:
os daré carne por valor de tres peniques
y no os cobraré más que la tercera parte.
Así cantaba Robin Hood, y todos los que se encontraban cerca le escuchaban admirados; al terminar su canción, golpeó ruidosamente el cuchillo y el afilador y gritó a grandes voces:
—¿Quién compra? ¿Quién compra? Tengo cuatro precios fijos. A los frailes gordos les cobro doble porque no quiero que se acostumbren mal; a los concejales, el precio justo, porque no me importa si compran o no; a las señoras les cobro la mitad, porque me caen bien; y a las mozas guapas con debilidad por los carniceros, no les cobro más que un beso, porque son las que mejor me caen de todos. ¿Quién compra? ¿Quién compra?
La gente empezó a congregarse en torno al puesto, muerta de risa porque jamás había visto vender de aquella manera. Pero su asombro fue mayúsculo cuando comprobaron que cumplía lo prometido: a las señoras les vendía por un penique lo que en otros puestos costaba tres, y si la mujer era viuda o se advertía que era pobre, le regalaba la carne. Y cuando llegó una jovencita y le dio un beso, tampoco le cobró ni un penique, así que pronto acudieron muchas más, pues el carnicero tenía unos ojos azules como el cielo en junio y una risa muy agradable, que no escatimaba con nadie. Lógicamente, la carne se iba vendiendo a toda velocidad, sin que los demás carniceros consiguieran hacer una sola venta.
Entonces los carniceros comenzaron a murmurar, y uno de ellos dijo:
—Debe de tratarse de un ladrón que ha robado el carro, la carne y el caballo.
—No —dijo otro—. ¿Cuándo habéis visto un ladrón que se desprenda tan alegremente de su botín? Será un heredero que acaba de vender las tierras de su padre y quiere retirarse a vivir la buena vida mientras le dure el dinero.
Esta opinión acabó por prevalecer, y al fin unos cuantos carniceros se acercaron a trabar conocimiento con Robin.
—Escuchad, hermano —dijo el que iba a la cabeza—. Puesto que somos todos del mismo oficio, ¿por qué no coméis con nosotros? Precisamente hoy el sheriff ha invitado a comer al Gremio de Carniceros. Habrá buena comida y abundante bebida, y o mucho me equivoco o esto último te gusta.
—¡Qué demonios! Lo contrario sería indigno de un carnicero —respondió jovialmente Robin—. Por supuesto que comeré con vosotros, queridos colegas, y sin perder un minuto —y, puesto que ya había vendido toda su carne, recogió el tenderete y fue con los demás a la cena del gremio.
El sheriff se encontraba ya sentado a la mesa y le rodeaban muchos carniceros. Cuando entraron en el comedor Robin y sus acompañantes, riéndose de un chiste que alguien acababa de contar, los comensales más próximos al sheriff le murmuraron al oído:
—Ese que entra está completamente loco. Hoy ha estado vendiendo carne a menos de la mitad de su precio, y a las muchachas bonitas les regalaba la carne a cambio de un beso.
—Debe de tratarse de alguien que acaba de vender sus tierras y está dispuesto a dilapidar el oro y la plata —añadió alguien.
Entonces el sheriff llamó a Robin, sin reconocerlo a causa de su disfraz de carnicero, y le hizo sentar junto a él, a su derecha, pues le gustaban los jóvenes que se mostraban pródigos con sus riquezas, especialmente si existía la posibilidad de aligerar sus pródigos bolsillos en beneficio de su propia bolsa. De modo que se mostró muy amable con Robin, conversando con él y riéndole las gracias más y mejor que ningún otro.
Cuando sirvieron la comida, el sheriff le pidió a Robin que bendijera la mesa; Robin se puso en pie y dijo:
—Que el cielo bendiga todos los magníficos alimentos y bebidas de esta casa, y que todos los carniceros sean y sigan siendo tan honrados como yo.
Todos se echaron a reír, y el sheriff reía más que ninguno mientras se decía: «Verdaderamente, se trata de un tipo pródigo, y quizá pueda vaciarle los bolsillos de ese dinero con el que tan generoso se muestra, el muy tonto». Pero lo que dijo en voz alta, mientras le palmeaba el hombro a Robin, fue:
—Sois un tipo simpático y me caéis bien.
Al oír lo cual, Robin se echó también a reír y dijo:
—Sí, ya sé que os gusta la gente simpática. ¿Acaso no fuisteis vos quien convocó el concurso de tiro y le entregó la flecha de oro a ese bromista de Robin Hood?
El sheriff se puso pálido y todos los carniceros menos Robin dejaron de reírse, aunque algunos se guiñaban el ojo maliciosamente.
—¡Vamos, vamos, tomemos unos tragos! —exclamó Robin—. Seamos felices mientras podamos, pues el hombre no es más que polvo y no dispone más que de una vida antes de que los gusanos le hinquen el diente, como dice el Santo Libro. No pongáis tan mala cara, señor sheriff. ¿Quién sabe? Quizá pudierais capturar a Robin Hood si bebierais menos vino y rebajarais un poco de grasa de la barriga y le sacudierais un poco el polvo al cerebro. ¡Alegraos, señor!
El sheriff se echó a reír de nuevo, pero no parecía que la broma le hubiera hecho mucha gracia. Los carniceros empezaron a murmurar:
—Vive Dios, que jamás habíamos visto un loco tan deslenguado. El sheriff acabará por enfurecerse.
—¡Vamos, vamos, hermanos! —seguía gritando Robin—. ¡Alegraos! ¡No contéis los peniques, que esta comida la pago yo, aunque cueste doscientas libras! ¡Que nadie se reprima de comer y beber, y que nadie eche mano a la bolsa! ¡Os juro que ni el sheriff ni los carniceros pagarán un penique por este banquete!
—¡A fe mía que sois generoso! —dijo el sheriff—. Supongo que debéis poseer una buena manada de reses y muchas hectáreas de tierra, para gastar tan alegremente el dinero.
—Sí, así es —respondió Robin sin dejar de reír—. Entre mis hermanos y yo tenemos más de quinientas reses, y nunca habíamos vendido ninguna hasta que yo me hice carnicero. En cuanto a las tierras, jamás le he preguntado a mi mayordomo cuántas hectáreas mide.
Al sheriff le brillaron los ojos y se echó a reír para sus adentros.
—Escuchad, buen hombre —dijo—. Si os resulta difícil vender vuestro ganado, quizá yo pueda encontrar un hombre que se quede con él. Y ese hombre podría ser yo mismo, porque me agrada la juventud y me gustaría echaros una mano. Veamos, ¿cuánto queréis por vuestras reses?
—Bueno… —dijo Robin Hood—. Al menos valen quinientas libras.
—No, no —respondió el sheriff muy despacio, como si lo estuviera pensando—. Me caéis bien y me gustaría ayudaros, pero quinientas libras es una suma que supera mis posibilidades; os daré trescientas libras por todas, en buenas monedas de oro y plata.
—¡Viejo judío! —exclamó Robin—. Bien sabéis vos que todas esas reses valen más de setecientas libras, y me estoy quedando corto. Y, sin embargo, a pesar de vuestro cabello gris y de tener un pie en la tumba, aún queréis hacer negocio a costa de un pobre joven.
El sheriff se le quedó mirando muy serio, pero Robin se apresuró a decir:
—No me miréis como si hubierais bebido cerveza rancia. Aceptaré vuestra oferta, pues mis hermanos y yo necesitamos el dinero. Nos gusta la buena vida y no se puede vivir bien con poco dinero. Así que trato hecho, pero aseguraos de traer encima las trescientas libras, pues no me fío de vos después de tanto regateo.
—Llevaré el dinero —dijo el sheriff—, pero decidme vuestro nombre, joven.
—Me llamo Robert de Locksley —dijo Robin.
—Entonces, querido Robert de Locksley, hoy mismo iré a ver vuestras reses. Pero primero mi secretario pondrá por escrito los términos de la venta, para que no os quedéis con mi dinero sin darme a cambio el ganado.
Robin Hood se echó a reír de nuevo.
—¡Hecho! —exclamó, estrechándole la mano al sheriff—. Os aseguro que mis hermanos os estarán agradecidos por el dinero.
Y así quedó cerrado el trato, aunque muchos carniceros murmuraron a escondidas, comentando que el sheriff había estafado miserablemente al pobre jovenzuelo derrochador.
Aquella misma tarde, el sheriff montó en su caballo y se reunió con Robin Hood, que le esperaba en la puerta de su patio de armas, después de haber vendido el carro y el caballo por dos marcos. Y así emprendieron el camino, el sheriff a lomos de su montura y Robin corriendo a su lado. Salieron de Nottingham y recorrieron el polvoriento camino, charlando y riendo como dos viejos amigos; pero el sheriff iba pensando: «Aquella broma sobre Robin Hood te va a costar cara, insensato», pues pensaba sacar por el rebaño más del doble de lo que iba a pagar.
Continuaron el viaje hasta llegar a los límites del bosque de Sherwood; allí el sheriff dejó de reír y miró con inquietud a un lado y a otro.
—Que el cielo y los santos nos guarden de encontrarnos hoy con ese bandido de Robin Hood —dijo.
—Bah —dijo Robin, riendo—. Podéis estar tranquilo, pues conozco bien a Robin Hood y puedo aseguraros que hoy por hoy no representa para vos mayor peligro que el que pueda representar yo.
Al oír esto, el sheriff se quedó mirando fijamente a Robin, pensando: «No me gusta eso de que conozcas tan bien a ese maldito bandolero, ni me gusta nada estar tan cerca de Sherwood».
Cuanto más se adentraban en el bosque, más serio se iba poniendo el sheriff. Por fin llegaron a un recodo del camino y vieron ante ellos una manada de gamos que atravesaban saltando el sendero. Entonces Robin se acercó al sheriff y señalándolos con el dedo dijo:
—Esas son mis reses, señor sheriff. ¿Qué os parecen? ¿No están gordas y lustrosas?
El sheriff tiró rápidamente de las riendas y exclamó:
—¡Basta! Nunca debí entrar en este bosque y no me gusta vuestra compañía. Seguid, pues, vuestro camino y dejadme a mí seguir el mío.
Pero Robin, sin dejar de reír, ya había sujetado las riendas del sheriff.
—¡Oh, no! —dijo—. Quedaos un poco. Me gustaría que conocierais a mis hermanos, que comparten conmigo la propiedad de tan magníficas reses.
Y diciendo esto, se llevó el cuerno a los labios y tocó tres fuertes cornetazos; e inmediatamente acudieron a la llamada unos cien hombres, con el Pequeño John a la cabeza.
—¿Qué se te ofrece, jefe? —preguntó John.
—¡Cómo! —respondió Robin Hood—. ¿Acaso no veis que he traído un invitado de honor para la fiesta de hoy? ¡Qué vergüenza! ¿No reconocéis a su ilustrísima señoría el sheriff de Nottingham? Toma sus riendas, Pequeño John, que el sheriff nos honra cenando con nosotros esta noche.
Al oír esto, todos se quitaron respetuosamente el sombrero, sin sonreír y sin que parecieran estar de broma, mientras el Pequeño John tomaba las riendas y guiaba el caballo hacia las profundidades del bosque. Todos siguieron, marchando en fila, y con Robin caminando junto al sheriff, con el gorro en la mano.
A todo esto, el sheriff no decía una palabra y miraba a su alrededor como quien se acaba de despertar de un profundo sueño; pero cuando comprendió que estaba penetrando en lo más profundo del bosque de Sherwood, se le encogió el corazón y pensó: «Ya puedo dar por perdidas mis trescientas libras, y eso si no me quitan también la vida por haber intentado acabar con la suya más de una vez». Sin embargo, todos se mostraban amables y respetuosos, y nadie decía nada que pareciera indicar peligro para la bolsa o para la vida.
Por fin llegaron al claro donde extendía sus ramas el gran árbol de las reuniones, bajo el cual había un asiento de musgo en el que se sentó Robin, haciendo sentar al sheriff a su derecha.
—¡Que empiece la fiesta, muchachos! —dijo—. ¡Traed lo mejor que tengamos, tanto de carne como de vino, pues su señoría el sheriff me ha invitado a comer hoy en Nottingham y quiero devolverle sus múltiples atenciones!
Aún no se había mencionado para nada el dinero del sheriff, que empezaba a recobrar las esperanzas. «Quizá se haya olvidado de ello», pensaba.
Mientras se encendían las hogueras y empezaba a extenderse por el claro el delicioso aroma de los gamos y los capones asados, y de los pasteles a calentar junto al fuego, Robin Hood ofreció a su invitado un suntuoso espectáculo: primero hubo una exhibición de lucha con bastón a cargo de varias parejas, y todos eran tan diestros y tan rápidos en parar y golpear que el sheriff, aficionado a toda clase de deportes viriles, acabó por aplaudir, olvidándose de su situación y gritando: «¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Muy bien por el de la barba negra!», sin sospechar que el luchador al que animaba era el mismo hojalatero que él había enviado con una orden de detención contra Robin Hood.
A continuación, los mejores arqueros de la banda colocaron una guirnalda de flores a ciento sesenta pasos de distancia y demostraron su magnífica puntería. Pero el sheriff se iba deprimiendo, pues aquello ya no le gustaba tanto, al encontrarse aún muy fresco el recuerdo del famoso concurso de Nottingham y de la flecha de oro que, para colmo, vio colgada a sus espaldas. Cuando Robin Hood se dio cuenta de lo que rondaba por la mente del sheriff, interrumpió la exhibición y dio paso a la música: algunos miembros de la banda entonaron alegres baladas, mientras otros los acompañaban con la lira.
Terminadas las amenidades, varios proscritos extendieron manteles sobre la hierba y comenzaron a servir el espléndido banquete; otros destaparon barriles de cerveza y vinos generosos, llenaron jarras y las colocaron sobre los manteles, junto con cuernos para beber. Todos se sentaron y comieron y bebieron alegremente hasta que el sol se puso y la media luna apareció brillando débilmente entre las copas de los árboles. Entonces el sheriff se puso en pie y dijo:
—Os doy las gracias a todos, amables campesinos, por las atenciones que me habéis dispensado esta noche. Me habéis tratado con exquisita cortesía, demostrando que sentís un gran respeto por nuestro glorioso rey y por su representante en la noble región de Nottinghamshire. Pero empieza a oscurecer y debo ponerme en camino antes de que se haga de noche, si no quiero perderme en el bosque.
Robin y todos sus hombres se pusieron igualmente en pie, y el jefe de los forajidos dijo:
—Si tenéis que iros, señoría, qué le vamos a hacer; pero creo que olvidáis una cosa.
—No, no me olvido de nada —respondió el sheriff, con el corazón oprimido.
—Os repito que olvidáis algo —insistió Robin—. Servimos comidas magníficas aquí en el bosque, pero todo invitado tiene que pagar la cuenta.
El sheriff se echó a reír con risa hueca.
—Muy bien, muchachos —dijo—. Lo hemos pasado muy bien hoy, y aunque no me lo hubierais pedido, os habría pagado veinte libras por tan agradable velada.
—No, no —replicó Robin, muy serio—. Sería indigno de nosotros menospreciar así a vuestra señoría. Por mi fe, señor sheriff, que me moriría de vergüenza si valorara al representante del rey en menos de trescientas libras. ¿No es así, muchachos?
—¡Sí, sí! —gritaron todos a grandes voces.
—¡Trescientos diablos! —rugió el sheriff—. ¿Creéis que esa miserable comida valía trescientas libras? ¡Ni siquiera tres!
—No habléis tan a la ligera, señoría —dijo Robin—. Yo os tengo aprecio por el magnífico banquete que me habéis ofrecido hoy en Nottingham; pero hay aquí algunos que no os aprecian tanto. Si miráis hacia allá, veréis a Will Stutely, que no siente demasiada simpatía por vos; y aquellos dos bravos muchachos de allí, aunque no los conocéis, resultaron heridos en un disturbio que hubo hace tiempo a las puertas de Nottingham, vos sabéis cuál digo; uno de ellos salió con un brazo maltrecho, aunque por fortuna se ha recuperado ya. Escuchad mi consejo, señoría: pagad vuestra cuenta sin más dilación, o las cosas pueden ponerse feas para vos.
El sheriff se puso lívido y no respondió nada, limitándose a mirar al suelo mientras se mordía el labio inferior. Muy poco a poco, sacó su bolsa y la arrojó sobre el mantel que tenía delante.
—Coge la bolsa, Pequeño John —dijo Robin Hood—, y comprueba si está todo. No es que dudemos de nuestro sheriff, pero sería terrible para él saber que nos ha dejado dinero a deber.
El Pequeño John contó el dinero, comprobando que la bolsa contenía trescientas libras en monedas de oro y plata. Al sheriff, cada tintineo de las monedas le parecía una gota de sangre que le extraían de las venas y cuando vio todo contado, en montoncitos de plata y oro que llenaban toda una bandeja de madera, se dio la vuelta sin decir nada y montó en su caballo.
—¡Jamás habíamos tenido un huésped tan señorial! —exclamó Robin—. En vista de que se está haciendo tarde, encargaré a uno de mis muchachos que os escolte hasta la salida del bosque.
—¡No lo permita el cielo! —se apresuró a decir el sheriff—. Estoy seguro de que podré encontrar el camino sin ayuda.
—Entonces, yo mismo os indicaré el camino —dijo Robin Hood.
Y tomando las riendas del caballo del sheriff, lo guió hasta el sendero principal del bosque; antes de separarse de él, se despidió en los siguientes términos:
—Y ahora, sheriff, debo deciros adiós. Y la próxima vez que penséis en estafar a algún infeliz, acordaos del banquete del bosque de Sherwood. Nunca compres un caballo sin mirarle primero la dentadura, como dice el viejo Swanthold. En fin, una vez más, adiós —y dio una palmada en las ancas del caballo, que se alejó trotando con su ilustre jinete.
El sheriff tuvo abundantes ocasiones para lamentar haberse cruzado en el camino de Robin Hood, pues la gente se reía de él, y por todo el condado se cantaban baladas que narraban cómo el sheriff fue a por lana y salió trasquilado. Y es que, muchas veces, la codicia rompe el saco.