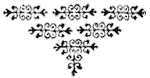El concurso de tiro de Nottingham
El fracaso de su intento de capturar a Robin Hood encolerizó al sheriff, sobre todo cuando se enteró de que la gente se reía de él y hacía chistes a su costa, por habérsele ocurrido presentar una orden de detención al audaz bandolero; nada irrita tanto como que se burlen de uno. Así que el sheriff dijo:
—Es preciso que el rey, nuestro señor y soberano, se entere de esto, de cómo esta banda de rebeldes forajidos viola y quebranta sus leyes. Y en cuanto a ese hojalatero traidor, yo mismo le ahorcaré, si llego a cogerlo, del árbol más alto de todo Nottinghamshire.
Tras lo cual, ordenó a todos sus criados y servidores que prepararan el viaje a Londres, para comparecer ante el rey.
Todo era ajetreo en el castillo del sheriff, todo eran carreras de un lado para otro, y todos los fuegos de las herrerías de Nottingham brillaban en la noche como estrellas centelleantes, pues todos los herreros se encontraban ocupados haciendo o reparando armaduras para las tropas que escoltarían al sheriff. Los preparativos se prolongaron durante dos días; al tercero, todo estaba ya dispuesto para el viaje. Brillaba el sol cuando la partida salió de Nottingham, en dirección a Fosse Way y de ahí a Watling Street. Viajaron durante dos días, hasta que por fin divisaron las torres y chapiteles de la gran ciudad de Londres; y a su paso la gente se detenía a mirar, admirando el magnífico espectáculo de los jinetes que recorrían los caminos con sus relucientes armaduras, sus vistosos penachos y sus engalanadas cabalgaduras.
En Londres tenían su corte el rey Enrique y la reina Leonor, con sus alegres damas vestidas de seda y raso, terciopelo y tela de oro, con sus valientes caballeros y galantes cortesanos. Cuando llegó el sheriff, fue llevado a presencia del rey.
—Una petición, señor —dijo arrodillándose en el suelo.
—Bien, veamos —dijo el rey—. ¿Qué es lo que deseas?
—¡Oh, señor y soberano! —exclamó el sheriff—. En el bosque de Sherwood, perteneciente al noble condado de Nottingham, se oculta un bandolero llamado Robin Hood.
—¡Valiente novedad! —dijo el rey—. Sus hazañas han llegado incluso a nuestros reales oídos. Parece ser un truhán rebelde e insolente, pero apostaría a que también es un tipo divertido.
—Escuchad, ¡oh gracioso soberano! —insistió el sheriff—. Le hice llegar una orden de detención, con el mismísimo sello de vuestra majestad, y él emborrachó al portador y robó la orden. Y además mata vuestros venados y roba a vuestros leales súbditos, asaltándolos por los caminos.
—¿Y bien? —preguntó el rey, indignado—. ¿Qué es lo que pretendes de mí? Te presentas ante mí con un despliegue de soldados y escuderos y aún así no eres capaz de capturar a una miserable banda de rufianes sin petos ni armaduras. ¡Y en tu propio condado! ¿Acaso no están vigentes mis leyes en Nottinghamshire? ¿No eres capaz de entendértelas por ti mismo con los que quebrantan las leyes o atentan contra ti y los tuyos? Fuera de aquí, fuera, y piénsatelo bien; haz tus propios planes, pero no me molestes más, y tenlo muy presente, sheriff: quiero que mis leyes sean obedecidas por todos los habitantes de mi reino, y si no eres capaz de hacerlas cumplir, no me sirves como sheriff. Así que, te repito, piénsatelo bien o te irá tan mal como a esos ladrones de Nottinghamshire. Cuando llegue la riada, arrastrará por igual el grano y la paja.
El sheriff salió de la audiencia con el corazón turbado y oprimido, arrepintiéndose de haber acudido con tan aparatosa escolta, ya que al rey le había indignado que tuviera tantos hombres a sus órdenes y aun así no pudiera hacer cumplir las leyes. Y mientras cabalgaban de regreso a Nottingham, el sheriff permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. No dijo una sola palabra y ninguno de sus hombres se atrevió a hablarle; se pasó todo el tiempo maquinando planes para atrapar a Robin Hood.
—¡Ajá! —exclamó de pronto, palmeándose la cadera—. ¡Ya lo tengo! ¡Al galope todos! ¡Regresemos a Nottingham lo antes posible! Y fijaos bien en lo que os digo: antes de que pasen quince días, ese maldito Robin Hood estará encadenado en los calabozos de Nottingham.
Pero ¿cuál era el plan del sheriff?
Igual que un judío que cuenta las monedas de una bolsa, palpando cada moneda para comprobar si tiene el peso exacto, el sheriff iba puliendo los detalles de su plan mientras cabalgaba hacia Nottingham, contemplando uno por uno todos sus aspectos y encontrando algún defecto en todos ellos. Por fin se le ocurrió pensar en el carácter atrevido de Robin Hood, que —como bien sabía el sheriff— le llevaba a veces a penetrar tras los muros de la propia Nottingham.
«Veamos —se dijo el sheriff—: Si pudiera atraer a Robin Hood hasta Nottingham, donde le tendría al alcance de la mano, le echaría el guante y no podría volver a escapárseme».
Y de pronto se le ocurrió la luminosa idea de convocar un gran concurso de tiro y ofrecer un premio irresistible, que por fuerza tuviera que atraer a Robin Hood. La idea le pareció tan brillante que exclamó «¡ajá!» y se palmeó de nuevo la cadera.
En cuanto hubo regresado a Nottingham, envió mensajeros en todas direcciones: norte, sur, este y oeste, anunciando por pueblos, granjas y caseríos el gran concurso de tiro, al que podía presentarse cualquiera que fuera capaz de tender un arco, y cuyo premio consistiría en una flecha de oro puro.
Cuando Robin Hood escuchó la noticia se encontraba en Lincoln, pero se apresuró a regresar al bosque de Sherwood, donde reunió a todos sus hombres y les habló así:
—Escuchad, camaradas, las noticias que hoy traigo de Lincoln. Nuestro amigo el sheriff de Nottingham ha convocado un concurso de tiro, y sus mensajeros lo anuncian por todo el condado. El premio es una flecha de oro puro. Yo creo que estaría bien que uno de nosotros la ganara, porque se trata de un buen premio y porque lo ha ofrecido nuestro buen amigo el sheriff. Cojamos, pues, nuestros arcos y flechas y vayamos a participar en el concurso. Estoy convencido de que no nos faltará la diversión. ¿Qué decís, muchachos?
El joven de Doncaster tomó entonces la palabra y dijo:
—Te ruego, jefe, que escuches lo que digo. Vengo ahora mismo de hablar con nuestro amigo Eadom, el del Jabalí Azul, y allí también se habló de este concurso. Pero Eadom me contó, y a él se lo dijo Ralph el Caracortada, uno de los hombres del sheriff, que ese bribón te ha tendido una trampa, y que el concurso no es más que un pretexto para atraerte allí. No vayas, jefe; lo que pretende es engañarte. Más vale que te quedes en el bosque, donde, por el momento, no nos acecha ninguna desgracia.
—Mira, David —dijo Robin—. Eres un chico listo, que sabe mantener los ojos bien abiertos y la boca cerrada, como corresponde a un buen emboscado. Pero ¿quién dice que el sheriff de Nottingham es capaz de acorralar a Robin Hood y a más de cien arqueros tan buenos como los mejores de Inglaterra? No, David, lo que me cuentas hace que sienta aún más deseos de ganar el premio. ¿Qué es lo que decía el bueno de Swanthold? «El que se apresura se quema la boca, y el insensato que cierra los ojos cae al pozo». Le haremos caso y combatiremos la astucia con la astucia. Algunos de vosotros os vestiréis de frailes, otros de labradores, otros de hojalateros o de mendigos, pero que cada uno lleve su arco y su espada, por si surge la necesidad. Estoy dispuesto a competir por esa flecha de oro, y si la gano la colgaremos de las ramas de este árbol, para regocijo de toda la banda. ¿Qué os parece el plan, compañeros?
—¡Muy bueno! —gritaron todos los proscritos a coro.
El día del concurso, la ciudad de Nottingham presentaba un aspecto espléndido. Al pie de las murallas, a todo lo largo de la verde pradera, se habían instalado filas de bancos, formando estrados para las damas y caballeros, los terratenientes, los burgueses adinerados y sus esposas; nadie se sentaba allí si no era persona de rango y calidad. En un extremo, cerca de la diana, había un asiento elevado, engalanado con cintas, banderolas y guirnaldas de flores, para el sheriff de Nottingham y su dama. El espacio así delimitado medía cuarenta pasos de anchura. A un extremo se encontraba la diana, y al otro una tienda de lona a rayas, en cuyo mástil ondeaban banderas y cintas de todos los colores. En esta tienda había barriles de cerveza, de los que podía servirse gratuitamente cualquier arquero que deseara aplacar la sed.
A partir de los estrados donde se sentaban las personalidades había una barandilla a modo de barrera para que el público corriente no se apelotonara delante de la diana. Desde muy temprano, los bancos se fueron llenando de personajes de calidad, que llegaban constantemente en carruajes o palafrenes, anunciados por el alegre repicar de las campanillas de plata que adornaban sus riendas. Y también fue acudiendo mucha gente humilde, que se sentaba o se tendía en la hierba, cerca de la barandilla que los separaba del campo de tiro. En la gran tienda se iban reuniendo los arqueros, en grupos de dos o tres; algunos se jactaban a grandes voces de los triunfos obtenidos en otras competiciones; otros revisaban sus arcos, pasando los dedos a lo largo de la cuerda para comprobar que no se deshilachaba, o examinando las flechas con un ojo cerrado para asegurarse de que no estaban torcidas, pues tanto el arco como las flechas debían encontrarse en perfectas condiciones, dada la ocasión y el premio disputado. En toda la historia de Nottingham no se había visto semejante congregación de campeones: el concurso había logrado atraer a los mejores arqueros de toda Inglaterra. Allí estaban Gill de la Gorra Roja, el mejor de los arqueros del sheriff, y Diccon Cruikshank, de la ciudad de Lincoln; y Adam de Dell, el campeón de Tamworth, un hombre de más de sesenta años pero aún fuerte como un toro, que en sus tiempos había participado en el célebre torneo de Woodstock, donde había derrotado al famosísimo arquero Clym o’the Clough; y muchos otros virtuosos del arco, cuyos nombres han llegado hasta nosotros en los versos de antiguas baladas.
Todos los asientos estaban ya ocupados por nobles y sus damas o burgueses con sus esposas cuando aparecieron por fin el sheriff y su mujer, él cabalgando con aire majestuoso sobre un caballo blanco como la leche y ella sobre una potra de color castaño. El sheriff iba tocado con una gorra de terciopelo violeta, y vestía una toga del mismo color y material, con bordes de armiño; su jubón y sus calzas eran de seda verde mar, y sus zapatos de terciopelo negro, con las puntas atadas a las ligas mediante cadenas de oro. Al cuello llevaba una gran cadena, también de oro, de la que pendía un enorme diamante montado en oro rojo. Su esposa vestía de terciopelo azul, adornado con plumón de cisne. Era todo un espectáculo verlos cabalgar juntos, y el público los vitoreó desde sus localidades de a pie. Así llegaron el sheriff y su esposa hasta sus asientos, donde los aguardaba a pie firme un grupo de soldados con lanzas y cotas de malla.
Cuando ambos se hubieron sentado, el sheriff ordenó a su heraldo que hiciera sonar su cuerno de plata; en respuesta a su orden sonaron tres vigorosos trompetazos que provocaron ecos en las murallas de Nottingham. Al oír la señal, los arqueros se aproximaron a sus posiciones, mientras el público gritaba enardecido, cada uno aclamando a su arquero favorito. «¡Gorra Roja!», gritaban unos; «¡Cruikshank!», vociferaban otros; «¡Viva William de Leslie!», exclamaban algunos. Y mientras tanto, las damas hacían ondear sus pañuelos, animando a los competidores a esforzarse al máximo.
Entonces el heraldo se adelantó y anunció en voz alta las reglas del torneo:
—Se tira desde esta marca, que se encuentra a ciento cincuenta metros del blanco. En primer lugar, cada hombre disparará una flecha, y entre todos los arqueros se seleccionará a los diez que mejor tiro hayan realizado, que pasarán a la siguiente eliminatoria. Estos diez dispararán dos flechas cada uno, y entre ellos se seleccionará a los tres mejores. Los tres finalistas dispararán tres flechas cada uno, y aquel que venza ganará el premio ofrecido.
El sheriff escudriñó con la mirada la hilera de arqueros, tratando de comprobar si Robin Hood se encontraba entre ellos; pero no había ninguno vestido de paño verde, como solían vestir Robin y su banda.
«A pesar de todo —se dijo—, bien pudiera estar ahí, y no se le ve entre la masa de espectadores. Esperemos a que sólo queden diez tiradores, pues, o no le conozco, o es seguro que se encontrará entre ellos».
Los arqueros fueron disparando uno tras otro, ante el asombro del público, que jamás había visto tanta puntería. Seis flechas dieron en la misma diana, otras cuatro en el círculo inmediato, y sólo dos se clavaron en el círculo exterior; y cuando la última flecha acertó de nuevo en la diana, los espectadores rompieron en vítores; la competición iba a ser muy disputada.
Una vez seleccionados los diez mejores, se comprobó que seis de ellos eran arqueros famosos en todo el país, cuyos nombres eran conocidos por casi toda la concurrencia. Estos seis hombres eran Gilbert de la Gorra Roja, Adam de Dell, Diccon Cruikshank, William de Leslie, Hubert de Cloud y Swithin de Hertford. Otros dos eran campesinos de Yorkshire, otro era un desconocido alto y vestido de azul, que decía venir de Londres, y el último era otro desconocido, andrajoso y vestido de rojo, que llevaba un parche cubriéndole un ojo.
—Fíjate bien —le dijo el sheriff a uno de sus soldados—. ¿Reconoces entre esos diez a Robin Hood?
—No, señoría —respondió el soldado—. A seis de ellos los conozco bien. De esos dos campesinos de Yorkshire, uno es demasiado alto y el otro demasiado bajo para tratarse del bandido. Robin tiene la barba rubia como el oro, mientras que ese mendigo de rojo tiene la barba castaña, además de ser tuerto. Y en cuanto al forastero de azul, calculo que Robin tiene los hombros al menos tres pulgadas más anchos.
—Entonces —dijo el sheriff, palmeándose con disgusto la cadera—, eso quiere decir que ese bandido es un cobarde, además de un ladrón, y no se atreve a dar la cara ante hombres de verdad.
Tras un breve descanso, los diez arqueros clasificados se adelantaron para disparar de nuevo. Cada uno disparó dos flechas en medio de un absoluto silencio; la multitud miraba el espectáculo sin apenas respirar. Pero cuando se hubo lanzado la última flecha, estalló una nueva ovación, y muchas personas arrojaron sus gorros al aire, maravilladas por la exhibición.
—¡Por la corona de la Virgen, Nuestra Señora! —exclamó sir Amyas de Dell, un anciano de más de ochenta años que se sentaba cerca del sheriff—. ¡En mi vida vi disparar así, y eso que llevo más de sesenta años viendo a los mejores arqueros del reino!
Sólo quedaban tres tiradores en competición. Uno de ellos era Gill de la Gorra Roja; otro, el harapiento desconocido vestido de rojo; y el tercero era el viejo Adam de Dell, de Tamworth. Toda la multitud vitoreaba a grito pelado, unos exclamando «¡Viva Gilbert de la Gorra Roja!» y otros «¡Viva el campeón Adam de Tamworth!», pero ni una sola voz se alzó para aclamar al forastero de rojo.
—Procura afinar el tiro, Gilbert —le dijo el sheriff a su campeón—, y si sales vencedor te daré cien peniques de plata, además del premio.
—Lo haré lo mejor que pueda —respondió Gilbert con firmeza—. Cada uno hace lo que puede, pero esta vez intentaré superarme.
Y así diciendo, sacó de la aljaba una flecha larga y bien emplumada, y la montó con destreza; levantó el arco y dejó partir la flecha, que voló en línea recta hasta clavarse en la misma diana, a un dedo del centro. La multitud rompió a gritar «¡Gilbert, Gilbert!».
—¡Un magnífico tiro, a fe mía! —exclamó el sheriff, aplaudiendo.
A continuación se adelantó el andrajoso desconocido, y la gente se echó a reír al ver un remiendo amarillo que le asomaba bajo el brazo cuando levantó el codo para disparar, y también el verle tomar puntería con un solo ojo. El forastero montó rápidamente el arco y disparó una flecha inmediatamente; tan rápido fue el disparo que no transcurrió ni un respiro desde que empezó a montar la flecha hasta que ésta se clavó en el blanco; y sin embargo, se había acercado más al centro que la de Gilbert.
—¡Por todos los santos del Paraíso! —gritó el sheriff—. ¡Qué manera de disparar!
Entonces disparó Adam de Dell, y su flecha se clavó exactamente junto a la del desconocido. Tras un breve descanso, los tres volvieron a tirar, y una vez más las tres flechas se clavaron en la diana, pero esta vez la de Adam de Dell quedó más lejos del centro, y de nuevo el forastero realizó el mejor tiro. Y tras otro período de descanso, los tres se dispusieron a tirar por última vez. Gilbert tomó puntería con gran parsimonia, midiendo cuidadosamente la distancia y disparando con la mayor precisión. La flecha salió silbando y la multitud empezó a gritar hasta hacer temblar las mismas banderas que ondeaban al viento, hasta espantar a los grajos y cornejas que se posaban en los tejados de la vieja torre gris, pues la saeta se había clavado junto al punto que señalaba el centro exacto de la diana.
—¡Bien hecho, Gilbert! —gritó el sheriff, radiante de gozo—. Creo que el premio es tuyo, y bien ganado. Y tú, mendigo harapiento, veamos si eres capaz de superar ese tiro.
El forastero no dijo nada, pero pasó a ocupar su puesto mientras se hacía el silencio; la multitud no se atrevía a hablar ni a respirar, expectante por lo que pudiera ocurrir a continuación. El desconocido, apenas sin moverse, montó rápidamente el arco, lo levantó, mantuvo la cuerda tensa apenas un instante, y dejó partir la flecha. Esta voló tan acertadamente que arrancó una pluma de la flecha de Gilbert, que cayó revoloteando al sol, mientras la flecha del forastero se alojaba en el mismo centro de la diana, pegada a la del de la Gorra Roja. Durante unos momentos, el silencio fue absoluto; nadie gritaba y todos se miraban asombrados.
—¡No! —dijo al fin el viejo Adam de Dell, exhalando al mismo tiempo un largo suspiro y meneando la cabeza de un lado a otro—. Más de veinte años llevo tirando, y puedo decir que no se me da mal, pero hoy ya no tiro más. Es imposible competir con ese desconocido, quienquiera que sea —y diciendo esto, metió con brusquedad la flecha en su aljaba y desmontó el arco.
Entonces el sheriff descendió de su estrado y se acercó, con un flamear de sedas y terciopelos, hasta donde el desconocido aguardaba, apoyado en su arco, mientras la multitud se agolpaba para contemplar a aquel hombre que manejaba el arco de modo tan maravilloso.
—Muy bien, buen hombre —dijo el sheriff—. Aquí te entrego el premio que tan justamente has ganado. ¿Cómo te llamas y de dónde procedes?
—Me llaman Jock de Teviodtale, y de ahí es de donde vengo —respondió el forastero.
—Pues por la Virgen te digo, Jock, que eres el mejor arquero que han visto mis ojos. Si quieres entrar a mi servicio, te vestiré con algo mejor que esos andrajos que llevas encima; comerás y beberás de lo mejorcito, y recibirás como salario ochenta marcos cada Navidad. Apuesto a que eres mejor arquero incluso que ese cobarde bandido de Robin Hood, que no se ha atrevido a asomar la nariz por aquí. ¿Qué me dices? ¿Quieres unirte a mis hombres?
—No, creo que no —respondió el forastero, con cierta brusquedad—. Yo voy por mi cuenta y no acepto órdenes de ningún hombre de Inglaterra.
—¡Entonces, vete y mala fiebre te mate! —exclamó el sheriff, con la voz temblando de ira—. A fe mía que me están entrando ganas de hacerte azotar por tu insolencia —y, girando sobre sus talones, se alejó a grandes zancadas.
Aquel mismo día se celebró una alegre reunión alrededor del árbol grande, en lo más profundo del bosque de Sherwood. Había por lo menos veinte frailes descalzos, unos cuantos tipos que parecían hojalateros, y otros que parecían mendigos y labradores. Y en el asiento de musgo se sentaba un hombre vestido de harapos rojos, con un parche que le cubría un ojo, y que empuñaba en una mano la flecha de oro ganada en el concurso de tiro. En medio de un estruendo de risas y voces, se quitó el parche del ojo, se despojó de los andrajos rojos, bajo los cuales llevaba un traje de paño verde, y dijo:
—Esto es fácil de quitar, pero el tinte castaño no se me irá tan fácilmente del pelo.
Esto hizo que todos rieran aún más fuerte; en efecto, era el propio Robin Hood quien había recibido el premio de manos del sheriff.
Todos se sentaron a disfrutar de la fiesta, mientras comentaban la jugarreta que le habían gastado al sheriff y las aventuras que les habían ocurrido a los miembros de la banda mientras iban disfrazados. Pero cuando la fiesta hubo concluido, Robin se llevó aparte al Pequeño John y le dijo:
—La verdad es que en el fondo me siento ofendido, cada vez que me acuerdo del sheriff diciendo «eres mejor que ese cobarde bandido de Robin Hood, que no se ha atrevido a asomar la nariz». Me gustaría hacerle saber quién ha ganado la flecha de oro entregada por su propia mano, y decirle de paso que no soy tan cobarde como él me considera.
—Pues entonces —dijo John— iremos tú y yo y Will Stutely y le daremos la noticia al gordinflón del sheriff por un medio que no se espera.
Aquella noche, el sheriff dio una gran cena en el salón principal de su mansión de Nottingham. Se habían instalado mesas largas en la enorme sala para más de ochenta comensales, entre soldados, empleados y siervos. Todos ellos hablaban de la gran competición de tiro, entre platos de carne y jarras de cerveza. El sheriff presidía la comida, desde un asiento elevado con un dosel, y a su lado se sentaba su mujer.
—¡Por vida de…! —Estaba diciendo—. Hubiera jurado que ese bribón de Robin Hood iba a presentarse hoy al concurso. No pensé que fuera tan cobarde. Pero ¿quién sería ese otro insolente que me respondió con tanto descaro? No sé cómo no lo mandé azotar; pero tenía algo que hacía pensar que no siempre ha vestido harapos.
Apenas había terminado de hablar cuando algo cayó con gran estrépito entre los platos de la mesa, haciendo que algunos comensales se levantaran sorprendidos, preguntándose qué ocurría. Al cabo de unos instantes, un soldado reunió el valor necesario para recoger el objeto y presentárselo al sheriff. Entonces todos pudieron ver que se trataba de una flecha con la punta roma y un pergamino atado cerca de la punta. El sheriff desplegó el pergamino y lo examinó, mientras se le hinchaban las venas de la frente y sus mejillas enrojecían de ira, a causa de lo que en él leía:
Ríen las gentes de Sherwood
mientras comentan a coro
que el astuto Robin Hood
ganó la flecha de oro.
—¿De dónde ha salido esto? —rugió el sheriff con voz atronadora.
—Entró por la ventana, señoría —respondió el hombre que le había entregado la flecha.