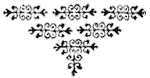Robin Hood y el hojalatero
Nada más enterarse de que se ofrecían doscientas libras por la cabeza de Robin Hood, el sheriff de Nottingham juró capturarlo personalmente, como ya hemos dicho, movido tanto por la recompensa como por el hecho de que el muerto pertenecía a su familia. Ahora bien, el sheriff ignoraba con qué fuerzas contaba Robin en Sherwood, pero pensó que podía presentarle una orden de detención, como se hacía con cualquiera que quebrantara las leyes; así pues, ofreció ochenta monedas de oro al que se atreviera a presentar la orden. Pero los habitantes de Nottingham sabían más de Robin y sus andanzas que el sheriff, y muchos se echaron a reír ante la sola idea de presentarse ante el atrevido bandolero con una orden de detención, sabiendo muy bien que lo único que sacarían en limpio de ello sería una cabeza rota; en consecuencia, nadie se mostró dispuesto a aceptar el encargo, y así transcurrieron quince días, sin que el sheriff pudiera encontrar ningún voluntario. Extrañado, lo comentó con sus hombres.
—He ofrecido una espléndida recompensa al que se atreva a llevarle a Robin Hood mi orden de detención, y nadie se ha querido hacer cargo del asunto.
—Señor —dijo uno de sus hombres—, no conocéis las fuerzas que tiene reunidas Robin Hood, ni lo poco que le importan las órdenes de reyes y sheriffs. No tiene nada de raro que nadie quiera encargarse de esta misión: temen salir con la cabeza y los huesos rotos.
—¿Acaso todos los hombres de Nottingham son unos cobardes? —dijo el sheriff—. Mostradme un solo hombre en todo Nottinghamshire que se atreva a desobedecer una orden de nuestro señor soberano, el rey Enrique, y, por el sepulcro de san Edmundo, os digo que lo colgaré a cuarenta codos de altura. Pero si en Nottingham no hay nadie que se atreva a ganar ochenta monedas de oro, lo buscaré en otra parte. En algún lugar de esta tierra tienen que existir hombres de temple.
El sheriff hizo llamar a un mensajero en quien tenía mucha confianza y le ordenó que ensillara su caballo y se dirigiera a la ciudad de Lincoln, para tratar de encontrar allí a alguien que se atreviera a cumplir la misión y ganar la recompensa. El mensajero partió aquella misma mañana.
El sol resplandecía sobre la polvorienta carretera que llevaba de Nottingham a Lincoln, extendiéndose sobre prados y colinas. No sólo el camino estaba lleno de polvo, sino también la garganta del mensajero, cuyo corazón saltó de gozo al ver frente a él el letrero de la posada del Jabalí Azul, indicando que ya había recorrido más de la mitad del camino. La posada presentaba un aspecto muy atrayente, y la sombra de los robles que la rodeaban parecía fresca y agradable, de modo que el mensajero desmontó de su caballo, dispuesto a tomarse un descanso y refrescarse el gaznate con una jarra de cerveza.
Un buen grupo de personas departían alegremente, sentadas ante la puerta, a la sombra de un enorme roble. Había un hojalatero, dos frailes descalzos y un grupo de seis guardabosques reales, todos vestidos de paño verde y todos trasegando cerveza espumosa y entonando baladas de los viejos tiempos. Los guardabosques reían ruidosamente, intercalando bromas entre los cánticos, y más fuerte aún reían los frailes, hombres robustos con barbas enmarañadas como la lana de un carnero negro; pero quien más fuerte reía era el hojalatero, que además cantaba mucho mejor que los demás. De una rama del roble colgaban su bolsa y su martillo, y a su lado tenía un bastón de extremo nudoso y tan grueso como la muñeca de un hombre.
—¡Venid! —le gritó uno de los guardabosques al fatigado mensajero—. Uníos a nosotros en esta ronda. ¡Eh, posadero! Traed otra jarra de cerveza para cada uno.
El mensajero se sentó de buena gana con ellos; se sentía muy cansado y la cerveza era buena.
—¿Qué noticias lleváis, que vais tan aprisa? —preguntó uno—. ¿Y adónde os dirigís?
El mensajero era un tipo parlanchín y nada le gustaba tanto como un buen chismorreo; además, la jarra de cerveza le estaba sentando de maravilla; así pues, instalándose en un cómodo rincón del banco, mientras el posadero y su mujer escuchaban apoyados en el marco de la puerta, desplegó animadamente su repertorio de noticias, explicándolo todo con gran lujo de detalles: cómo Robin Hood había matado al guardabosques y cómo se había escondido en el bosque para escapar de la justicia; cómo vivía allí burlándose de todas las leyes, cazando los ciervos de Su Majestad y robando a los abades, caballeros y terratenientes, hasta que nadie se atrevía a viajar por la zona por miedo a encontrárselo; cómo el sheriff, a quien Dios guarde, que le pagaba al mensajero seis peniques cada sábado por la tarde, buenos dineros acuñados con la efigie del rey, más cerveza por San Miguel y un ganso cebado en Navidad, se había propuesto hacer detener al bandido, aunque a éste poco le impresionaban las órdenes de reyes y sheriffs, pues no se trataba de un hombre cumplidor de la ley. A continuación contó cómo había resultado imposible encontrar en todo Nottingham un hombre dispuesto a practicar la detención, por miedo a acabar con la cabeza rota y los huesos quebrados, y que por eso él, el mensajero, se dirigía ahora hacia Lincoln para averiguar de qué temple eran los hombres de allí y ver si había alguno que se atreviera a hacerse cargo de la misión; de ese modo había llegado a encontrarse en tan agradable compañía, la mejor que había conocido nunca, y aquella cerveza era la mejor que había probado en su vida.
Todos escuchaban su discurso con la boca y los ojos bien abiertos; se trataba de noticias interesantísimas. Al terminar de hablar el mensajero, se produjo un breve silencio que rompió el hojalatero.
—Yo vengo de la ilustre población de Banbury —dijo— y ni en Nottingham ni en Sherwood, puedo asegurároslo, existe un hombre que pueda medirse conmigo en una pelea. Pardiez, muchachos, ¿acaso no me enfrenté con aquel loco de Simon de Ely, en la famosa feria de Hertford, derrotándolo ante los ojos de sir Robert de Leslie y su dama? Parece que ese Robin Hood, del que nunca había oído hablar, es un tipo peligroso, pero por fuerte que sea, ¿no soy yo más fuerte? Por listo que sea, ¿no seré yo más listo? ¡Por los ojos hechiceros de Nan la Molinera, y por mi propio nombre, que es Wat el del Garrote, y por el hijo de mi madre, que soy yo mismo, os digo que si yo, yo, Wat el del Garrote, me encontrara con ese temido bandolero, y él se atreviera a despreciar el sello de nuestro glorioso soberano el rey Enrique y la orden del ilustrísimo sheriff de Nottingham, sería yo quien le rompería, molería y machacaría los huesos, hasta dejarlo incapaz de mover un solo dedo! ¿Habéis oído, muchachos? Venga, que traigan otra ronda.
—¡Sois el hombre que yo buscaba! —exclamó el mensajero—. Volveréis conmigo a Nottingham.
—No —dijo el hojalatero, meneando la cabeza—. Yo no voy con nadie que no haya elegido por propia voluntad.
—¡Caramba! —dijo el mensajero—. No hay nadie en Nottingham que pueda obligaros a hacer algo contra vuestra voluntad, valiente amigo.
—Así es, soy valiente —dijo el hojalatero.
—De acuerdo, sois valiente —replicó el mensajero—; pero nuestro buen sheriff ha ofrecido ochenta monedas de oro a quien le presente a Robin Hood la orden de detención; aunque de poco le servirán.
—Eso es distinto; iré con vos, amigo. Esperad tan sólo a que recoja mi bolsa, mi martillo y mi bastón. Ya tengo ganas de ver si ese Robin Hood no hace caso de la orden del rey.
Y, tras pagar sus consumiciones, el mensajero emprendió el camino de regreso a Nottingham, con el hojalatero caminando junto a su caballo.
Pocos días después de esto, Robin Hood salió de mañana hacia Nottingham para enterarse de lo que ocurría por allí, y caminaba alegremente por la vera del camino, sobre la hierba cuajada de margaritas, dejando vagar la vista y los pensamientos. Llevaba su cuerno colgado de la cintura y su arco y flechas a la espalda; y en la mano llevaba un recio bastón de roble, que hacía girar con los dedos mientras andaba.
Así llegó a un claro umbroso y vio que por el otro lado se aproximaba un hojalatero, entonando una alegre canción. Colgados a la espalda llevaba un saco y un martillo, y en la mano un garrote de casi dos metros de largo. Mientras se acercaba, venía cantando:
En tiempos de cosecha, cuando el perro oye el cuerno
de caza hasta que cae abatido el venado,
y se sienta el zagal con su flauta de caña,
vigilando el rebaño,
yo salgo a coger fresas por los bosques y prados.
—¡Buenos días, amigo! —gritó Robin.
Me fui a recoger fresas.
—¡Hola! —volvió a gritar Robin.
Fui por frondosos bosques y cañadas.
—¡Eh! ¿Estáis sordo, amigo? ¡He dicho buenos días!
—¿Y quién sois vos, que os atrevéis a interrumpir así una buena canción? —preguntó el hojalatero, cesando en sus cánticos—. Buenos días a vos, seáis amigo o no; pero permitidme deciros, joven caminante, que si sois amigo será bueno para ambos; pero si no lo sois, será muy malo para vos.
—Entonces, más vale que seamos amigos —dijo alegremente Robin—, porque no me vendría bien que me viniera mal, sobre todo si el mal me viene de ese garrote que tan bien lleváis, así que seamos buenos amigos.
—Oh, bueno, seámoslo —dijo el hojalatero—. Pero os advierto, joven amigo, que vuestra lengua es tan veloz que mi torpe y pesado ingenio apenas puede seguirla, así que hablad normalmente, porque yo soy una persona muy normal, a fe mía.
—¿Y de dónde venís, aguerrido forastero? —preguntó Robin.
—Vengo de Banbury —respondió el hojalatero.
—¡Caramba! —exclamó Robin—. He oído muy malas noticias de allí esta misma mañana.
—¿De verdad? —preguntó el hojalatero, con ansiedad—. Contádmelo enseguida, por favor; ya veis que soy hojalatero y, como a todos los de mi profesión, me interesan tanto las noticias como a un cura los peniques.
—Muy bien, entonces —dijo Robin—. Escuchad y os contaré, pero armaos de valor, porque las noticias son malas de verdad. Allá van: he oído que hay dos hojalateros en el cepo, por abusar de la cerveza.
—¡Mal viento se os lleve a vos y a vuestras noticias, perro insolente! —gritó el hojalatero—. No se debe hablar tan a la ligera de la desgracia de la buena gente. Pero tenéis razón, son malas noticias: dos buenas personas en el cepo…
—No —dijo Robin—. No lo habéis entendido y estáis llorando por la burra sana. La mala noticia es que sólo hay dos en el cepo, porque los demás se escaparon y siguen sueltos por ahí.
—¡Por la bandeja de plata de santa Renata! —exclamó el hojalatero—. Me están entrando ganas de sacudirte el pellejo por tus bromas de mal gusto. Pero si ponen a la gente en el cepo por emborracharse, ¿cómo es que tú andas libre?
Robin se echó a reír a carcajadas.
—¡Bien dicho, hojalatero, bien dicho! Vuestro ingenio es como la cerveza, que se vuelve más espumosa cuando es amarga. Pero no os falta razón, amigo, pues me gusta la cerveza como al que más. Así que acompañadme hasta el Jabalí Azul y si sois bebedor como parecéis, y no creo que me engañe vuestro aspecto, os llenaré el gaznate con la mejor cerveza que se sirve en todo Nottinghamshire.
—A fe mía, que sois un tipo agradable, a pesar de vuestras deplorables bromas —dijo el hojalatero—. Me gustáis, y que me lleve el diablo si no os acompaño al Jabalí Azul.
—Ahora, contadme alguna noticia, por favor —pidió Robin mientras reemprendían el camino—. Me consta que los hojalateros siempre andan tan cargados de noticias como un huevo de sustancia.
—Sólo porque os quiero como a un hermano, joven cantarada —dijo el hojalatero—. De lo contrario no os contaría nada, pues soy un hombre astuto y tengo entre manos cierta empresa que exigirá todo mi ingenio, ya que vengo en busca de un desalmado bandolero al que la gente de por aquí llama Robin Hood. En mi bolsa llevo la orden de detención, escrita en un buen pergamino, por cierto, con un gran sello rojo que la hace legal. Si puedo encontrar a ese Robin Hood, se la plantaré ante sus delicadas narices y, si no la acata, le voy a moler a palos hasta que todas sus costillas canten «amén». Pero vos, que vivís por los alrededores, quizá conozcáis a ese Robin Hood.
—Oh, en cierto modo —dijo Robin—. De hecho, lo he visto esta misma mañana. Pero debo advertiros, hojalatero, que por aquí se dice que es un ladrón muy astuto. Más vale que vigiléis vuestra orden, o podría robárosla de vuestra bolsa.
—¡Que lo intente! —gritó el hojalatero—. Podrá ser astuto, pero también yo lo soy. Me gustaría encontrármelo aquí mismo, de hombre a hombre —y al decir esto le hizo girar el bastón sobre su cabeza—. Pero decidme, ¿qué clase de hombre es?
—Se parece bastante a mí —dijo Robin echándose a reír—. Tiene más o menos la misma edad, estatura y complexión; y también los ojos azules, como yo.
—No puede ser —dijo el hojalatero—. Vos no sois más que un jovenzuelo. Por el miedo que le tienen en Nottingham, pensé que se trataría de un tipo crecido y barbudo.
—La verdad es que no es tan viejo ni tan robusto como vos —dijo Robin—, pero la gente dice que no es malo con la pica.
—Puede que así sea —dijo el hojalatero con firmeza—, pero no podrá conmigo. ¿Acaso no derroté en buena lid a Simon de Ely en la feria de Hertford? Pero si lo conocéis, camarada, ¿por qué no me guiáis ante él? El sheriff me ha prometido ochenta monedas de oro si le presento la orden a ese bandido, y diez de ellas serían para vos si me llevaseis a donde está.
—No me parece mal —respondió Robin—, pero mostradme esa orden para que yo vea si en verdad es legítima.
—No se la enseñaría ni a mi propio hermano —negó el hojalatero—. Nadie verá esta orden hasta que yo se la presente personalmente al interesado.
—Está bien —dijo Robin—. Si no me la enseñáis, no podré saber a quién va dirigida. Pero ya se ve el letrero del Jabalí Azul; entremos a saborear su cerveza parda.
En todo Nottinghamshire no existía una posada tan acogedora como el Jabalí Azul. Ninguna otra tenía a su alrededor tan magníficos árboles ni se encontraba cubierta de clemátides y madreselvas trepadoras; en ninguna se servía cerveza de tanta calidad; y en invierno, cuando sopla el viento del norte y la nieve se acumula junto a los setos, en ninguna parte se podía encontrar un fuego tan reconfortante como el que ardía en el hogar del Jabalí Azul. En tales ocasiones se reunía allí una alegre partida de gente del campo, que se sentaba en torno al fuego intercambiando bromas y devorando manzanas asadas empapadas en cerveza. Robin Hood y su banda conocían muy bien el local; tanto Robin como el Pequeño John, Will Stutely o el joven David de Doncaster solían acudir allí con frecuencia cuando las nevadas se abatían sobre el bosque. El posadero era un hombre que sabía mantener la lengua callada y tragarse las palabras antes de que llegaran a los labios; tenía muy claro quién le llenaba la olla, ya que Robin y su banda eran los mejores clientes que tenía, y siempre pagaban a tocateja sin necesidad de apuntar deudas con tiza detrás de la puerta. Así pues, cuando entraron Robin y el hojalatero, pidiendo a grandes voces dos buenas jarras de cerveza, nadie habría sospechado por la conducta del posadero que éste hubiera visto antes al bandolero.
—Quedaos aquí —le dijo Robin al hojalatero—, mientras yo voy a asegurarme de que el posadero nos sirve cerveza del barril bueno, pues me consta que tiene cerveza de la mejor, fermentada por el propio Withold de Tamworth.
Y con esta excusa, se introdujo en la trastienda para indicarle al posadero que añadiera una buena dosis de aguardiente flamenco a la cerveza inglesa; así lo hizo el posadero, que se apresuró a servirles las bebidas.
—¡Por la Virgen Nuestra Señora! —exclamó el hojalatero tras un largo trago de cerveza—. Ese Withold de Tamworth (un buen nombre sajón, si me permitís decirlo) hace la mejor cerveza que jamás han catado los labios de Wat el del Garrote.
—Bebe, amigo, bebe —le animó Robin, que se limitaba mientras tanto a humedecerse los labios—. ¡Eh, posadero! ¡Traedle a mi amigo otra jarra de lo mismo! Y ahora cantemos, amigo mío.
—Sí, cantaré para ti, camarada —accedió de buena gana el hojalatero—. ¡Jamás he probado una cerveza igual en la vida! ¡Por la Virgen, que ya me empieza a dar vueltas la cabeza! ¡Eh, señora posadera, acercaos a escuchar una canción! Y vos también, hermosa doncella; canto mucho mejor cuando unos bellos ojos me contemplan.
Y el hojalatero empezó a cantar una antigua balada de los tiempos del buen rey Arturo, titulada La boda de sir Gawain, que quizá alguno de vosotros conozca por haberla leído escrita en inglés antiguo; y mientras cantaba, todos escuchaban atentamente la edificante historia del noble caballero que se sacrificó por su rey; pero mucho antes de que el hojalatero llegara a la última estrofa, la lengua empezó a trabársele y la cabeza a darle vueltas, a causa del aguardiente mezclado con la cerveza. Primero le falló la vocalización, luego empezó a desentonar y, por último, empezó a menear la cabeza de un lado a otro, hasta caer dormido como si nunca más fuera a despertarse.
Entonces Robin se echó a reír y, sin perder tiempo, sus ágiles dedos extrajeron la orden de detención de la bolsa del hojalatero.
—Eres listo, hojalatero —dijo—; pero aún estás verde para competir con ese astuto ladrón llamado Robin Hood.
A continuación, Robin llamó al posadero y le dijo:
—Buen hombre, aquí tenéis diez chelines por las atenciones que nos habéis ofrecido. Os ruego que cuidéis de mi buen compañero, y cuando despierte podéis cobrarle a él otros diez chelines. En caso de que no los tenga, no vaciléis en quedaros como prenda su bolsa y su martillo, e incluso su capote. Así castigo yo a quienes vienen al bosque con la intención de cargarme de cadenas. En cuanto a vos, jamás he conocido a un posadero que no esté dispuesto a cobrar doble si puede.
Al oír esto, el posadero sonrió maliciosamente, como diciéndose para sus adentros el antiguo refrán campesino: «¿Vas a enseñarle a una urraca a sorber huevos?».
El hojalatero siguió durmiendo hasta la caída de la tarde, cuando las sombras se extendían por las lindes del bosque, y entonces se despertó. Miró hacia arriba, miró hacia abajo, miró hacia el este y miró hacia el oeste, tratando de hacerse con el control de sus sentidos, como quien recoge espigas esparcidas por el viento. Se acordó de su alegre camarada, pero no lo encontró por ningún lado; a continuación se acordó de su recio bastón, y comprobó que lo tenía en la mano; por último se acordó de su orden de detención y de las ochenta monedas de oro que iba a ganar por presentársela a Robin Hood. Metió la mano en la bolsa, pero la encontró vacía y limpia de polvo y paja. Entonces se puso en pie, hirviendo de rabia.
—¡Posadero! —gritó—. ¿Dónde se ha metido ese rufián que estaba conmigo?
—¿Qué queréis decir, señoría? —preguntó el posadero, intentando apaciguar al hojalatero con el tratamiento honorífico, como quien vierte aceite sobre las aguas agitadas—. No he visto a ningún rufián con su señoría, y os aseguro que nadie se atrevería a llamar rufián a vuestro compañero, estando tan cerca del bosque de Sherwood. Os vi en compañía de un buen hombre y di por supuesto que vuestra señoría le conocía, pues son pocos los que por aquí no le conocen.
—¿Cómo va a conocer a tus cerdos quien nunca ha estado en tu pocilga? ¿Quién era, puesto que le conocéis tan bien?
—Se trata de una persona bastante conocida por estos alrededores, a quien la gente de por aquí llama Robin Hood.
—¡Por la Virgen! —exclamó el hojalatero asombrado, con una voz tan ronca como la de un toro enfurecido—. Me viste entrar en tu posada, a mí, un honrado y trabajador artesano, y no me advertiste quién era mi acompañante, sabiendo perfectamente quién era. Me están entrando ganas de partirte ese cráneo de ladrón —y diciendo esto, empuñó su bastón y miró al posadero con mirada asesina.
—¡No! —gritó el posadero, protegiéndose la cabeza con el codo—. ¿Cómo iba yo a saber que vos no le conocíais?
—Debes dar gracias a que soy un hombre paciente —dijo el hojalatero—, pues de lo contrario te abriría tu calva coronilla y no volverías a estafar a ningún cliente. Pero en cuanto a ese rufián de Robin Hood, voy ahora mismo a por él; y dejaré de ser hombre si no le rompo el garrote en la cabeza —y diciendo esto, se dispuso a partir.
—No —dijo el posadero, saliéndole al paso con los brazos extendidos, pues el dinero le daba valor—. No iréis a ninguna parte hasta que me paguéis lo consumido.
—¿Acaso no te pagó él?
—Ni un cuarto de penique; y os habéis bebido cerveza por valor de diez chelines. No, os digo que no saldréis de aquí sin haberme pagado, o daré cuenta de ello a nuestro sheriff.
—Pero no tengo con qué pagarte, amigo mío —dijo el hojalatero.
—¡De amigo nada! —dijo el posadero—. No soy amigo de nadie que me haga perder diez chelines. Pagadme lo que me debéis en dinero contante y sonante, o dejad aquí vuestro capote, la bolsa y el martillo; aun así, salgo perdiendo, porque todo eso no vale diez chelines. Y más vale que os deis prisa, porque tengo un perro muy fiero y os lo echaré encima. Maken, abre la puerta y suelta a Brian si ese tipo se atreve a dar un paso.
—No, no —dijo el hojalatero, que tenía abundante experiencia con los perros de campo—. Coge lo que quieras y déjame ir en paz, mala peste te mate…, pero en cuanto coja a ese bellaco mal nacido, juro que le haré pagar con creces lo que ha hecho.
Y con estas palabras se alejó en dirección al bosque, hablando consigo mismo, mientras el posadero, su mujer y la doncella le veían marchar, esperando hasta que se encontró a buena distancia para echarse a reír.
—¡Bien hemos despojado a ese asno de sus alforjas, Robin y yo! —exclamó el posadero.
En aquel momento, Robin Hood caminaba por el bosque en dirección a Fosse Way, para ver lo que hubiera que ver, puesto que había luna llena y la noche prometía ser clara. En la mano llevaba un recio bastón de encina y colgado del costado el cuerno de caza. Iba silbando alegremente por un sendero del bosque, sin saber que en dirección opuesta venía el hojalatero, hablando solo y sacudiendo la cabeza como un toro enfurecido; al llegar a una curva se encontraron frente a frente. Ambos permanecieron inmóviles un instante, hasta que Robin dijo:
—¡Hola pajarito! ¿Qué te pareció la cerveza? ¿No quieres cantarme otra canción?
El hojalatero no dijo nada de momento, limitándose a mirar a Robin con el rostro encendido de ira.
—Vaya —dijo por fin—. Me alegro de encontrarte. Si hoy no me hago un sonajero con tu pellejo y tus huesos, te autorizo a que me pises el cuello.
—Lo haré de todo corazón —respondió alegremente Robin—. Sacúdeme los huesos si puedes.
Y diciendo esto, aferró su bastón y se puso en guardia. El hojalatero se escupió en las manos, empuñó su propio bastón y se lanzó al ataque. Lanzó dos o tres golpes y pronto comprendió que se enfrentaba a un rival de cuidado, pues Robin los paró y desvió todos, y antes de que el hojalatero pudiera darse cuenta recibió a cambio un buen porrazo en las costillas. Robin se echó a reír de nuevo y el hojalatero se enfureció aún más, golpeando con toda su fuerza e intención. Robin paró dos de los golpes, pero al tercero su bastón se partió bajo la terrible fuerza del hojalatero.
—Así te pudras, palo traidor —exclamó Robin, dejándolo caer al suelo—. Vaya manera de comportarte cuando más te necesito.
—¡Ríndete! —gritó el hojalatero—. Eres mi prisionero, y si te resistes te voy a atizar hasta hacerte puré los sesos.
Robin no respondió, pero llevándose el cuerno a los labios soltó tres fuertes trompetazos.
—Sopla, sopla todo lo que quieras —dijo el hojalatero—, pero vendrás conmigo a Nottingham, donde el sheriff se alegrará de verte. Y ahora ríndete de una vez o me veré obligado a machacarte tu bonita cabeza.
—Es un mal trago, lo reconozco —dijo Robin—, pero nunca me he rendido a nadie, y menos sin haber sido herido. Y, pensándolo bien, tampoco voy a rendirme ahora. ¡Aquí, muchachos! ¡Rápido!
Y en aquel momento salieron de la espesura el Pequeño John y otros seis hombres vestidos de verde.
—Aquí estamos, jefe —exclamó el Pequeño John—. ¿Qué tripa se te ha roto para que pegues esos trompetazos?
—Este hojalatero que aquí veis quiere llevarme a Nottingham para que me cuelguen de un árbol.
—A él sí que le colgaremos, y aquí mismo —dijo el Pequeño John, avanzando hacia el hojalatero seguido por los demás.
—¡Quietos, no le toquéis! —ordenó Robin—. Se trata de un hombre valiente, cuyo oficio es trabajar el metal y cuyo carácter es tan recio como los metales que trabaja. Y además, canta muy aceptablemente. Escucha, amigo, ¿no quieres unirte a mis hombres? Recibirás tres trajes de paño verde cada año, más un salario de veinte marcos; compartirás todo con nosotros y vivirás regaladamente en el bosque; aquí en la espesura de Sherwood vivimos a salvo de todo mal, cazando venados y comiéndonos su carne acompañada de gachas con miel. ¿Quieres venir conmigo?
—¡Qué demonios, me quedaré con vosotros! —decidió el hojalatero—. Me gusta la buena vida y me gustas tú, amigo, porque no me moliste las costillas ni te aprovechaste de mí cuando pudiste hacerlo. Incluso reconozco que eres más listo que yo; te obedeceré y estaré siempre a tus órdenes.
Y así, todos se internaron en las profundidades del bosque, donde el hojalatero iba a vivir a partir de entonces, cantando baladas para la banda hasta que apareció el famoso Allan de Dale, ante cuya cristalina voz todas las demás parecían tan ásperas como el graznido de un cuervo; pero ésta es otra historia.