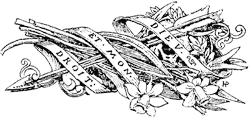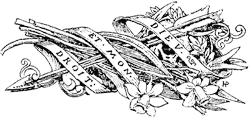En la alegre Inglaterra de los viejos tiempos, cuando el buen rey Enrique II gobernaba el país, en la espesura del bosque de Sherwood, cerca de la ciudad de Nottingham, vivía un famoso forajido llamado Robin Hood. Jamás vivió arquero capaz de disparar una flecha emplumada tan certeramente como él, y jamás existieron hombres como los ciento cuarenta granujas que recorrían con él la floresta. Llevaban una vida regalada en las profundidades del bosque de Sherwood, sin privarse de nada, entreteniéndose con competiciones de tiro y lucha, cazando los venados del rey y regándolos con barriles enteros de cerveza fermentada en octubre.
No sólo Robin, sino toda su banda, eran proscritos que vivían apartados de los demás, y sin embargo eran muy apreciados por los campesinos, pues jamás acudió a Robin un necesitado que se marchara con las manos vacías.
Y ahora voy a contaros cómo Robin Hood se convirtió en un fuera de la ley.
Cuando Robin era un muchacho de dieciocho años, de miembros robustos y corazón atrevido, el sheriff de Nottingham convocó un concurso de tiro, ofreciendo como premio un tonel de cerveza al que demostrara ser el mejor arquero de Nottinghamshire.
—Creo que me presentaré —dijo Robin—. Bien vale la pena tensar el arco por una mirada de los ojos de mi dama y un tonel de buena cerveza de octubre.
Así pues, Robin se levantó, cogió su magnífico arco de tejo y una veintena de flechas de un metro, salió del pueblo de Locksley en dirección a Nottingham, a través del bosque de Sherwood.
Era el amanecer de un bonito día de mayo, cuando los setos están verdes y las flores engalanan los prados; cuando crecen las margaritas, los narcisos y las primaveras a lo largo del borde de los zarzales; cuando florecen los manzanos y cantan los pájaros, como la alondra madrugadora, el tordo y el cuclillo; cuando los muchachos y las muchachas se miran con pensamientos dulces; cuando las afanosas amas de casa extienden al sol la ropa blanca sobre la hierba brillante. Mientras caminaba por el sendero, admirando la hojarasca verde y parda, entre la que cantaban con todas sus fuerzas los pajarillos, Robin silbaba alegremente, pensando en la bella Marian y en sus ardientes ojos, pues en ocasiones como ésta los pensamientos de un joven se dirigen gozosamente hacia la muchacha amada.
Caminando a buen paso y sin dejar de silbar, Robin se encontró de pronto con unos guardabosques sentados a la sombra de un gran roble. Eran quince en total, y estaban celebrando un verdadero banquete, sentados en torno a un enorme pastel de carne, del que cada cual se servía con las manos y regando lo que comían con grandes cuernos de cerveza espumosa que llenaban en un barril colocado junto a ellos. Todos iban vestidos de paño verde y ofrecían una magnífica estampa, sentados en la hierba bajo la amplia copa del árbol. Uno de ellos, con la boca llena, llamó a Robin:
—¡Hola! ¿Dónde vas, muchacho, con tu arco de un penique y tus flechas de un cuarto de penique?
Esto molestó a Robin, pues a ningún mozo le gusta que se burlen de su inexperiencia.
—Debéis saber —dijo Robin— que mi arco y mis flechas valen tanto como los tuyos. Y lo que es más: voy al concurso de tiro de Nottingham, convocado por nuestro buen sheriff de Nottinghamshire, donde competiré con otros arqueros, ya que se ha ofrecido como premio un tonel de cerveza.
Entonces uno de los hombres, que sostenía en la mano un cuerno de cerveza, exclamó:
—¡Vaya! ¡Escuchad a este chico! Mira, muchacho, aún llevas en los labios restos de la leche de tu madre, y aquí estás, presumiendo de valer tanto como los hombres de verdad, tú que apenas podrías tensar la cuerda de un arco de guerra.
—Apuesto veinte marcos contra el mejor de vosotros —alardeó Robin— a que le acierto al blanco a sesenta metros, con la ayuda de Nuestra Señora.
Los guardabosques se echaron a reír y uno de ellos dijo:
—¡Muy bien dicho, mocoso, muy bien dicho! Bien sabes tú que no hay por aquí ningún blanco que sirva para mantener tu apuesta.
—Pronto empezará a beber la leche mezclada con cerveza —dijo otro.
Esto acabó por enfurecer a Robin.
—Mirad —dijo—: Allí, al extremo del claro, hay una manada de ciervos, a bastante más de sesenta metros de distancia. Os apuesto veinte marcos a que, con ayuda de la Virgen, tumbo desde aquí al macho más grande.
—¡Hecho! —gritó el que había hablado primero—. Aquí están los veinte marcos. Apuesto a que no matas a ningún animal, con o sin la ayuda de Nuestra Señora.
Entonces Robin tomó en las manos su magnífico arco de tejo y, apoyando la punta entre los pies, tendió la cuerda con gran habilidad; luego montó una flecha en la cuerda y, levantando el arco, tiró del extremo emplumado hasta la altura de la oreja; un instante después, la cuerda zumbó y la flecha salió disparada a través del claro como un halcón que se deja empujar por el viento del norte. El ciervo más imponente de la manada dio de pronto un salto y cayó muerto, tiñendo la hierba de rojo con su sangre.
—¡Ja! —exclamó Robin—. ¿Qué te ha parecido ese tiro, amigo? Creo que he ganado la apuesta, y en total asciende a trescientos marcos.
A estas alturas, los guardabosques estaban furiosos, y el más furioso de ellos era el que había hablado primero y perdido la apuesta.
—¡De eso nada! —gritó—. No has ganado la apuesta y más vale que te marches ahora mismo o, por todos los santos del cielo, te voy a apalear las costillas hasta que no puedas volver a andar.
—Puede que no lo sepas —dijo otro—, pero acabas de matar un ciervo del rey, y según las leyes de nuestro gracioso señor y soberano, el rey Enrique, se te deben de cortar las orejas a ras de la cabeza.
—¡Cogedlo! —gritó un tercero.
—No, dejadlo marchar —dijo un cuarto—; pensad que no es más que un crío.
Robin Hood no dijo una palabra; se quedó mirando a los guardabosques con expresión fiera y luego dio media vuelta y se alejó de ellos atravesando el claro a grandes zancadas. Pero su corazón estallaba de ira, pues era un joven de sangre ardiente, propensa a hervir.
Más le habría valido al guardabosques que habló primero dejar a Robin en paz; pero él también estaba fuera de sí, porque el jovenzuelo le había derrotado y por los generosos tragos de cerveza que había ingerido. Y de pronto, sin previo aviso, se puso en pie de un salto, cogió su arco y montó una flecha.
—¡Toma! —gritó—. ¡Y que te vaya bien! —y la flecha partió silbando hacia Robin.
Fue una suerte para Robin que al guardabosques le diera vueltas la cabeza a causa de la bebida, pues de lo contrario no habría podido dar un paso más; la flecha pasó silbando a pocos centímetros de su cabeza. Entonces Robin se volvió rápidamente, montó su arco y disparó una flecha a su vez.
—Dijiste que no soy arquero —exclamó—. ¡Pues dilo ahora!
La flecha voló directamente al blanco; el arquero cayó hacia delante con un gemido y quedó tendido con la cara contra el suelo, entre las flechas desparramadas de su aljaba, cuyas plumas grises se iban tiñendo de sangre. Antes de que los demás pudieran salir de su asombro, Robin había desaparecido en las profundidades del bosque. Algunos salieron en su persecución, pero sin mucho entusiasmo, pues todos temían sufrir la misma muerte que su compañero; así que todos acabaron regresando, cargaron con el difunto y lo llevaron a Nottingham.
Mientras tanto, Robin Hood corría a través del bosque. Se había esfumado toda su alegría y optimismo, pues se sentía abrumado por la carga de haber matado a un ser humano.
—¡Ay! —sollozaba—. ¡Para demostrarte que soy un arquero he dejado viuda a tu esposa! ¡Ojalá nunca me hubieras dirigido la palabra, ojalá no me hubiera acercado a ti, ojalá se me hubiera roto y desprendido el dedo índice, para que esto no hubiera ocurrido! ¡Me precipité al actuar y ahora me sobrará tiempo para lamentarlo!
Pero a pesar de su dolor, se acordó del viejo dicho: «Lo hecho, hecho está, y un huevo roto no se puede recomponer». Y así fue como se quedó a vivir en el bosque, que iba a servirle de hogar durante muchos, muchos años; no volvería a pasar buenos ratos con los muchachos y muchachas de Locksley. Era un forajido, no sólo por haber dado muerte a un hombre, sino también por haber matado uno de los ciervos del rey; y se ofrecían por su cabeza doscientas libras, como recompensa al que consiguiera llevarlo ante la justicia del rey.
El sheriff de Nottingham juró que sería él quien llevara ante la justicia a aquel bribón de Robin Hood. Tenía para ello dos buenas razones: una, las doscientas libras; otra, que el guardabosques al que había matado Robin Hood era pariente suyo.
Pero Robin se mantuvo oculto en el bosque de Sherwood durante un año, y en ese tiempo se le unieron otros muchos como él, proscritos por una u otra causa. Algunos habían cazado ciervos para saciar el hambre en invierno, cuando no podían encontrar ningún otro alimento, y habían sido descubiertos por los guardabosques, viéndose obligados a huir para salvar sus orejas; a otros les habían arrebatado sus tierras, que pasaron a engrosar las posesiones reales; muchos habían sido despojados por algún noble barón, un rico abad o un poderoso terrateniente…; todos, por una u otra causa, habían llegado a Sherwood huyendo de la injusticia y la opresión.
De este modo, al concluir el año, Robin había congregado a su alrededor a más de cien robustos campesinos, los cuales le eligieron como jefe y juraron que, así como ellos se habían visto robados, robarían a su vez a sus opresores, ya fueran nobles, abades, caballeros o terratenientes, y que a todos ellos les arrebatarían lo que ellos habían robado a los pobres por medio de impuestos injustos, rentas excesivas o multas arbitrarias; sin embargo, ayudarían a los pobres que se encontrasen en apuros o necesidad, y les devolverían lo que les habían quitado injustamente. Además de esto, juraron no hacer daño a ningún niño ni ofender jamás a una mujer, ya fuera doncella, casada o viuda; y al cabo de algún tiempo, cuando los habitantes de la zona empezaron a comprobar que Robin y sus bandidos no les harían ningún daño y que toda familia necesitada podía contar con su ayuda en forma de dinero o de alimentos, comenzaron a sentir un profundo aprecio por Robin y su alegre pandilla, contaban numerosos relatos de sus hazañas en el bosque de Sherwood; y acabaron considerándolo uno de los suyos.
Una buena mañana, Robin se levantó mientras los pájaros cantaban alegremente entre las hojas de los árboles, e igualmente se levantaron todos sus hombres, que acudieron a lavarse el rostro y las manos en el frío arroyo de aguas pardas que saltaba juguetón de piedra en piedra.
Entonces Robin habló:
—En catorce días no hemos hecho nada divertido, así que voy a salir en busca de nuevas aventuras. Pero estad atentos aquí en el bosque, porque en cualquier momento podéis oír mi llamada. En caso de apuro, soplaré tres veces mi cuerno; eso significa que tendréis que acudir al galope, porque necesitaré vuestra ayuda.
Y diciendo esto, echó a andar a través del frondoso bosque hasta llegar a los confines de Sherwood. Durante algún tiempo vagó sin rumbo fijo, por caminos y carreteras, por vallecitos cenagosos y siguiendo los bordes del bosque. En un umbroso sendero se cruzó con una moza rubia y rolliza que le saludó alegremente al pasar; más adelante se cruzó con una dama montada a caballo, quitándose el gorro a su paso y recibiendo a cambio una tranquila inclinación de cabeza; vio a un monje gordo montado sobre un asno cargado de alforjas; vio a un gallardo caballero con lanza, escudo y armadura que resplandecían a la luz del sol; vio a un paje vestido de rojo, y vio a un obeso burgués de la vieja Nottingham caminando con aire grave; todo esto vio, pero no encontró ninguna aventura Por fin tomó un camino que seguía los bordes del bosque y luego una desviación que llevaba a un arroyo ancho y pedregoso, atravesado por un estrecho puente con un tronco. Al acercarse al puente vio que un desconocido muy alto se aproximaba por el otro lado. Al advertirlo, Robin aceleró el paso y el desconocido hizo lo mismo, ambos con la intención de llegar antes y cruzar el primero.
—Echaos atrás —dijo Robin— y dejad que el mejor hombre cruce primero.
—De eso, nada —respondió el desconocido—. Echaos atrás vos, pues el mejor de los dos soy yo.
—Eso lo veremos —dijo Robin—. Y mientras tanto, quedaos donde estáis, o, por el halo radiante de Santa Elfrida, os demostraré cómo las gastamos en Nottingham y os meteré una flecha entre las costillas.
—Mirad que os puedo tundir el pellejo hasta dejarlo de tantos colores como la capa de un mendigo si os atrevéis tan sólo a tocar la cuerda de ese arco que tenéis en las manos —replicó el desconocido.
—Habláis como un asno —dijo Robin—. Podría meteros una flecha en vuestro arrogante corazón en menos tiempo del que necesita un fraile para bendecir un pato asado en San Miguel.
—Y vos habláis como un cobarde, apuntándome al corazón con vuestro arco desde una distancia segura, mientras yo no llevo más que un bastón para defenderme.
—¡Por la fe de mi alma, que nunca en mi vida me han llamado cobarde! —exclamó Robin—. Voy a dejar en el suelo mi arco y mis flechas y, si os atrevéis a dejarme acercar, cogeré yo un palo y pondré a prueba vuestra hombría.
—¡Oh, ya lo creo, os dejaré acercar de buena gana! —dijo el desconocido, apoyándose en su bastón en posición de espera.
Entonces Robin Hood se acercó rápidamente al borde del camino y cortó una magnífica rama de encina, recta y sin defectos, de un metro ochenta de longitud, y regresó al puente cortando las ramillas laterales, mientras el desconocido aguardaba apoyado en su bastón, silbando y mirando a su alrededor. Robin le observó furtivamente mientras recortaba su rama, midiéndolo de pies a cabeza con el rabillo del ojo, y llegó a la conclusión de que nunca había visto un hombre tan fuerte y corpulento. Robin era alto, pero el desconocido le sacaba la cabeza y el cuello, pues debía medir más de dos metros. Robin era ancho de espaldas, pero el desconocido le superaba en más de dos palmos de anchura, y su pecho era como un tonel.
—A pesar de todo —dijo Robin para sus adentros—, me voy a dar el gusto de zurrarte la badana, amigo mío —y luego añadió en voz alta—: Aquí está mi bastón, fuerte y duro. Y ahora esperad ahí, si os atrevéis y no tenéis miedo; lucharemos hasta que uno de los dos caiga al arroyo por efecto de los golpes.
—¡Me parece una idea espléndida! —gritó el desconocido, levantando el bastón sobre la cabeza y haciéndolo girar entre los dedos hasta hacerlo silbar.
Ni siquiera los caballeros de la Mesa Redonda del rey Arturo participaron jamás en un combate como el de aquellos dos. Robin saltó ágilmente sobre el puente donde le aguardaba su adversario; hizo una finta y a continuación dirigió un golpe a la cabeza del desconocido que, de haber alcanzado su objetivo, le habría arrojado dando tumbos al agua; pero el desconocido desvió con igual destreza. Allí permanecieron, cada uno en su sitio, sin retroceder ni un dedo, durante toda una hora, dando y recibiendo golpes todo el tiempo, hasta que ambos quedaron cubiertos de chichones y cardenales, a pesar de lo cual ninguno pensó en decir «basta» ni parecía dispuesto a dejarse derribar del puente. De vez en cuando se detenían para descansar, y los dos pensaban para sí mismos que nunca en su vida se habían topado con un individuo tan hábil en el manejo del bastón. Por fin Robin colocó un golpe en las costillas de su rival que levantó de su casaca tanta polvareda como si hubiera apaleado un pajar. Tan fuerte fue el golpe, que el desconocido estuvo a un pelo de caer al agua, pero se recuperó inmediatamente y, con un hábil movimiento, le aplicó a Robin un golpe en el cráneo que hizo brotar la sangre. Esto acabó de enfurecer a Robin, que golpeó con todas sus fuerzas; pero el otro desvió el golpe y una vez más contraatacó, esta vez con tanto acierto que Robin cayó de cabeza al agua, como un bolo derribado.
—¿Dónde te deja eso, amigo? —gritó el desconocido, rugiendo de risa.
—Con el agua al cuello y flotando con la marea —respondió Robin, que tampoco pudo evitar reírse ante su lamentable situación. Luego, se puso en pie y vadeó hasta la orilla, mientras los pececillos huían en todas direcciones, asustados por su intrusión—. Dadme la mano —pidió al llegar a la orilla—. Debo reconocer que sois un tipo fuerte y valeroso, que sabe cómo luchar con un palo. Entre unas cosas y otras, la cabeza me zumba como una colmena de abejas en pleno mes de junio.
Luego se llevó el cuerno a los labios y soltó un trompetazo que resonó por todos los senderos del bosque, añadiendo a continuación:
—Caramba, sois un tipo grande y valiente; no existe de aquí a Canterbury un hombre capaz de hacer lo que vos me habéis hecho.
—Y vos —dijo el desconocido, riendo— peleáis como un hombre de corazón noble.
En aquel momento las ramas se agitaron y de pronto surgió del bosque un numeroso grupo de robustos campesinos, todos vestidos de lana verde, con el leal Will Stutely a la cabeza.
—¿Qué ha pasado, jefe? —exclamó Will—. Estás mojado de pies a cabeza y calado hasta los huesos.
—Poca cosa —respondió alegremente Robin—. Este muchachote me ha tirado de cabeza al agua, además de darme una buena paliza.
—Entonces no se librará de recibir él mismo un chapuzón, con su correspondiente paliza —gritó Will—. ¡A por él, muchachos!
Will y otros proscritos saltaron sobre el desconocido, pero a pesar de su rapidez lo encontraron en guardia y repartiendo bastonazos a diestro y siniestro, de manera que, aunque al final lograron reducirle por la fuerza del número, muchos de ellos quedaron en el suelo, frotándose las doloridas cabezas.
—¡Quietos! —gritó Robin, riéndose tan fuerte que le dolieron sus maltrechas costillas—. Es un buen hombre y un tipo honrado y no se le hará ningún daño. Ahora escucha, valiente joven: ¿quieres quedarte conmigo y ser de mi banda? Tendrás tres trajes de paño de Lincoln al año, más cuarenta marcos de salario, y compartirás con nosotros lo que la suerte nos depare. Comerás delicioso venado y beberás cerveza de la más fuerte, y serás mi mano derecha, porque nunca en mi vida he conocido mejor luchador de bastón. ¡Habla! ¿Quieres ser uno de mis valientes?
—No lo sé —respondió el desconocido con mal humor, pues no le había gustado verse atacado—. Si no sois mejores con el arco y las flechas que con el bastón, no creo que valgáis gran cosa, al menos en mi tierra. Pero si hubiera entre vosotros un hombre capaz de ganarme con el arco, podría pensar en unirme a vosotros.
—A fe mía que sois insolente, señor —dijo Robin—. No obstante, os daré una oportunidad que no le he dado a nadie. Amigo Stutely, corta un trozo de corteza blanca de cuatro dedos de ancho y colócala en aquel roble, a ochenta metros de distancia. Ahora, forastero, acertad en la corteza con una flecha y podréis consideraros arquero.
—No os quepa duda de que lo haré —aceptó el desconocido—. Dadme un buen arco y una buena flecha, y si no lo acierto podéis desnudarme y azotarme con vuestros arcos hasta que me ponga azul.
El hercúleo forastero escogió el arco más robusto de todos, con excepción del de Robin, y una pluma recta y emplumada con plumas de ganso gris; apuntó hacia el blanco mientras toda la banda le miraba, sentados o tendidos sobre la hierba, tiró de la cuerda hasta la mejilla y dejó partir la flecha con tal puntería que atravesó el blanco por el mismo centro.
—¡Ajá! Mejora eso si puedes —exclamó, mientras los propios proscritos aplaudían admirados.
—Un buen tiro, en verdad —dijo Robin—. Mejorarlo no puedo, pero desbaratarlo quizá pueda.
Entonces, tomando su propio arco y montando con gran cuidado una flecha, disparó con toda su puntería. La flecha salió volando y, aunque parezca increíble, acertó de lleno en la flecha del desconocido, rompiéndola en astillas. Todos los bandoleros se pusieron en pie y vitorearon entusiasmados a su jefe.
—¡Por el arco de tejo de san Suspenso! —exclamó el desconocido—. ¡Eso es disparar! ¡Jamás en mi vida vi algo semejante! Puedes contar conmigo a partir de ahora. El bueno de Adam Bell[2] era buen arquero, pero jamás llegó a tirar así.
—Entonces hoy he ganado un buen hombre —dijo Robin alegremente—. ¿Cómo te llamas, amigo?
—La gente de donde vengo me llamaba John Pequeño —respondió el desconocido.
Entonces Will Stutely, que era muy amigo de hacer chistes, tomó la palabra.
—Nada de eso, querido forastero —dijo—. No me gusta tu nombre y preferiría cambiártelo. Eres pequeño, de huesos pequeños y miembros pequeños, y por lo tanto te bautizaremos como Pequeño John; y yo seré tu padrino.
Robin Hood y toda su banda se echaron a reír hasta que el forastero empezó a irritarse.
—¿Te burlas de mí? —le dijo a Will Stutely—. Te vas a encontrar con los huesos molidos, y antes de lo que te esperas.
—No, amigo —intervino Robin Hood—. Guárdate la ira, porque el nombre te cuadra bien. De aquí en adelante te llamarás Pequeño John, y nada más que Pequeño John. Venid, muchachos, vamos a preparar la fiesta de bautizo para este tierno infante.
Así pues, dando la espalda al arroyo, se internaron en el bosque y caminaron hasta llegar al lugar donde vivían, en la profundidad de la espesura. Allí habían construido cabañas de troncos y corteza, y camas de juncos cubiertas con pieles de gamo. Allí se alzaba un gigantesco roble cuyas ramas se extendían en todas direcciones, y bajo el cual había un asiento de musgo en que solía sentarse Robin Hood durante las fiestas y jolgorios, rodeado por sus hombres. Allí encontraron al resto de los miembros de la banda, algunos de los cuales llegaban acarreando ciervas bien engordadas. Encendieron grandes hogueras y al poco tiempo las ciervas se estaban asando y se había abierto un barril de espumosa cerveza. Cuando todo estuvo listo para la fiesta, todos se sentaron y Robin situó al Pequeño John a su derecha, pues a partir de entonces iba a ser su segundo en el mando.
Al concluir el banquete, Will Stutely volvió a hablar.
—Ha llegado el momento, amigos míos, de bautizar a nuestra hermosa criatura. ¿No es así, muchacho?
—¡Sí, sí! —gritaron todos, riendo hasta que sus carcajadas resonaron por todo el bosque.
—Necesitaremos siete padrinos —añadió Will Stutely, escogiendo a continuación a los siete hombres más robustos de toda la banda.
—Os advierto, por san Rigoberto —exclamó el Pequeño John, poniéndose de pie de un salto—, que más de uno lo lamentará si me ponéis un dedo encima.
Pero, sin decir una palabra, todos se lanzaron sobre él a la vez, cogiéndole de los brazos y las piernas y manteniéndolo sujeto a pesar de sus tremendos esfuerzos, mientras toda la banda se ponía en pie para contemplar el espectáculo. Entonces se adelantó uno, al que habían elegido para que hiciera de sacerdote porque tenía la coronilla calva, llevando en la mano una jarra de cerveza rebosante de espuma.
—¿Quién presenta a este niño? —preguntó muy serio.
—Yo lo presento —respondió Will Stutely.
—¿Y qué nombre vas a imponerle?
—Le impongo el nombre de Pequeño John.
—Escucha, Pequeño John —dijo el sacerdote—. Hasta ahora no has vivido, tan sólo te has dejado arrastrar por el mundo, pero a partir de ahora vivirás de verdad. Cuando no vivías te llamabas John Pequeño, pero ahora que vives te llamarás Pequeño John, y con este nombre te bautizo —y al pronunciar estas últimas palabras vació la jarra de cerveza sobre la cabeza del Pequeño John.
Todos gritaron de júbilo al ver la oscura cerveza chorreando por la barba del Pequeño John y goteando por su nariz, mientras sus ojos parpadeaban furiosamente por el picor. Al principio pensó en enfadarse, pero le resultó imposible al ver a los otros tan alegres y acabó echándose a reír con los demás. Entonces Robin se llevó a la dulce criatura, la vistió de pies a cabeza de lana verde de Lincoln, y le entregó un magnífico arco, con lo que pasó oficialmente a ser miembro de la banda.
Así fue como Robin Hood se convirtió en un proscrito; así se reunió a su alrededor la banda de alegres juerguistas, y así conoció a su mano derecha, el Pequeño John; y así termina este prólogo. Ahora os contaré cómo el sheriff de Nottingham intentó tres veces capturar a Robin Hood, y cómo fracasó las tres veces.