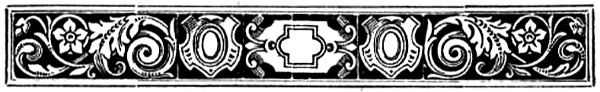
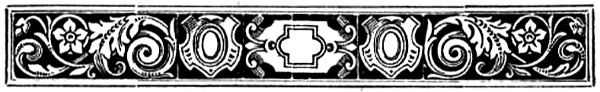
PETENERAS Y SEGUIDILLAS

H diablo! ¿Estaría galanteando a la hermana San Sulpicio? La impresión que saqué de esta plática por lo menos fue ésa. Y si debo declarar la verdad entera, me parecía que la monja escuchaba los galanteos sin gran horror.
La idea despertó en mí una sensación extraña en que el placer se mezclaba con el susto. Fue una sensación viva, un estremecimiento voluptuoso junto con la sorpresa, el temor, el remordimiento, que me puso inmediatamente inquieto; pero con una inquietud suave, deliciosa. Yo tengo un temperamento esencialmente lírico, como he tenido el honor de manifestar, y todos adivinarán fácilmente los estragos que una idea semejante puede hacer en tales temperamentos. No hay joven poeta que no haya soñado alguna vez con enamorar a una monja y escalar las tapias de su convento en una noche de luna, tenerla entre sus brazos desmayada, bajarla por una escala de seda, montar con ella en brioso corcel y partir raudos como un relámpago al través de los campos, a gozar de su amor en lugar seguro. No sé si este sueño poético está inspirado por el espectáculo del Don Juan Tenorio, o si nace espontáneamente en los corazones líricos; pero ninguno de ellos me negará que lo ha tenido, y yo el primero. Puede considerarse, pues, la emoción y el anhelo con que descubrí aquel sacrílego galanteo.
Pero mis sueños tomaron al instante otra dirección más práctica que la de escalar el convento y arrebatar de su celda a la hermana. En estos tiempos hay que contar con la influencia funesta que sobre la poesía ejerce la guardia civil. Si no se cuenta con ella es facilísimo dar un disgusto terrible a la familia. En vez del escalamiento me pareció más factible, si no tan sabroso, gestionar la salida de la hermana por la puerta principal del convento, para lo cual me propuse averiguar si estaba dispuesta a renovar sus votos cuando llegase el plazo. Porque, dada su edad, no podían aún haber trascurrido los ocho años necesarios para hacer el voto perpetuo… A no ser que lo hubiese hecho la primera vez. Este pensamiento me sobresaltó. Aproveché la primer coyuntura para entrar en conversación aparte con la superiora. Con cierta astucia, que no había reconocido en mí hasta entonces, fui llevándola adonde era mi propósito, y pude averiguar una noticia que hizo brincar a mi corazón. La hermana San Sulpicio necesitaba renovar sus votos en el mes entrante, que era cuando terminaban los cuatro años. Según lo que pude colegir de las vagas indicaciones de la madre, no había gran seguridad de que lo hiciese. Halagando la pasión desenfrenada que ésta tenía por hablar, logré que me relatase la historia de la graciosa monja. No necesito advertir que primero le pedí la de la hermana María de la Luz. El amor me hacía un diplomático sutilísimo.
La hermana San Sulpicio se llamaba en el mundo Gloria Bermúdez. Su padre había muerto cuando ella contaba solamente nueve o diez años de edad. Era un comerciante rico de Sevilla. Su madre, una señora muy piadosa que poco después de la muerte de su esposo llevó a la niña a educarse de interna en el colegio del Corazón de María. Desde aquella fecha hasta la presente, la hermana sólo había pasado fuera del convento algunas temporadas, casi siempre para reparar la salud.
—¿De suerte que se le manifestó en seguida la vocación? —pregunté con temor.
—¡Oh, no! La hermana San Sulpicio ha sido siempre una criatura traviesa y rebelde. ¡No puede usted figurarse lo que me ha dado que hacer mientras fue educanda! ¡Jesús, qué chica! Parecía hecha de rabos de lagartijas. Aun hoy habrá usted advertido que su carácter es bastante distinto del de su prima. Ésta sí que desde muy tiernecita decía lo que había de ser: ¡siempre tan quietecita!, ¡tan suave!, ¡tan modesta!… Yo creo que no se la ha castigado en la vida… Luego, ¡si viera usted qué piadosa! Cuando las demás estaban en el recreo, ella se iba a la capilla solita y pasaba en oración el tiempo que las otras empleaban en divertirse. Jamás tuvo una mala contestación para sus maestras ni riñó con sus compañeras. Donde la ponían, allí se estaba… Lo mismo que hoy, ¿no lo ve usted?
—Sí, sí… La otra nada de eso, ¿eh? —dije sonriendo estúpidamente.
—¿La otra?… ¡Madre del Amparo, qué torbellino! Bastaba ella sola para revolver, no una clase, sino todo el colegio. Los castigos y penitencias nada servían con ella. Al contrario, yo creo que era peor castigarla. Muchas veces estaba de rodillas pidiendo perdón a la comunidad y se reía a carcajadas, o entraba en las clases a besar el suelo y con sus muecas armaba un belén en todas ellas. ¡Las veces que habrá adelantado el reloj para que llegase primero el momento de recreo! No se podía estar tranquila teniéndola a ella en la clase. Cuando no pellizcaba a las compañeras, les escribía cartitas amorosas poniendo la firma de un hombre, o les mandaba retratos de la hermana que les daba lección, hechos con lápiz. Cuando la dejaba cerrada en la buhardilla, hacía señas y muecas a las oficialas de un taller de modistas que había enfrente. Una vez encendió todos los cirios que teníamos allí en depósito, se prendió fuego a una estera y por poco no ardemos todas. ¡Con decirle a usted, señor doctor, que una vez llegó a poner la mano en una hermana! Era una niña medio loca… Muy dispuesta, eso sí; lo que no aprendía era porque no quería aprenderlo. En una hora de trabajo hacía ella más que otras en cuatro… y bien hecho, no vaya usted a creer. Tiene unas manos de oro para bordar, y para los estudios una comprensión tan rápida que pasma. Hoy, sin agraviar a nadie, se puede decir que es la mejor profesora que tenemos… Hasta en los deberes religiosos se conoce que a esta criatura le ha faltado siempre algún tornillo. Generalmente ha sido un poco descuidada en el cumplimiento de ellos; pero a temporadas de dos o tres meses se le enciende de tal modo el corazón en amor de Dios, que no hay nadie en el colegio que la pueda seguir en sus oraciones y penitencias… Apenas come, apenas habla, pasa las horas que tiene libres arrodillada en su celda, y por los pecados más pequeños se humilla de tal modo a nosotras y llora con tantas lágrimas que realmente parece una santa. Pero a lo mejor cambia el viento y vuelve a ser la misma chica alegre y bulliciosa de siempre. Claro está que desde que es religiosa ha mudado mucho; se conoce que la pobre procura dominarse. Pero como, según dicen, genio y figura hasta la sepultura, cierto modo de hablar desenvuelto y alegre, que a usted le habrá sorprendido en una monja, no ha podido reformarlo. Cuando la reprendo me saca a Santa Teresa, que opina que la piedad no se opone a la alegría y buen humor… Y la verdad es que hoy por hoy ella cumple como todas y en algunas cosas mejor que todas. En el colegio todas la quieren, y las niñas se mueren por ella, tanto que hay que cambiarla a menudo de clase, porque por la regla nos está prohibido tener preferencias en el cariño, y la hermana San Sulpicio no puede menos de tenerlas por su carácter apasionado… Le ha costado algunos disgustos a la pobre… Allá en Vergara…
—Sí, sí; ya me ha contado ella cómo se había enamorado de una niña… Uno de los más duros deberes para ustedes sin duda ha de ser el de no poder profesar cariño a nadie… Y no teniendo así una vocación bien determinada, y hallándose, como usted dice, en buena posición, ¿cómo es que esa niña se ha hecho monja?
—No he dicho que careciese de vocación. No era tan clara como la de su prima, pongo por caso, pero sí la tenía. Estas decisiones son demasiado graves para que se tomen sin vocación… Creo, sin embargo, que algo habrá ayudado el no llevarse muy bien con su madre… Al parecer, son genios opuestos.
Esta plática sirvió para despertar aún más mi afición.
La posibilidad que se me ofrecía repentinamente de poder amar sin sacrilegio a la saladísima hermana y de ser amado por ella, fue un rayo de sol que iluminó mi espíritu y lo bañó de alegría. Excitada de súbito mi imaginación, me consideré ya como novio de la monja, y saltando por encima de todos los pasos que debían, como es lógico, preceder a este beatífico estado, me recreaba pensando en la originalidad de conducir al tálamo a una religiosa. Consideraba con placer cuán afortunado podía llamarme, hoy que los antecedentes de una mujer constituyen un problema para el que se casa, pudiendo recibirlos tan limpios y puros. Veíame en mí casita, a su lado, escuchando aquel gracioso acento andaluz que tanto me cautivaba, recordando tal vez con risa los curiosos pormenores de nuestro conocimiento, tal vez interrumpidos en nuestra plática por el juego ruidoso de algunos nenes…
Cuando desperté de aquel sueño feliz, no pude menos de pensar que para llegar a allá aún quedaba mucho camino. No obstante, me sentí con ánimos para emprenderlo, y tomé la resolución de «trabajar a la monja» hasta conseguir que renunciase al claustro o cambiase su celda por otra más amplia donde cupiésemos los dos. Además del ningún enojo con que recibía mis atenciones y galanteos, advertí en ella ciertos síntomas sin duda favorables al cambio de estado. Por ejemplo, la hermana sentía una pasión decidida por los niños. Apenas veía uno en brazos de la niñera, ya le brillaban los ojos, mirábalo con atención insistente, sonreía a la portadora y no paraba hasta que se acercaba a él, lo acariciaba y le hacía bailar sobre sus brazos. Para congraciarse con ellos y también con sus mamas, llevaba consigo siempre buena provisión de bolsitas de seda con unos Evangelios dentro, que colgaba al cuello de los nenes para preservarlos de peligros y que fuesen con el tiempo buenos cristianos. Hasta los chiquillos más feos y más sucios le llamaban la atención. Un día encontramos en la carretera uno de tres o cuatro años de edad revolcándose en el polvo, en cuya delicada operación parecía encontrar gran deleite, a juzgar por las risotadas que daba de vez en cuando, sobre todo cuando el polvo se le metía por los ojos y las narices.
—Mire usted, por la Virgen, esta criatura —exclamó la hermana San Sulpicio. —Mire usted, madre, lo que está haciendo.
Y se acercó a él y le levantó por un brazo.
—Hola, compadre, ¿le sabe a usted muy dulce? ¿A que es más dulce este caramelo?
El niño la miró con espanto y no llevó la mano al que la ofrecía. Hizo pucheritos y estuvo a punto de llorar.
—¡Tontisimo! ¿Lloras porque te doy golosina? ¿Qué haces entonces cuando te azotan?
Ella misma quitó el papel al caramelo, le abrió la boca al chiquillo y se lo metió dentro. Al paladear el saborcillo grato, el niño se humanizó un poco. Sin embargo, seguía mostrando en los ojos un sobresalto que concluyó por hacernos reír.
—¿Vives aquí cerca?
El niño bajó levemente la cabeza en señal de asentimiento.
—¿Dónde está tu casa?
Alzó la manecita sin hablar y apuntó a una casucha que se alzaba no muy lejos sobre la misma carretera.
—Llévame, anda.
Y le cogió de la mano dirigiéndose hacia ella. Era de ver el encogimiento singular y la expresión de dolor y angustia con que el chiquillo caminaba, lo mismo que si le fuesen a ahorcar. La hermana no hacía alto en ello.
—Vamos, ¿quién es tu madre, ésa? —le preguntó mostrándole una mujer que a la puerta de la casa se hallaba en pie, mirándoles con enternecimiento.
—¡Mama! —gritó el niño con angustia.
—¿Qué te pasa, hijo? —dijo la madre riendo.
—Aún tiene miedo a las monjas, pero ya se le irá quitando —dijo la hermana. —Todavía hemos de hacer muchas migas, ¿verdad, buen mozo?… Señora, ¿me deja usted ir a lavar el chico? Porque así no hay alma que le dé un beso.
La madre se puso colorada.
—No crea usted que le he dejado de lavar, que le he lavado dos veces hoy, señora; pero este arrastrao no sé dónde se ensucia tanto.
—Pues yo sí: revolcándose en la carretera.
—¡Ah pícaro!
—¡Corre, corre, que te pega tu madre!
Y arrastró riendo al chico, que caminaba ahora de bonísima gana, hacia una fuente próxima, y allí le lavó y le peinó con las manos todo lo esmeradamente que pudo.
Pues digo que, por estos y otros síntomas semejantes, me parecía que la hermana no estaba haciendo una esposa de Cristo modelo; esto sin tratar de ofenderla. Y comencé a gestionar el divorcio con ahínco, pues no hay nada que peor parezca que un matrimonio malavenido. Lo primero que hice, el mismo día en que la madre me comunicó los pormenores mencionados, fue procurar adelantarme un poco en el paseo en su compañía, y cuando comprendí que no podía ser oído por las otras monjas, decirle a boca de jarro:
—Diga, hermana, ¿piensa renovar los votos el mes próximo?
La pregunta estaba hecha para turbarla, y merced a su turbación averiguar algo de lo que acaecía en su espíritu. Pero yo no había estado en Andalucía, ni tenía idea de lo que es una sevillana.
—¿Y a usted qué le importa? —me contestó sin alterarse poco ni mucho, mirándome con expresión maliciosa a los ojos.
El que se turbó fui yo, y no poco.
—A mí, nada… digo, sí, mucho, porque todo lo que se refiera a usted ¡claro!, ¡me interesa!, ¡claro!…
—¡Oscuro!, digo yo, ¡oscuro! ¿Por qué le ha de interesar a usted que una religiosa renueve sus votos?
Debí espetarle en aquel momento la declaración que tenía preparada, ¿no lo creen ustedes así? La ocasión era que ni encargada. Pues no me atreví, ¡ea, no me atreví! En vez de decirle: «Porque yo la adoro a usted, y sería para mí una horrible desgracia esa renovación que me arranca toda esperanza de ser algún día amado por usted», comencé a balbucir como un doctrino, concluyendo por decir una sarta de necedades que sólo al recordarlas me pongo colorado.
—Porque a mí me complacería que usted los renovase… vamos… que usted los renovase con gusto… No es decir que lo haga sin gusto… vamos… Pero yo creo que cuando se hace un voto como ése con vocación, puede pasar… pero cuando se hace sin ella, debe de ser una gran desgracia… Porque es muy serio… ¡Caramba si es serio!
Cuando yo decía esto, ella parecía muy lejos de estarlo. Mirábame con ojos donde chispeaba la gana de soltar una carcajada. Paré, pues, en firme la lengua, y más colorado que un pavo tosí tres o cuatro veces hasta reventar, supremo disimulo que hallé entonces, y le pregunté, afectando gran dominio de mí mismo, cuántos vasos había bebido ya.
Entablamos una conversación indiferente. Sin embargo, a los pocos momentos ella misma volvió a sacar la otra. Nos habíamos sentado en un banco del parque. Enfrente, sentadas en otro, estaban la madre, la hermana María de la Luz y una señora, de Sevilla también, que estaba tomando las aguas, llamada D.ª Rita. En una pausa me preguntó:
Conque usted deseaba saber si pienso renovar mis votos, ¿verdad?
—Sí, señora —le respondí sorprendido.
—Pues voy a satisfacerle a usted la curiosidad. No, señor, no pienso renovarlos.
—¡Caramba, cuánto me alegro!
—Puedo decirlo sin pecado —añadió sin hacer caso de mi exclamación, —porque es mi propósito firme desde hace tiempo, y así se lo he comunicado al confesor. ¿Quiere usted saber más, fisgón, chinchosillo?
—Sí, señora —repliqué riendo; —quiero saber por qué, no teniendo vocación… Digo, me parece que no la ofendo a usted.
—No, señor, no me ofende usted. Adelante.
—Por que, no teniendo vocación, se ha hecho usted monja.
—¡Oh! Eso es largo de explicar —dijo poniéndose repentinamente seria. —Además, esas cosas sólo se pueden decir a personas de mucha confianza… y usted es un amigo de ayer.
—¿Cómo de ayer?
—Bueno, de anteayer… es igual.
—Pues aunque soy tan reciente, crea usted que lo soy de veras, y que tendría placer muy grande en demostrárselo… aunque fuese con cualquier sacrificio… Porque usted es muy simpática a todo el mundo por su carácter franco y espontáneo, pero crea usted que a mí lo es más que a nadie… A los que nacimos y vivimos en el Norte, esa espontaneidad, esa gracia que tienen las andaluzas nos causa una impresión inexplicable. De mí sé decirle que no encuentro música más grata que el acento de usted. Me pasaría las horas muertas oyéndola hablar. Y no sólo por la gracia y el encanto que tienen sus palabras, sino porque adivino en usted un corazón tierno y apasionado…
Este era el camino más despejado para llegar a una declaración. Creo que hubiera llegado sin mayor tropiezo a ella si no se hubiese presentado inopinadamente delante de nosotros aquel maldito chiquillo que el día anterior habíamos hallado en la carretera.
—¡Perico! —exclamó la monja levantándose. —Pero ¿qué cara es ésa, niño? ¿Dónde te has metido, lechoncillo?… Señores, miren ustedes qué cara —añadió cogiéndole por la cabeza y presentándonoslo, sonriendo. —¿Habrá cosa más chistosa en el mundo? ¿No da ganas de comérselo?
Y sucio y asqueroso como estaba, le repartió en el rostro unos cuantos besos. Después, limpiándose la boca con movilidad pasmosa, arrepentida de haberlo hecho, comenzó a insultarle.
—¡Sucio!, ¡gorrino!, a ver si te vienes conmigo ahora mismito para que te friegue los hocicos. No tienes vergüenza ni quien te la ponga.
Y cogiéndole de la mano bruscamente, lo llevó medio a rastras en dirección del río. El chiquillo, en veinticuatro horas había tomado con ella gran confianza, y se dejaba conducir sin resistencia. Poco después la vimos allá abajo, a la orilla, lavándole con ademanes tan bruscos, sacudiéndole tan vivamente que a todos nos hizo reír. Aunque no se oían sus palabras, notábase de sobra que le seguía increpando duramente.
Esto sucedía en sábado. El miércoles de la semana siguiente tenían pensado irse. Era, pues, indispensable aprovechar aquel corto plazo para conseguir lo que ya abiertamente me proponía, esto es, que la hermana me diese algunas esperanzas de quererme a la salida del convento. A la mañana siguiente, como viniese de casa con ellas hasta el manantial, encontré a Daniel Suárez, mi compañero de cuarto. Me despedí para dar algunos paseos con él por la galería. Ya he dicho que procuraba presentarme en público las menos veces posible en compañía de las monjas. Las saludó con aquella displicencia y mirada cínica que tanto me desplacía. Así que no pude menos de abocarle con cierta frialdad.
—Buenos días, amigo. ¿Le ha pedido usted la conversación ya a la monjita?
—¿Cómo la conversación? Claro está, puesto que todos los días hablo con ella.
—No me entiende usted. Pedir la conversación, en mi tierra y en la suya, es decirle que se están pasando unas ducas muy grandes por ella. ¿S'anterao uté?
—No, señor; no sé lo que son ducas.
—Faitigas.
—¡Ah! Pues no; aún no se lo he dicho, ni he pensado jamás en ello.
—Lástima que esa niña se haya metido monja. Yo conozco a su familia. Es hija de un comerciante de la calle de Francos que ha dejado lo menos dos millones. La viuda dicen que vive con un señor… ¿sabe usted?… un señor. Y hay quien dice también que a la niña la han metido entre los dos medio a rastras en el convento.
Ahora debo recordar que, aunque poeta, soy gallego. En el fondo de mi naturaleza se encuentran tan bien casadas estas dos cualidades, que casi nunca se mortifican o se dañan. El gallego sirve para refrenar los ímpetus exagerados del poeta. El poeta ejerce el bello destino de ennoblecer, de dar ritmo armonioso a la existencia. Pues bien, al escuchar las palabras de Suárez, el gallego me hizo ver inmediatamente el aspecto práctico del asunto, que el poeta tenía olvidado de un modo lamentable. ¡Dos millones! Las gracias de la hermana, ya muy grandes, crecieron desmesuradamente con aquella repentina aureola de que la vi circundada. El gozo se me subió a la cabeza, y no tuve la precaución de disimularlo.
—Pues, amigo Suárez —dije echándole el brazo por encima del hombro, en un rapto de expansión, —todavía puede remediarse todo.
El malagueño volvió hacia mí la cabeza un poco sorprendido.
—Aún puede remediarse, porque la hermana no parece muy dispuesta a consagrarse a Dios por toda la vida.
—¿De veras? —preguntó con acento indefinible, sonriendo como a la fuerza.
—Hombre, ¿cree usted que una mujer con esos ojos asesinos… y ese aire… y esa gracia, ha nacido para encerrarse en un claustro?
Alzó los hombros desdeñosamente.
—¿Y no tiene usted más datos que esos para creer lo contrario?… Es poco, compadre —dijo, dando un chupetón al cigarro y soltando el consabido chorrito de saliva.
Me hirió aquel acento desdeñoso, y no pude reprimir un desahogo de la vanidad.
—Hay más, hay más, querido. Tengo su palabra terminante.
—¿Palabra de matrimonio? —preguntó con sorna.
—No, palabra de salir del convento.
—Si puede.
—Ya haremos lo posible por que pueda —repuse con fatuidad.
Quedó pensativo, y seguimos paseando un rato en silencio. Al cabo, comenzó, como suele decirse, a meterme los dedos en la boca, y vomité cuantas menudencias de significación o insignificantes habían acaecido entre la hermana y yo en los breves días que la trataba. Sentía yo el gozo de todo enamorado en abrir el pecho y poner de manifiesto mis alegrías, temores y esperanzas. Medianamente satisfecho debió de quedar el malagueño de aquellas confidencias, a juzgar por la afectada indiferencia con que después me habló de otros asuntos enteramente apartados del que me preocupaba; tanto que no pude menos de preguntarle con zozobra:
—Y respecto a la hermana, amigo Suárez, ¿cree usted que mis esperanzas tienen alguna base, o será todo engaño de la imaginación?… Porque ya sabe usted… cuando a uno le gusta cualquier mujer, todo lo convierte en sustancia.
—Phs… Me parece que la hermanita es una chicuela con un puchero de grillos en la cabeza. Ni sabe lo que quiere, ni por lo visto lo ha sabido en su vida. Al cabo hará lo que le manden… Conozco el paño.
Me molestaron grandemente aquellas palabras, no tanto por el desprecio que envolvían hacia la mujer que me tenía seducido, como por encontrar en ellas alguna apariencia de razón.
Poco después, como tratase de despedirme de él para unirme de nuevo a las monjas, me retuvo por el brazo.
—¡Vamos, hombre, no haga usted más el oso! —dijo riendo. —¿No le parece a usted que basta ya de guasa?
—¿Cómo guasa? —exclamé confuso.
No contestó y seguimos paseando. Al cabo de unos momentos, la vergüenza que se había apoderado de mí, hizo lugar a la cólera.
«¿Y quién es este majadero para intervenir en mis asuntos, ni para hablarme con tal insolencia? ¡Vaya una confianza que se toma el mozo!…».
Cada vez más irritado, no respondí a algunas observaciones que comenzó a hacer sobre la gente que paseaba, y al cruzar otra vez a nuestro lado las monjas, me aparté bruscamente, diciendo con el acento más seco que pude hallar:
—Hasta luego.
—Vaya usted con Dios, amigo —le oí decir con un tonillo tan impertinente que me apeteció volverme y darle una bofetada.
La vista de la hermana y su encantadora charla hízome olvidar pronto aquel momentáneo disgusto, si bien no pudo apagar por completo la excitación que me había producido. Manifestose esta excitación por un afán algo imprudente de traer de nuevo a la hermana a la conversación del día anterior, para lo cual procuré que nos adelantásemos otra vez en el paseo. Ella, sin duda, prevenida o amonestada por la madre, o por ventura obedeciendo al sentimiento de coquetería que reside en toda naturaleza femenina, mucho más si esta naturaleza es andaluza, no quiso ceder a aquella tácita insinuación mía. No se apartó un canto de duro de sus compañeras mientras paseamos. Y fue en vano que las llevase al parque, pues sucedió lo mismo. Sin embargo, cuando volvimos a casa tuve la buena fortuna de poder hablarla un rato aparte, gracias a Perico, el chiquillo de marras, con quien casualmente tropezamos. Verle y apoderarse de él, y sonarle y limpiarle la embadurnada cara con su pañuelo, fue todo uno para la hermana. Para ello tuvo necesidad de quedarse un poco rezagada, y yo, claro está, interesadísimo también por el niño, me quedé a su lado. Terminado el previo y provisional aseo, la hermana le prometió darle dos almendras si se venía con ella a casa, y Perico, de buen grado, consintió en perder de vista sus lares por algunos minutos. Tomole de la mano, y yo, por no hacer un papel desairado, le tomé por la otra, y comenzamos a caminar lentamente llevándole en medio. Confieso que maldita la gracia que me hacía aquel chiquillo sucio y haraposo, feo hasta lo indecible; pero quien me viese en aquel instante llevándole suavemente, sonriéndole con dulzura, dirigiéndole frases melosas, pensaría a buen seguro que le adoraba.
Como ya he dicho que estaba algún tanto excitado y deseaba con extraño anhelo declarar mis sentimientos a la hermana, cogí la ocasión por los pelos en cuanto se presentó.
—Di, chiquito, ¿te acordarás de mí cuando me vaya, o te acordarás tan sólo de los caramelos? —preguntaba bajando la cabeza hasta ponerla a nivel de la del niño.
Éste, con su ferocidad indómita, bajaba más la suya, sin dignarse responder.
—Di, tío silbante, ¿sientes o no que me vaya?
—¡Oh, Gloria! —exclamé yo entonces con voz temblona. —¿Quién no ha de sentir perderla a usted de vista?
La monja levantó la cabeza vivamente y me miró de un modo que me turbó.
—Oiga usted, ¿quién le ha dicho que me llamo Gloria?
—La madre.
—¡Valiente charlatana! ¿Y no sabe usted que nos está prohibido responder por nuestro nombre antiguo?
—Lo sé, pero…
—¿Pero qué?
—Me complace tanto llamarla por ese nombre, que aun a riesgo de incurrir en el enojo de usted…
—No es en mi enojo, es en un pecado.
—Pues bien, que me perdone Dios y usted también; pero si algo puede disculpar este pecado, debo decirle que cada día la voy considerando a usted menos como religiosa y más como mujer… Sí, Gloria, mientras he imaginado que sus votos eran indisolubles, la miraba a usted como un ser ideal, sobrenatural, si se puede decir así; pero desde el momento en que entendí que era posible romperlos, se me ha ofrecido con un aspecto distinto, no menos bello, por cierto, porque lo terrenal, cuando es dechado, como usted, de gracia y hermosura, se confunde con lo celestial. Hay en sus palabras, en sus actitudes todas un atractivo que yo no he observado jamás en ninguna otra mujer… Si usted viese o leyese ahora en mi interior…
—¡Huy, huy! —gritó el niño, a quien yo, al parecer, con la vehemencia del discurso, estaba apretando la mano hasta deshacérsela.
—¡Ay, pobrecito, perdona! —dije apresurándome a acariciarle.
La hermana soltó una carcajada tan fresca, tan argentina, tan deliciosa, que yo, en vez de turbarme, me sentí sacudido con dulce y grata vibración y seguí cada vez más sofocado describiéndole con locas hipérboles la impresión que en mi causaba su hermosura. Era una declaración en regla, viva, apasionada, anhelante, como el hombre que a todo trance quiere decir una cosa y teme que el tiempo no le alcance. A la vez llena de incoherencias ridículas. Tan pronto le pintaba un amor platónico, espiritual, sin pizca alguna de sensualidad, como, abriendo la válvula a lo que, en realidad, dentro de mí pasaba, aparecía subyugado, rendido por sus ojos excitantes y su figura de estatua griega. Unas veces me inclinaba a la melancolía y hablaba de la muerte y casi se me saltaban las lágrimas. Otras, animado por un soplo de esperanza, concebía mil ilusiones y prescindía de su estado, y me entretenía a pintar mi felicidad si ella me diese alguna esperanza.
No sé el tiempo que hablé, pero sí que solté muchas, muchísimas cosas, y dicho sea prescindiendo momentáneamente de la modestia, enmedio del desorden extraordinario de las ideas, de algunas repeticiones y no pocas reticencias de que estaba sembrado el discurso, me figuro que estuve elocuente. De vez en cuando hacía paradas, esperando que ella respondiese algo; pero en vano. La graciosa monja, por primera vez desde que la conocía, me pareció un poco confusa y avergonzada. Por supuesto que, en tres o cuatro ocasiones, los gritos de Perico me advirtieron que le estaba apretando la mano muy más de la cuenta. Esto me enfriaba repentinamente; pero mi entusiasmo era tan grande, que pronto recuperaba el calor y seguía desbocado, perdido.
Cuando no tuve más que decir, callé. El silencio pertinaz de la monja me dejó avergonzado. Hubiera preferido una de aquellas salidas burlonas en que era maestra. Pero no se hizo esperar. Doblando el cuerpo y acercando la cabeza a la del muchacho para acariciarle, le dijo con tonillo ligero:
—¿Te duele la mano, pobrecito? ¡Bien empleado te está, por dársela a gente que tiene los malignos en el cuerpo!
Aquella burla no me mortificó. Al contrario, sin saber por qué, me sentí gratamente impresionado, y ya me disponía a tomar pie de ella para insistir en mi fogosa declaración, cuando nos sorprendió una voz que sonó a nuestra espalda.
—Le veo a usted muy inclinado a los niños, amigo Sanjurjo.
Era el malagueño, que nos había alcanzado. Me volví y advertí en su rostro una sonrisa irónica que me crispó. Al mismo tiempo dirigió su mirada insolente a la hermana, que también se había vuelto. Pero ella, sin turbarse poco ni mucho, le clavó otra clara, insistente, un poco provocativa, como quien adivina un enemigo y lo desafía.
—Sí que me gustan. ¿Y a usted, no? —respondí con frialdad.
—A mí me gustan más las niñas —contestó brutalmente, sin dejar de mirar a la hermana.
Si hubiera observado la expresión iracunda y despreciativa que debió presentar mi rostro en aquel instante, tal vez habría un serio conflicto. Por fortuna, yo no le preocupaba a la sazón poco ni mucho. Se puso al lado de la hermana y, con el aplomo cínico que le caracterizaba, trabó conversación con ella.
—Usted es sevillana, ¿verdad?
—Para servir a usted.
—Sí, me parece que he conocido en Málaga a una parienta de usted. ¿No tiene usted una prima que se llama María León?
—Es tía mía, prima de mi madre. ¿Es usted de Málaga?
—Sí, señora.
Y siguió la conversación, animándose cada vez más, él con una amabilidad que a mí me parecía brutal, soltándole el humo del cigarro a la cara; ella con perfecta naturalidad, como si le hubiera conocido toda su vida. Afortunadamente estábamos ya cerca de casa, y no tardamos en llegar. De otra suerte, mi papel no hubiera sido muy airoso.
Por la tarde, en el paseo, volvió a acompañarlas, y yo me sentí por ello fuertemente mortificado. Tanto que me retraje de acercarme, y crucé varias veces a su lado, haciéndome el distraído para no saludarlas. Debió presentar mi fisonomía un aspecto más que sombrío, feroz. En una ocasión tropezaron mis ojos con los de la hermana, y me miró alegremente. ¡Coquetuela!, exclamé para adentro. Sin embargo, al fin no pude resistir más, y me acerqué cuando ya se disponían a emprender la retirada. Fue en mal hora, porque Suárez no se apartó un punto de la hermosa monja. Esta vez regresamos en coche, y él, por más esfuerzos que hice para impedirlo, tuvo habilidad suficiente para colocarse a su lado. A mí me tocó escuchar por centésima vez la descripción de las extrañas dolencias que aquejaban a la madre Florentina. Pero mis oídos estaban más atentos a la plática del malagueño y la hermana, y observé con rabia que aquél la requebraba descaradamente con una volubilidad y una gracia que, lo confieso ingenuamente, estaba yo muy lejos de poseer. Mostrábase ella risueña y desenfadada, como siempre, y aún más que otras veces, contestando con salidas ingeniosas y picantes a los galanteos, también picantes, de Suárez. He notado que en Andalucía, al enamorarse dos jóvenes, se establece previamente entre ella y él una graciosa hostilidad, donde ambos ponen de manifiesto su imaginación en rápidas y oportunas contestaciones, diciéndose en son de burla mil frases descomedidas. Es una herencia del genio árabe, tan dado a los certámenes de la fantasía, a sutilizar conceptos y a mostrar la viveza y gallardía del ingenio.
—¿De modo que no quiere usted confesar que le he sido simpático? —decía él.
—Nunca —respondía ella.
—¡Pero si lo estoy leyendo en sus ojos, criatura!
—Pues, hijo, hay que mandarle otra vez a la escuela, porque no sabe usted leer.
—Entonces, ¿por qué me llamaba usted con la mano hace poco?
—¡Qué gracioso! ¡Ni que fuera usted perrito!
—Si fuera perrito, ¿sabe usted lo que haría en este momento?
—¿Qué?
—La lamería la cara.
—Hombre, ¿sabe usted lo que haría yo con usted entonces?
—Vamos a ver.
—Le cogería por el pescuezo y le tiraría a la carretera.
—No lo creo.
Yo, que había hecho mi declaración por la mañana con tantos miramientos, esforzándome en velar a Cupido con mil espesos tules, quedé aterrado ante aquella… ¿por qué no decirlo?, ante aquella desvergüenza. Y me sorprendió no poco que ella, una religiosa, por más que estuviera en vísperas de secularizarse, escuchase con tal paciencia y respondiese a semejantes groserías. Pero de estas sorpresas me quedaban aún muchas en aquel originalísimo país.
Declinaba ya bien la tarde cuando llegamos a la fonda. Casi todos los huéspedes estaban fuera paseando. Sólo hallamos a la puerta a D. Nemesio con el dueño, tomando el fresco. A instancia nuestra, las monjas se quedaron un rato de tertulia, y no tardó en salir, sin saber quién la trajera, una guitarra. Empuñola Suárez, y comenzó a manejarla con singular destreza.
—¿No canta usted? —le preguntó la madre.
—Al tiempo de lavarme únicamente.
—Pues aquí la hermana San Sulpicio lo hace muy bien. Alguna vez la hemos oído en el colegio… el día del santo del superior, que es cuando se permiten esas cosas.
—Pues ya está usted arrancándose, hermanita —dijo el malagueño presentándole al mismo tiempo la guitarra.
—¡Quite usted allá, hombre de Dios! —respondió la monja riendo y rechazándola.
—¿Quiere que yo la acompañe entonces?
—Vamos, hermana, déjese usted oír —dijimos casi al mismo tiempo D. Nemesio, el sabio fondista y yo.
—¡Qué guasa! ¿Quieren ustedes reírse?… ¡Haría buena figura una monja cantando a la puerta de casa!
—Por eso no quede —dijo el fondista. —Vámonos a la sala. Ahora no hay nadie…
La hermana siguió riendo, sin dejarse persuadir. No obstante, se adivinaba que la retenían más los respetos de su estado y el de la superiora que la falta de deseos. Cuando ésta, instada por nosotros, le dijo:
—Como no haya nadie más que estos señores, por mí bien puede hacerlo.
Se levantó con graciosa resolución exclamando:
—Malo y rogado son dos cosas malas… Vamos andando.
Levantámonos todos también con alegría y en pelotón fuímonos a la sala. La hermana María de la Luz iba haciendo gestos de susto y escándalo.
La sala era una estancia cuadrada bastante capaz y casi tan desmantelada como el resto del edificio: un sofá de paja, una docena de sillas, una consola de caoba con pequeño espejo de marco dorado encima y algunos cuadros colgados de la pared componían todo su mobiliario.
La hermana tomó la guitarra luego que todos nos hubimos acomodado en las sillas, y comenzó a rasguearla dulcemente. Me fijé en sus manos, que desde que la conocí me habían llamado la atención. Cada hombre tiene su fetichismo respecto a la mujer, y yo poseo el de las manos, como otros el de los pies, el de los ojos, los cabellos, etc. Para mí no hay mujer hermosa con las manos feas. Las de la hermana San Sulpicio eran ideales; no excesivamente pequeñas, pues éstas antes me causan repugnancia que placer, de piel tersa y levemente sonrosada, macizas, de dedos bien torneados aunque no afilados en demasía. Con la mente estaba mandando mil besos a aquellas manos seductoras.
—¡Jesú, qué guitarriyo tan cruel! —exclamó sacudiéndolo con impaciencia. —¿De quién ha sido el hallazgo?
—Es mía —dijo el fondista inventor avergonzado. —Como todo el mundo la trae y la lleva, no es extraño…
—Vaya, déjese de la guitarra y a ello —manifestó Suárez.
Después de rasguear otro poco, la monja gritó volviendo la cabeza hacia la pared, porque la avergonzaban, sin duda, nuestras miradas fijas.
—¡Honraaa!…
Era una voz algo gangosa, si bien se conocía que salía así, más que por ser natural, por la voluntad de parecerse e imitar las voces de las mujeres del pueblo.
Dicen que me andas quitando
la honra, y no sé por qué.
—¡Bueno! —gritó Suárez aprovechando la pausa.
¿Para qué enturbias el agua
que has de venir a beber?
—¡Bravo! —grité yo.
—¡Olé! —dijeron los demás.
La hermana sonrió, dejando ver aquellas filas de dientes blancos y menudos que me hechizaban. Y volvió a cantar:
A mi suegra, de coraje
le he echao una maldisión,
que se la pierda su hijo
y que me le encuentre yo.
—¡Eso, mi niña! —exclamó el desfachatado malagueño.
Yo le eché una mirada atravesada y rencorosa, y dije por decir algo:
—Son peteneras, ¿verdad?
—¡Está usted enterao, amigo! —respondió Suárez riendo. —Malagueñas del riñón mismo del Perchel, cantadas con mucho estilo y con la gracia de Dios.
Quedé bastante avergonzado, y observándolo la hermana, me dirigió una mirada cariñosa, diciendo al mismo tiempo:
—Ahí van peteneras… Por uté.
La Virgen de la Esperansa,
la que se adora en San Gil,
¡Cristo de la Espirasión!
aquella señora sabe
lo que he llorao por ti.
La copla y la voz, levemente bronca y temblorosa, de la hermana me hicieron una impresión tan viva, que sentí removidas todas las fibras de mi corazón, me pasó un frío extraño por el cuerpo y las lágrimas se me agolparon a los ojos, costándome gran trabajo no darles salida.
Otra vez cantó:
Por Dios te lo pido, niña,
y te lo pido llorando,
¡Cristo de la Espirasión!
que no le cuentes a nadie
lo que a mi me está pasando.
Todos palmotearon fuertemente, menos yo, a quien ahogaba la emoción. La madre Florentina exclamó:
—¡Vaya, basta de locuras! Pueden enterarse los de fuera, y sería muy feo.
—Ahora me toca a mí, madre —dijo el malagueño tomando la guitarra. —Uzté no habrá oído cantar una rata, ¿verdá uzté? Pues no se mueva, que ahora mizmito la va a oír.
Manejaba la guitarra con singular maestría, y después de haberla rasgueado y punteado buen rato, comenzó a cantar en voz baja un tango que no había sido inventado precisamente para los oídos de las religiosas. O no comprendieron el torpe sentido de sus palabras, o lo disimularon. Después dio comienzo a unas seguidillas.
—¡Cállese usted, hombre, que no puedo oír eso sin que se me alegren los pies! —exclamó la hermana haciendo un gesto expresivo.
—¿Baila usted? —preguntó Suárez.
—En otro tiempo… ¿Te acuerdas, primita, cuánto hemos bailado en tu casa? ¡Qué jaquecas hemos dado a la pobre tiita!
—¿Quién se acuerda de eso? —dijo la hermana María de la Luz ruborizándose.
—¿Por qué no hemos de acordarnos?… Y bien que lo hacías tú, gachona; bien ajustadito, aunque te hacía falta un poco de garbo.
—Calle, calle, hermana, que ya no nos corresponde hablar así.
Por la regla del instituto no podían tutearse las hermanas aunque fueran próximas parientas. La hermana María de la Luz no olvidaba jamás este precepto; pero su prima lo infringía a cada instante.
—Es necesario ver eso —dijo Suárez. —¡A bailar, a bailar!
—No, no, de ninguna manera —manifestó la madre poniéndose seria.
—Vamos, madre, consienta usted —exclamamos todos a la vez.
Y comenzamos a rogarla con tan vivas instancias, que al cabo de algún tiempo la infeliz mujer no pudo resistir y vino en permitir aquel escándalo, como ella decía, con tal que se explorasen bien los alrededores de la sala, a fin de cerciorarse de que nadie estaba escuchando. Mientras duraron nuestros ruegos, la hermana San Sulpicio mostraba en los ojos una inquietud ansiosa; sus labios rojos temblaban de anhelo. Cuando la superiora dio al fin la venia, todo su cuerpo se estremeció y una sonrisa de dicha iluminó su rostro expresivo.
Pero nos faltaba lo más difícil: convencer a la hermana María de la Luz. Aquella tímida e insignificante criatura rehusaba con tenacidad levantarse de la silla. Fue preciso que su prima la cogiese enérgicamente por los brazos y la alzase casi a viva fuerza.
—Beata, chinchosa, ¿crees que te vas a condenar? Pierde cuidado, que nadie te quita la sillita que tienes en el cielo.
Pero se encontraron con que no había palillos.
El sabio fondista dijo que él los traería; y en efecto, a los dos minutos se presentó con dos pares de castañuelas que entregó a las hermanas. Entonces éstas se despojaron de las papalinas y las tocas. Por primera vez vi los cabellos de la hermana San Sulpicio. Eran negros y lucientes hasta dar en azules, levemente ondeados, no muy largos porque al pronunciar los votos la tijera había hecho feroz estrago en ellos.
Hecho otro viaje de exploración por las cercanías de la sala y cerradas herméticamente todas las puertas, Suárez comenzó a rasguear la guitarra. Hubo un momento de ansiedad. Las dos bailadoras se habían puesto una frente a otra y se miraban sonrientes; la hermana María de la Luz con la cabeza baja y ruborizada hasta las orejas; su prima con los brazos en jarras, un poco pálida, los labios secos, acentuaba el leve estrabismo de sus hermosos ojos negros aterciopelados. A mí me daba saltos el corazón de puro anhelo. El malagueño alzó un poco la voz cantando una seguidilla. De pronto los cuatro pares de palillos chasquearon con brío, las bailadoras abrieron los brazos y avanzaron una hacia otra y se alejaron inmediatamente, levantando primero una pierna, después otra a compás y con extremado donaire. Mis ojos de enamorado percibieron por encima de la tosca estameña el bulto adorable del muslo de la hermana San Sulpicio. Siguieron una serie de movimientos y pasos, ajustados todos al son de la guitarra y de las castañuelas, que no cesaban un instante de chasquear con redoble alegre y estrepitoso. El cuerpo de las dos primas tan pronto se erguía como se doblaba, inclinándose a un lado y a otro con movimientos contrarios de cabeza y de brazos. Éstos, sobre todo, jugaban un papel principalísimo, unas veces abiertos en cruz para presentar el pecho con aire de desafío, otras recogiendo del suelo algo invisible que debían de ser flores, otras levantados en arco sobre la cabeza, formando en torno de ella como un hermoso marco de medallón.
Yo no miraba más que a la hermana San Sulpicio, no sólo por la afición que la tenía, sino porque en realidad era la que mejor bailaba. Su prima, o por temor o vergüenza, o porque no la hubiese dotado la naturaleza con gran cantidad de sal, limitábase a señalar los movimientos y a guardar el compás. Ella los acentuaba en cambio briosamente, gozándose en las actitudes donde la esbeltez y la flexibilidad de su cuerpo se mostraban a cada instante de un modo hechicero. La hermosa cabeza inclinada a un lado, los ojos medio cerrados, la boca entreabierta, dilatada por una sonrisa feliz, donde todo su ser se anegaba, parecía la bayadera del Oriente ostentando con arrobo místico en la soledad y misterio del templo la suprema gracia de su carne dorada como las hojas del loto en el otoño, el brillo fascinador de sus ojos. En aquel momento podía jurarse que no nos veía, absorta enteramente en el placer de ir mostrando una a una las mil combinaciones elegantes a que su airosa figura se prestaba. La pasión del baile era la pasión de su cuerpo, era la adoración extática de su propia gracia. Cuando una mudanza terminaba parecía salir de su éxtasis, y nos miraba risueña con ojos vagos y húmedos.
Yo estaba crispado de la cabeza a los pies. Hubiera deseado que el baile se prolongase indefinidamente, y formé propósito inmutable de escribir unas décimas describiéndolo, que por cierto se publicaron algunos meses después en La Moda Elegante: no sé si ustedes las habrán leído.
Las exclamaciones de Suárez ¡Olé, mi niña! ¡Bendito sea tu salero! ¡Alza, palomita, alza!, y otras por el estilo, que soltaba en las pausas del canto, me parecían groseras e impropias. Pero observé que ellas no las tomaban a mal, por lo que vine a entender que eran el acompañamiento natural y obligado de aquel baile. Cuando éste terminó, la hermana María de la Luz corrió a sentarse avergonzada. Su prima quedó en pie, con el pecho agitado, el cabello en desorden, sonriendo siempre con la misma gracia maliciosa. El malagueño, en un arrebato de entusiasmo, puso la guitarra a sus pies, exclamando:
—¡Si eztá podría ezta niña!
Todos rieron menos yo. En seguida, alargando la guitarra a nuestro científico patrón, le invitó a que tocase para echar otro baile con la hermana; mas la madre Florentina se levantó vivamente, y con semblante muy serio se opuso resueltamente a ello. Bastaba de tonterías. Había cedido a lo primero sin deber hacerlo, pero aquello rebasaba ya los límites. Y triste y desabrida, como si le remordiese la conciencia, hizo un gesto imperioso a las hermanas, y salió con ellas de la estancia. Suárez siguió tocando y cantando; pero yo, presa de extraña y dulce inquietud, me salí a dar una vuelta por el pueblo, y no comí hasta muy tarde.
—¡Hombre, si viera usted lo que se ha reído el padre Talavera cuando le conté lo del bailoteo de esta tarde! —me dijo D. Nemesio al entrar en casa.
Quedé clavado al suelo.
—¿Pero ha ido usted a contar al padre Talavera?… —preguntele con acento alterado.
—Le encontré sentado delante de su fonda con otros clérigos y echamos un párrafo. Es una persona muy campechana y muy corriente. Le ha hecho una gracia atroz nuestra pequeña juerga. Estos jesuitas son todos hombres de sociedad, no son como los curas de misa y olla…
Le miré de arriba abajo con expresión rencorosa y le dije con acento irritado:
—¡Usted siempre tan oportuno!
Y sin aguardar contestación, giré sobre los talones y me fui.
Lo que inmediatamente preví sucedió, en efecto. A la mañana siguiente pude verlas en misa y hablé algunas palabras con ellas. En todo el día después no logré echarles la vista encima, ni en los pasillos de casa ni en el manantial. Al día siguiente, mientras estábamos bebiendo el agua, un coche las llevó a la estación para tomar el tren de Sevilla.
