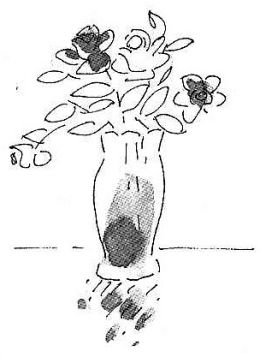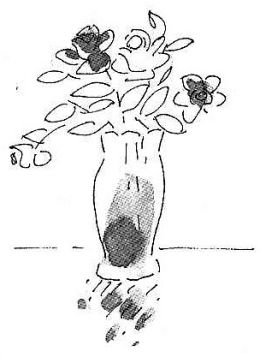
—Sí, hija, sí… como cada hijo de vecino… Fue en los primeros tiempos. Estaba yo en Villaverde, con el destacamento, cuando van y dicen: «Ahí llega el tren de Jaén y viene el obispo, y su hermano y la familia, y el cerdo de y el ganadero tal y… ¿queréis que les hagamos bajar y les fusilemos aquí mismo? A ello». Bajan temblando. Unos cuantos les toman la filiación. Sí, son ellos, y otro ¡que a lo mejor es republicano!… al menos, ellos lo dicen… «A ver, todos en fila». «Pero ¿nos vais a fusilar?». El obispo, muy pálido, echaba bendiciones… Nos pusimos enfrente… Cuarenta canallas y ¡pum!… ¡Sólo cayó el obispo! Todos le habían disparado a él y le habían acribillado… Otra vez tuvieron que formar la fila y disparar… algunos corrieron y los cazamos…
—¡Jesús…!
—¡Vamos, mujer! ¿Estás llorando? ¡Mujer! Te aseguro que yo no era yo… ¡Si soy incapaz de matar una mosca! ¡Más veces tengo salvadas mariposas calentándolas al sol sobre la palma de la mano! Es eso… es el salvaje que llevamos dentro… el contagio… la honrilla de que no le crean a uno un blandengue… ¡Mujer! ¡A ver si me vas a tomar rabia ahora!… Aunque a veces yo me la tengo por haber sido capaz de hacer una cosa como ésa… pero más rabia tengo al que tuvo la culpa de todo… ¡A ése sí! ¡A ése le fusilaba ahora mismo sin que me temblara la mano!
—¡Tal vez no era el obispo el que fusilasteis!
—Tal vez. ¡Cualquiera sabe! Para el caso es igual… era un pobre hombre, y pobres mujeres y pobres hombres…
Callamos un momento. Luego cambia de conversación, pero estoy tan nerviosa que se me saltan las lágrimas por todo.
—Chica ¡estás como la mantequilla de Soria, que de mirarla se derrite! Y yo que pensaba invitarte esta noche al teatro… Canta Amalia Isaura y ese artista nuevo que no sé cómo se llama… ¿Vamos?
Sí, vamos. Le pido la llave a la señora.
—Supongo que tiene usted permiso de su padre para salir de noche.
—¡Claro! El pobre papá lo que quiere es que lo pase bien…
—Sí, sí… eso quieren los padres de ahora… ¡eso quieren!
Yo no sé qué ha querido decir, pero no será nada bueno por el tono que ha empleado.
Me pongo una blusita blanca limpia y planchada, bajo el tailleur… y un imperdible con brillantitos… mis trenzas bien cepilladas brillan como una diadema… ¡Me gusto!… ¡Dios mío, parece mentira que pueda volver a ser casi feliz! Apenas hace un año que el abuelito, tía Julia y Gerardo… Me persigno y rezo de rodillas junto a la cama: «Padre nuestro que estás en los cielos…».
Las calles están iluminadas sólo por la luna. Jorge me espera a la puerta del teatro… ¡Qué noche feliz…! Están llenas las butacas, los palcos… muchísimos milicianos, muchas señoras y muchachas bien vestidas…
Es verdad que aquí, en Valencia, las mujeres van mejor vestidas que íbamos en Madrid. Allí éramos todos obreros, o pretendíamos serlo en el modo de vestir. Aquí he visto hasta alguna señora con sombrero…
Los dos días de la licencia de Jorge se pasan felices. Almorzamos en un restaurante de la calle de las barcas, donde dan los dos platos consabidos: arroz y dos rebanaditas finas de carne con salsa, pero mejor servido, con mozos, y manteles limpios. Por la noche comemos en un restaurante subterráneo de la Plaza de la Constitución… y luego al cine o al teatro. Después, por las calles a oscuras, me acompaña a mi casa, abre la puerta y me ilumina con cerillas hasta que llego a mi piso.
La señora doña Clara de Monteverde debe de estar escandalizada.
Estamos en noviembre y llueve dos días torrencialmente. Apenas salgo más que a comer y a comprarme algún libro. ¡Ay, qué será de mis nenas!… Sentada en una silla baja junto al balcón, veo llover en la callecita estrecha y silenciosa donde la lluvia suena como en un patio.
Una noche, acostada, siento fuertes aldabonazos en la puerta de la calle. Luego voces de mujer y llamadas:
—Señorita Celia… Celia… Celia.
Me pongo una bata y salgo a la escalera. Es la rubia Sofía.
—Te buscan, Celia…
—¿A estas horas?
—Son tres señoras que vienen de viaje…
En el zaguán frío y húmedo, iluminado por el farol que cuelga del techo, me encuentro a Fifina y a sus tías, con maletas y mantas.
—Aquí estamos, hija… Bombardearon anteanoche y las tías no han querido esperar más. Veníamos a casa de unos primos, pero tía Ramona ha perdido las señas… Yo me acordaba de las tuyas y aquí nos hemos venido.
Sofía oye la explicación sin decir nada, y yo ¿qué puedo decir? Ésta no es mi casa y no puedo alojarlas sin que me lo permitan.
—¿No habría un hotel, o una fonda, donde puedan pasar la noche?
En la calle se oye caer el agua sin cesar… Decidimos que Fifina y yo buscaremos alojamiento mientras sus tías esperan. Subo a vestirme y vuelvo en seguida con impermeable, paraguas y chanclos.
—Vamos.
Primero al Hotel de Inglaterra, aquí cerca, luego al Hotel del Comercio, después a la Peña Luisa… En todas partes aporreamos la puerta y tardan siglos en contestar. Al fin, cuando baja un criado o uno que parece el dueño, es para decirnos que no tiene ni una sola cama libre…
—Están durmiendo en los pasillos sobre mantas… Todo lleno… Se nos ha vertido Madrid entero…
Al pasar por la calle de la Paz me llaman:
—Celia… ¿no me conoces? ¿Dónde vas a estas horas?
Es un muchacho amigo de Jorge que conocí en el teatro cuando estuvo él aquí. Se llama José María y es de Madrid.
Le cuento lo que nos ocurre y él piensa un momento:
—No, no encontraréis en ninguna parte, pero… se me ocurre que aquí, en el Centro de Izquierda Republicana, les dejarán pasar la noche. Hay un buen diván, y si tienen mantas podrán arreglarse una cama.
Subimos con él a una casa donde hay luz en lo alto de la escalera. Habla con un hombre un momento y se vuelve para decirnos:
—Todo arreglado. Traed a las señoras en seguida porque son ya las once y van a cerrar.
Corremos bajo la lluvia. Doña Ramona y doña María se envuelven en sus chales para salir, y entonces aparece doña Clara en la escalera.
—No, señor… no se vayan ustedes… en mi casa pueden quedarse… Les cedo mi cama y yo dormiré en otro lugar.
Yo intento resistir, pero las pobres señoras están tan contentas de no tener que salir en esta noche de lluvia que aceptan en seguida. Aquí todas las camas son inmensas, así que las dos hermanas se arreglan en una cama, y Fifina y yo en la mía… con lo que charlamos hasta el amanecer.
—Ya verás qué bien lo vamos a pasar ahora, Fifina. Saldremos juntas por las tardes… Hay un jardín precioso al otro lado del río… de este Guadalaviar que sólo tiene cauce y puentes porque el agua se la beben los huertos…
Al otro día encontraron las señas de los primos de estas señoras en el libro de teléfonos, y allí van, en un tranvía que da toda la vuelta a la población. Felizmente, no llueve. Un sol radiante ilumina la ciudad mojada de estos días y los jardines empapados.
Fifina y sus tías se quedan instaladas en una casa chiquita, con chiquillos, flores de trapo y un negro de barro que lee el periódico sentado en una silla en el pasillo y se bambolea al paso nuestro… La prima es una señora gorda llena de buena voluntad.
—Yo os ofrezco lo que tengo y el que da lo que tiene no está obligado a más… ¡Ya nos arreglaremos, que cuando hay cariño y confianza…!
Doña Ramona llora hilo a hilo, mientras Fifina trata de ordenar su ropa en un armario lleno de juguetes de los chicos…
Los días que siguen son de otoño claro y templado. Fifina y yo salimos todas las tardes, le presto libros, y vamos juntas para conseguir la cartilla de racionamiento que hasta ahora no he tenido aquí…
Una noche suenan las sirenas.
—¡Es en Sagunto! —dice doña Clara como otras veces.
Pero un estruendo cercano nos levanta a todos de las sillas.
—¡Es aquí, mamá!
Bajamos precipitadamente hacia su habitación y nos quedamos en un recoveco del pasillo, donde asegura doña Clara que hay una medianería muy fuerte. Sentadas allí esperamos… Ya parece que se ha ido, cuando el estruendo se acerca otra vez… Pasa cerca de una hora hasta que las sirenas nos avisan que el peligro ha pasado… ¡Cómo estarán las tías de Fifina!
Desde esa noche han vuelto casi todos los días, a distintas horas. Algunas veces es casi media noche cuando tocan en mi puerta y oigo la voz de Isabel.
—¡Han sonado las sirenas, Celia! ¿Quieres venir con nosotras? ¿Tienes miedo?
No, no tengo miedo. A veces me duermo en medio del bombardeo, tan tranquila.
—Esta casa es fuerte… no puede pasar nada —me digo.
En cambio, Fifina ya no puede salir. Sus tías están aterradas y no quieren quedarse solas. Algunas tardes voy ya a charlar un rato en el comedorcito con flores de trapo y cacharros inútiles.
—No nos deja estar en la sala, que es el único sitio donde entra el sol —me dice doña Ramona— porque estropeamos la alfombra…
Fifina se ríe. Doña María suspira… Al salir, Fifina abre la puerta de la sala para que pueda yo ver esa alfombra que no se puede pisar… es una alfombra descolorida de pie de cama, colocada delante de un sofá de baratillo…
—Nuestra prima es una buena mujer cuidadosa —comenta Fifina—. ¡Qué se va a hacer!
Salgo ya de noche: vuelvo andando hacia casa cuando oigo las sirenas… Me refugio en un portal.
—Es en Sagunto —oigo decir.
No, tampoco esta vez es en Sagunto. Llego a casa tarde, y me encuentro a José María esperándome. Está hablando con doña Clara.
Dice que se va a traer a sus padres que están en Madrid y quisiera encontrar una casa tranquila para ellos. Se traen a la criada, que es vieja y le vio nacer a él.
—¡Tranquila! Ya ve usted… Desde que los aviones han dado en visitarnos a diario…
—¡Bah!, peor es el hambre. En Madrid están comiendo ya las hierbas de los alrededores. Yo allí no puedo hacer nada por ellos. Y como Celia está aquí tan contenta, y Jorge me habló tan bien de ustedes…
No, doña Clara dice que no puede admitir más gente en su casa… pero tal vez una señora amiga suya que vive al otro lado del Paseo… En fin, que venga mañana y le contestará…
Todo se ha arreglado y los padres de José María ya viven en una casa de fachada historiada, rejas complicadas y azulejos de colores. José María ha traído un inmenso ramo de rosas a doña Clara, y ésta las ha repartido dos a dos, o tres a tres, en los infinitos cacharros que cuelgan por las paredes del salón, del comedor y de los pasillos.
Las horas se me pasan junto al balcón mirando la callejuela estrecha.
Ya sé a qué hora comienza el sol a bajar por la fachada de enfrente, cuándo llega a una verja siempre cerrada donde cuelgan las telas de araña, y cuándo se retira después por la esquina, dejando otra vez en sombra la callecita… Esta mañana, unos débiles lamentos me han hecho asomar. Es un gatito enfermo. Parece muerto… estirado en la acera junto a la tapia… pero de pronto levanta la cabeza, y se queja.
—¡Michi! ¡Pobrecito!
No me oye… no se mueve… Dios mío, qué dolor, ver sufrir así a un animalito… Doña Clara no me consentiría subirle a casa…
Toda la mañana sufro con el espectáculo. Cuando vuelvo de comer, el gatito no está. Alguien se lo ha llevado… No quiero pensar más en eso…
He traído rosas… las pongo en un jarrón de cristal. ¡Qué maravilla, Señor! Tienen demasiadas hojas y las limpio un poco de follaje… ¡Un caracol! Entre las hojas había un caracol… Pobrecito. Vivirá aquí conmigo y ya no estaré sola… Al fin es una vida junto a la mía…
Le pongo unas hojas tiernas para que coma y le instalo sobre mi cómoda… Por la noche no le encuentro… ¿Dónde se ha ido este bribón? ¡Ah, está detrás de la cómoda!
Ahora todas las noches lo dejaré debajo de un vaso para que no se escape.