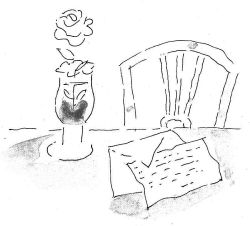
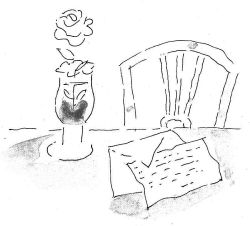
ENCUENTRO en la pensión una carta de Jorge: «Antes de irme te he buscado alojamiento en casa de unas señoras: Calle de Colón, 25. Te esperan. Jorge».
Pero ¡si no teniendo a mis hermanas podría quedarme aquí!…
—Sin embargo, debes ver de qué se trata, mujer —me dice Angustias, la señora que se ha quedado con mi maleta en la pensión.
Antes paso por el Correo de la Plaza de la Constitución. ¡Carta de papá!
—«… pase lo que pase, no te muevas de Valencia hasta que yo vaya. Besos a Teresina y a María Fuencisla».
La casa de la calle de Colón es viejísima, con amplio zaguán y escalera de balaustrada de madera. Me recibe una señora casi tan vieja como la casa, alta, distinguida, reservada.
—Son dos habitaciones en el otro piso… Venga y las verá.
Pasamos por una habitación oscura, llena de armarios, bajamos una escalera; más armarios, una puerta de vidrieras y una salita de techo bajo amueblada en otro siglo, como una estampa vieja. Dos cómodas, una mesa redonda, dos sillas de paja, una lámpara que fue de petróleo y le han adaptado una bombilla de luz eléctrica…
—Aquí tiene el paje para arreglarse…
¡El paje! Se trata de una mesita alta con espejo y cajoncito. Es una mesa tocador de hace doscientos años…
La habitación tiene balcón y un dormitorio inmediato con una cama inmensa y perchas y también balcón. Huele a ropa limpia, a manzanas y a espliego…
—Me quedo, señora. Voy a traer mi maleta y esta noche ya dormiré aquí…
Es como si me fuera de la revolución, del frente, de los fusilamientos y me refugiara en una época de paz de la Historia de España… ¿cuándo? ¿Reinando Fernando VII? ¿O Carlos IV?… No, es antes… aún Galdós no ha conocido a Gabrielillo… ni Inesita ha ido a vivir con don Braulio a la calle de la Sal…
Me asomo al balcón. Da sobre una callecita estrecha, silenciosa, por donde casi nadie pasa… Aquí tomarán el sol mis nenas. Valeriana bajará con ellas y yo las vigilaré desde el balcón… En esa cama inmensa dormiremos las tres…
Mis investigaciones en busca de las nenas no dan resultado. Hablo con el conserje del Albergue. Sí, se acuerda de Teresina.
—Era una nenuca parlanchina y graciosa… y la otra ¡una rubita como una onza de oro! Deben de estar en Barcelona… Sabe usted —me dice en secreto—, creo que todos vamos a durar poco aquí… Se dice que el Gobierno se traslada a Barcelona… ¡Es claro! Todos los días bombardean Sagunto… y rara es la noche que no tenemos excursión por aquí… Lo mejor es irse cerca de la frontera por lo que pueda ocurrir…
Compro rosas en el mercado de las flores. ¡Dios mío, qué rosas! Nunca he visto nada semejante. Dicen que son las más bonitas del mundo… Yo no he visto las de todo el mundo, pero es seguro que no puede haber rosas más bonitas.
Encuentro un restaurante modesto donde me dan de almorzar. La cena será una taza de café con leche en el Ideal Room…
¿Qué piensan de la guerra estas señoras con quienes vivo? La madre, viejísima, fue pianista, es culta, religiosa; la hija mayor, viuda o casada, con una niña; otra hija, rubia, linda, moderna, que trabaja no sé en qué y se pasa todo el día fuera; una sobrina de cabello negro, pálida, de ojos verdes, lánguida y estática. Esta muchacha es de mi edad, pero aunque me acoge sonriente no me habla casi nunca y contesta a mis palabras con monosílabos… La casa ésta es de ella; el portero la saluda al pasar con una reverencia. Deben de ser gentes aristocráticas… ¿Qué les ocurre? ¿Qué ha sido de los hombres de esta casa, de los que jamás se habla? Por la noche me invitan a pasar la velada en su compañía, pero cuando se habla de la guerra cambian de conversación. No tienen servidumbre. Ellas mismas, con sus manos cuidadas, hacen la comida y lavan su ropa…
La rubia me acompaña a veces al Ideal y hablamos de mis hermanas, de mi padre. ¿No tengo novio? ¡No! Es claro, en mi cédula dice veintidós años: no puede suponer que tengo diecisiete apenas… Conozco a dos matrimonios, una casada joven y preciosa, rubia, como una muñeca gordita… La piel dorada de las sienes se confunde con el cabello dorado. La otra es morena, decidida, enérgica. Me dicen que es artista, que pinta maravillosamente.
¡Otra carta de papá!
… las nenas están en Barcelona; comprendo tu inquietud pero ya sabiendo que están bien y contentas, debes esperar tranquila a que yo vaya. Estoy en Extremadura. Manda las cartas como siempre. Veo que conservas tu buen juicio y me agrada esa familia con quien vives. Salúdales en mi nombre.
Empiezan a pasar los días todos iguales. ¡Es dulce el otoño en Valencia!
Los jardines están embalsamados deliciosamente… A veces me quedo sentada durante horas debajo de un árbol… Si no fuera por los milicianos que van y vienen y por este ajetreo inusitado de gentes atareadas con la guerra, parecería que no pasa nada.
Una mañana me llama Isabel, que es la chica rubia.
—Suba, Celia. La busca un miliciano.
¡Es Jorge!
—¿Qué tal te va? ¿Tus pequeñas?
—¡No las encontré!
—¡Mujer…! ¿Quieres contarme todo eso? Vente conmigo al café. Tengo cuatro días de licencia y me voy a pasar dos aquí y dos en Cartagena…
Ante el asombro escandalizado de la señora de la casa y de la hija rubia que me atisba desde la puerta de la cocina, salgo con Jorge.
En el café hablamos:
—Tu padre tiene razón… No te muevas de aquí hasta que él venga… Yo en Barcelona no puedo ayudarte… aquello es inmenso y tú, sola, sin tener dónde estar y sin saber exactamente dónde están tus pequeñas… Esa gente donde estás es de lo mejor de aquí… ¡Un don del diablo! Los padres de la sobrina en la cárcel. Al marido de la hija mayor le dieron el paseo… Era de los que cayeron en el Saler.
—¿Cómo?
—La playa elegante de aquí… Han muerto allí como moscas… ¡Se han cometido tantos crímenes! No te imagines que los otros hacen menos.
—Ya sé, ya…
—Es que somos salvajes… verdaderos salvajes… Todo lo que se llama civilización y cultura es un barniz clarito que se nos cae al menor empellón… ¿Queréis revolución?
—¿Yo?
—No, mujer… hablo al incógnito que la ha armado… ¿Queréis revolución? ¡Ahí la tenéis!… Todos somos unos asesinos.
—Tú no.
—Yo también.
—Pero ¿tú no habrás fusilado a nadie?