

¡EVACUACIÓN! Madrid debe ser evacuado. No dicen otra cosa los periódicos. ¡Dios mío! ¡Nuestra casita! Las nenas juegan en el jardín con Valeriana, y yo las veo desde el balcón de madera del dormitorio de papá, bajo el sol radiante de otoño.
—No hay más remedio, hija. Considera que, si comienzan ya a escasear los alimentos, llegará un día que no sabremos cómo vivir… Hay que irse.
¡Hay que irse! En el Albergue oigo repetir la misma cosa, y ya se hacen preparativos para la marcha. María Luisa ha vuelto a sus tareas; pero está triste, seria. Su hermano continúa preso y su padre decae rápidamente. Fifina vive con unas tías viejecitas en la calle de Ferraz. Las bombas comienzan a caer sobre los tejados.
Ya hace un mes que desde las azoteas de la Gran Vía se veían las tropas fascistas y la lucha con los republicanos… Día a día se acercan a Madrid.
—Papaíto… Están ahí… Te digo que vienen. ¿Oyes? ¿No oyes? Ese ruido sordo son cañonazos…
—Pero ¿con quién hablas tú, hija mía? Estoy seguro de que sólo te tratas con fascistas… Todas esas chicas que van al Albergue deben de ser de derechas… En los periódicos no dicen semejante cosa… ¡Ayer les han dado una paliza!
No quiero insistir porque papá sigue con fiebre, pero estoy segura de lo que digo. Fifina ya no viene al Albergue hace dos días.
—Aquello es un infierno. No se puede salir por las calles donde silban constantemente las balas que vienen de El Pardo. ¡Están en El Pardo!
Estoy cosiendo junto a papá y de pronto se oye un quejido largo que pasa por encima de la casa… luego un estampido cercano…
Miro a papá, que me mira a mí, pálido.
—¡Es una bomba! —dice.
Pero ya viene otra con su silbido lúgubre, como un pájaro que cruza los aires.
—¿Dónde están las niñas?
—En el jardín.
—Que suban…
Ya están las nenas con nosotros, y subidas sobre la cama de papá… De pronto, María Fuencisla se para, y hace, imitando el quejido largo del cañón:
—¡Puuum! Dice pum, pum, ¿oyes?
Durante una hora siguen pasando las bombas sobre nuestra casa a intervalos regulares… Papá y yo no hacemos comentarios. Sólo dice a las nenas:
—Os vais a ir de viaje, ¿sabéis? A Valencia. Allí hace calorcito en el invierno…
Cerca de casa han instalado un cañón que retumba bárbaramente contestando a los cañones del enemigo. Hoy he visto otro emplazado en la carretera… y los aeroplanos nos visitan todos los días dos o tres veces…
Valeriana sube…
—Mira allí enfrente… Está ardiendo. Dicen que Cuatro Caminos y Tetuán están en ruinas… Mira…
Cien aeroplanos vienen y van, realizando una obra de espanto. Arden las pobres casas de los obreros, destruyen, machacan a los desgraciados…
—¡Miserables! —ruge papá—. ¡Miserables!
—¡Papá…! El pueblo… ¿sabes que ha abierto las puertas de las cárceles? ¿Qué hay miles y miles de criminales por las calles?
Papá se pone furioso contra mí, y siento haber hablado.
—¡Tú no sabes lo que dices! ¿Quién tiene la culpa de lo que hace el pueblo? ¿Quién ha hecho esta revolución sino los señoritos? Los señoritos de los cuarteles, los de las borracheras y las juergas de los cortijos… ¿Es que crees que sólo el pueblo mata? A mi primo Ramón, el de Bilbao, lo han matado a palos el otro día los fascistas, y a mi sobrino Felipe, el de La Granja, le han fusilado…, y a tu pobre abuelo…
Los gritos de papá me hacen estallar en sollozos… ¡Dios mío, Dios mío…, yo ya no puedo más de horrores!
—¡Hija querida, no llores! No me hagas caso… Es que estoy nervioso… Tienes razón: todos son iguales… ¡La humanidad es una porquería…! La actitud de una persona honrada debe ser la inhibición… Mataos y matadme si no sabéis hacer otra cosa, pero entre tanto, dejadme pensar, que es pensando únicamente como me siento fuera de vosotros.
No quiero volver a originar otra escena como ésta. Papá tiene hoy más fiebre y la fatiga no le permite echarse en la cama.
Los niños del Albergue se van mañana a Valencia y decidimos que Valeriana y las niñas se vayan con ellos. ¡Tengo tanto que coser y arreglar!…
Los bombardeos se van agudizando por minutos: parece que se prepara algo grande. Llega la noche, que es fría y estrellada, y la lucha de fusilería se oye tan cerca como si fuera en la carretera…
Papá me llama. Está inquieto.
—Por qué no sales por ahí a ver…
Abro la puerta del jardín. La calle está solitaria. El cielo se ilumina con los resplandores de los fogonazos… ¿Dónde ir? Todo el mundo está encerrado en su casa… Subo la cuesta a la carretera. Nadie. El ruido de la lucha es cada vez más próximo. Parece que se baten ahí al lado.
Vuelvo a casa. Pongo en una maleta la ropa de papá y la mía, y algunos cubiertos de plata. Pongo la máquina de escribir en su estuche de cuero. Tal vez tenga que huir esta noche hacia Madrid.
Me acuesto. A media noche suena el teléfono. Es María Luisa:
—Fifina sigue en su casa de Ferraz, si es que ya no la han hundido… Mañana hay que ir por ella y sus tías; pero yo no puedo, porque tengo que ir al Albergue…
—Yo también… Mando a mis hermanas…
Me acuesto sin desnudarme… Tengo frío… Un estallido próximo hace temblar la casa y me levanto.
—¿Qué pasa?
—No sé… Ha sido aquí cerca.
Valeriana aparece descalza, con la cara espantada, y nos mira sin hablar.
—No es nada, mujer —dice papá—. Acuéstese, que mañana es el día del viaje…
Nos acostamos. Al despertar he perdido la idea de dónde estoy… La ventana ¿está a mi derecha o a mi izquierda? Poco a poco se van marcando frente a mí rayas de luz tenue que miro por las juntas de las maderas… ¡Ah! ¡Es hoy cuando se van las niñas! ¡Queridas mías!
¡Y ya se oye a Teresina con su charla interminable! Las encuentro en la cocina con Valeriana.
—¡Nos vamos, Valeriana! —dice Teresina.
—Sí, hijitas. Y vais a ser muy buenas y no daréis guerra a Valeriana…, y me escribiréis para que yo sepa todo…
—¡Yo quiero que vengas!
—¡No! ¿Quién iba a cuidar de papá si me voy yo?
Salgo al jardín. Huele a tierra fresca y el aire es fino y frío, como si hubiera pasado sobre la nieve. La mañana es gloriosa de sol… No se oye el tiroteo del frente…, de ese frente que ya debe de estar tan cercano.
Papá se emociona al despedirse de las niñas. Se le hacen mil recomendaciones a Valeriana… ¡Vamos!
Guadalupe nos acompaña hasta el tranvía con una maleta. En el tranvía van tres mujeres con cestos y capachos, y un hombre. Éste se levanta de pronto y dice, señalando al campo…
—¡Mirad allá! Hay catorce, los conté por gusto esta mañana…
Las tres mujeres miran y se indican unas a otras el lugar:
—Allí, junto al cacho de tapia… No, mujer…, te los tapa el árbol. Mira desde aquí.
—¿Qué es? —me pregunta Valeriana.
—No sé…, más vale no mirar. Serán fusilados…
Un grupo de mujeres corre por la acera de la carretera y el conductor del tranvía las increpa:
—¡Lechuzas! Corred, corred a ver los muertos… ¡Qué mujeres, que tienen que meter el cuezo en todo!
—¡Esta noche ha habido una escabechina! —dice el hombre que está sentado frente a mí—. ¡Menuda escabechina! Y es lo que tié que ser… Cuanti más bombarderos y más obuses vengan hacia acá…, pues más zafarrancho se va a armar… Ya parecía que se estaba calmando too, y ahora otra vez. Van a sacar a toos los de las cárceles, o checas, o lo que sea, y no va a quedar ni uno… Ellos se lo están buscando… ¡Mirad, mirad allí! ¡Otro besugo en la cuneta!
Teresina, a quien trato de distraer, está atenta a todo y se asoma a mirar:
—¡No es un besugo, es un hombre! ¡Mira, Celia, un hombre ahí caído!
Valeriana se persigna y reza. Las mujeres la miran, y se miran, y luego hablan mirándonos.
—No seas tonta, mujer… Puedes rezar si quieres, pero no hay por qué hacer demostraciones…
—¿Qué? ¿Qué dices?
No me oye con el ruido del tranvía. Llegamos. Ahora no tenemos quién cargue la maleta, y la llevaremos un ratito cada una. El Albergue no está lejos de la Castellana. Subimos la cuesta del Palacio de Cristal, y por un costado de la Residencia de Estudiantes salimos a Serrano.
Ya están los grandes autobuses esperando a la chiquillería que grita en el jardín.
—Os esperábamos —me dice María Luisa—. Y por eso no ha salido ya…
Me despido de mis criaturas. ¡Corazón mío! ¡Mi María Fuencisla! ¿Serás buenecita? ¿Comerás tu sopa todos los días? Y tú, Teresina, que seas formalita, que eres la mayor… Por Dios, Valeriana, cuídalas muy bien… ¡Qué voy a decirte! ¡Si eres todo para ellas!
Valeriana llora hilo a hilo, pero sin desatender la maleta ni sus paquetes.
—Y que si necesitas dinero, lo pides… Ya sabes lo que te ha dicho papá.
—¡Espelotao! ¡No me pongas la maleta a lo ancho, que se va a caer! —le grita a un miliciano que está cargando el equipaje.
El hombre se ríe y no la hace caso.
—¡Mujer! ¡Si la está atando!
La hacemos subir en el asiento de delante. Ocupan dos lugares. María Fuencisla irá en brazos.
Ya Teresina me mira desde la ventanilla, loca de felicidad.
—Oye, Celia, ¿hay un Santander en Valencia? Porque dice Valeriana que hay mar…
—Sí, hay mar…, el mar de Valencia, y en Santander también hay mar…
No puede ya entenderme, porque los chicos del Albergue han llenado el coche. Hay que poner los asientos del centro…
Sale el primer coche. El motor de este otro se pone en marcha.
—¡Os vais! ¡Adiós, queridas, adiós…, adiós!
El ómnibus dobla por la esquina y ya no le veo.
—Ahora te vas a ocupar de Fifina —me dice María Luisa—. Aquí hay un lío de dos mil demonios… Hay que mandar las camas y las mantas para que lleguen antes de la noche… ¡Pero estás llorando! ¡Vamos, Celia!
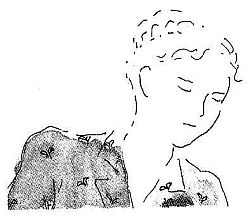
Con las señas de Fifina me voy a buscarla. El tranvía no pasa de la plaza de San Bernardo, y sigo a pie hacia Ferraz… En seguida tengo que meterme en un portal por los obuses… Un estrépito espantoso… Y luego caer de cristales, y ladrillos… Otro… Otro más cerca…, silbidos de balas.
—Ahora no se puede salir —me dice una viejecita—, no se puede… Luego pasa un rato y se le da un tiempo… ¿Vives lejos?
—Voy a Ferraz.
—Por ahí ya no se puede pasar… No sé si te dejarán… Creo que hay milicianos para que no entre nadie. Están hundidas las casas…
Desde el portal veo una casa de siete pisos a la que le han quitado una rebanada…, y las habitaciones, con sólo tres paredes, parecen las de una casa de muñecas, o un escenario de teatro con el telón levantado. En una habitación del piso quinto hay una máquina de coser, una cama y un cuadro torcido… En otra hay una jaula en un clavo… Pienso en el pájaro muerto de hambre y de sed…
Ya ha parado el cañón y corro por el boulevard hacia la calle de la Princesa. Antes de llegar, los silbidos de las balas me hacen refugiarme en otro portal. También hay dos mujeres. No hablan. Esperan, como yo, a que se restablezca la calma algunos minutos.
Vuelvo a correr por la calle y a refugiarme en los portales y así llego a la calle de la Princesa. Tengo que bordear los escombros de una casa en ruinas y me encuentro ya segura en la acera. Aquí no caen las balas… La calle paralela sirve de parapeto. Sólo al cruzar las calles que bajan a Rosales me paro un instante para asegurarme de que no hay tiroteo… Sin embargo, en el centro de la calle un silbido me pasa rozando y corro desatinada… ¡Si papá supiera dónde estoy!
Ya no tengo más remedio que bajar a Ferraz por una de las perpendiculares y lo hago arrimada a las casas…, pensando que las balas irán por el centro de la calle. Y otra vez me refugio en los portales, corro un momento, vuelvo a detenerme bajo la sombra protectora de un dintel…
Ya estoy en Ferraz. El ruido del cañón vuelve a sentirse y las bombas caen sobre los tejados, desparramando tejas y escombros… La calle está cubierta de cristales y trozos de ladrillo envueltos en cemento y cal. Aquí no tengo que temer a las balas, pero sí a la caída de las tejas, y hasta de balcones enteros. Allí veo uno desprendido. Detrás, un enorme agujero en la fachada demuestra que la bala de cañón entró en las habitaciones rompiéndolo todo…