
YORGOS no podía conciliar el sueño y decidió levantarse para no molestar a Sara, que dormía plácidamente a su lado. Se vistió en silencio y salió de la habitación procurando no hacer ningún ruido.
Saludó al recepcionista de guardia y salió a la calle, que a esa hora, las tres y media de la madrugada, estaba completamente desierta. Tampoco vio a nadie por las inmediaciones.
La proximidad de los Pirineos refrescaba la noche. Se abrochó la cazadora y deambuló por la ciudad durante un buen rato con el pensamiento ocupado en encontrar una solución al enigma de los signos grabados en la llave. Algo se le escapaba, algo que le rondaba por la cabeza aunque no acertaba a descubrirlo. Repasó varias veces cada uno de los pasos dados a partir de lo escrito en el pergamino y analizó otras posibles soluciones a las claves encontradas. No halló nada que indicase una posible equivocación en sus deducciones. Todo conducía hasta allí, hasta la cueva de Santa María de Gótolas; el hallazgo de la llave confirmaba que el camino seguido había sido el correcto. Sin embargo, en esos momentos tenía la sensación de encontrarse en un callejón sin salida. Habían encontrado la llave, sí, pero no lograba hacerla hablar, no conseguía sacarle la información necesaria para dar con lo que andaban buscando. Estaba convencido de que las letras no habían sido grabadas por capricho; no se trataba de un adorno sin más, significaban algo y ese algo era lo que él no conseguía descifrar. Un pensamiento impreciso le cruzó por la mente de modo fugaz y se perdió en una bruma sin aclararle nada.
Desde el momento en que Sara le mostró el pergamino sintió deseos de desvelar lo que ocultaba. Había intentado entrar en la mente del autor, confundirse con él para descubrir su manera de razonar, y eso, hasta el momento, le había dado buenos resultados. Ahora debía hacer lo mismo para esclarecer el misterio de los signos y salvar el último escollo que los llevaría al final de la senda. El camino hasta llegar al umbral de la tercera puerta secreta había sido una larga pendiente llena de dificultades y de peligros. Habían muerto dos personas, habían herido a Sara, los habían seguido y espiado y era más que posible que los esbirros de Natán Zudit continuaran tras sus pasos. Solo quedaba un peldaño que salvar, pero él se encontraba varado, sin atisbar un resquicio que le permitiera encajar las piezas del rompecabezas.
Volvió al hotel cansado de dar vueltas. Entró en la habitación procurando no hacer ruido y se acostó. Al poco cayó en un sueño intranquilo.
Todavía no alumbraban las luces del amanecer cuando se despertó de pronto. Se incorporó y encendió la luz de la lámpara que había junto a la cama.
—¡Claro, eso es! —exclamó—. ¡Qué imbécil y qué torpe he sido! ¿Cómo no me he dado cuenta antes? ¡Sara, Sara, despierta, he encontrado la solución, ya sé lo que significan los signos! ¡Despierta, Sara!
—¿Qué pasa? —preguntó Sara, sobresaltada al sentir que la sacudían para que se despertase.
—¡La solución, Sara, he encontrado la solución! —repitió, nervioso.
—¿La solución a qué? ¿De qué hablas? Me has asustado. ¿No puedes esperar a mañana? Son casi las seis, deberías estar durmiendo.
—No te enfades, cariño, pero es que ya sé lo que significan los signos que hay grabados en la llave —dijo Yorgos visiblemente alterado—. Lo hemos tenido todo el tiempo delante de las narices y no nos hemos dado cuenta, bueno, yo no me he dado cuenta, pero lo he encontrado, sé lo que son y qué significan. Son letras, es decir, son letras pero no son solo letras.
Sara se incorporó.
—Entonces, ¿qué son?
—Bueno, sí son letras, pero no son solo letras —repitió.
—Eso ya lo has dicho, pero no te entiendo. ¿Qué significa eso de que son letras pero no son letras?
—Es muy sencillo. Ahora te lo explico.
Yorgos se levantó, cogió su pluma y un cuaderno y volvió a la cama.
—¿Recuerdas los signos que tiene grabados la llave? Son letras arameas, de eso estoy seguro, pero son algo más, mucho más. Obsérvalas. Estas son las de la parte derecha del ojo de la llave.
Yorgos las reprodujo en el cuaderno:

—Y estas otras son las que están grabadas en la parte inferior.
Las dibujó debajo de las anteriores:
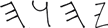
—¿No te dicen nada? —le preguntó.
Sara cogió el cuaderno y observó los dibujos trazados sobre el papel.
—Lo siento, cariño, pero para mí no tienen ningún sentido.
—Pues lo tienen, Sara, tienen mucho sentido, tienen todo el sentido, porque estos garabatos son letras del arameo arcaico; si están grabadas aquí, es porque significan algo. Fíjate en la disposición que tienen en la llave —repuso Yorgos con énfasis—. ¿No te sugiere nada?
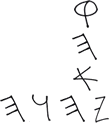
Sara volvió a examinarlas.
—¿Qué es lo que me tiene que sugerir? No veo nada, absolutamente nada.
—Pues está clarísimo, Sara, la colocación está hablando, y las letras también.
Sara lo miró con atención.
—Yorgos, ¿te encuentras bien? —preguntó sonriente.
—Claro que me encuentro bien, muy bien, y aunque estoy completamente seguro de que esto es arameo arcaico, lo que importa no es que sea arameo, chino mandarín, suahili, lingala, yula o bambará; lo que nos interesa es el mensaje que transmite. El autor del códice ha dado muestras sobradas de ser muy amigo de las referencias a otras lenguas. Recuerda que en el pergamino se sirvió de los nombres de los meses en babilonio para hacernos llegar al hebreo. ¡Pues aquí ha hecho lo mismo, pero con el arameo y, como conozco su manera de proceder, estas letras nos van a decir dónde se encuentra el tesoro! ¿Lo entiendes ahora?
—No, ahora lo entiendo menos. No veo cómo vamos a encontrar nada a partir de estos signos, letras o lo que sean —repuso Sara señalando el cuaderno.
—Pues lo vamos a encontrar aunque no lo creas —replicó Yorgos, cuyo rostro no podía ocultar una manifiesta expresión de euforia—. Y te lo voy a mostrar.
Puso en marcha el ordenador portátil y se conectó a internet. Después entró en Google y buscó páginas relacionadas con las escrituras semíticas. Sara se sentó a su lado mientras él abría y cerraba documentos hasta que encontró lo que buscaba. En la pantalla apareció un cuadro con varias columnas. La primera, que servía de referencia para las demás, incluía una de las formas de escritura del alfabeto fenicio. Las seis columnas siguientes mostraban las diferentes fases evolutivas de la lengua aramea y sus correspondientes grafías, desde las más antiguas, como las de los documentos de Kilamuwa, que se remontaban al siglo IX a. C., a las que se empleaban en tiempos de Jesucristo, las más cercanas en el tiempo. La penúltima columna contenía el alfabeto hebreo, con los correspondientes nombres de cada letra, y la última era la transliteración de los anteriores sistemas de escritura al actual alfabeto latino.
—¿Ves? Arameo arcaico, ya os lo dije.
—Sí, ya sé que lo dijiste, nunca he dudado de que tuvieses razón, pero sigo como antes: no entiendo nada y no sé adónde quieres llegar.
—Hay que llamar a Spyros —dijo Yorgos con determinación.
—¿Llamar a Spyros? ¿Despertarlo a estas horas? ¿Quieres que nos tire por la ventana? Espera a que se haga de día y entonces le cuentas con tranquilidad todo lo que te dé la gana.
—Sara, no podemos esperar, hay que volver a Gótolas y debemos salir al amanecer para estar allí antes de que lleguen los visitantes del monasterio, pero primero tengo que explicaros esto.
Sara lo miraba atentamente. Sabía que su insistencia no era vana, sino que respondía a algo importante que había descubierto y necesitaba contárselo a ella y a Spyros. Conocía esa mirada y lo que se escondía tras ella.
Yorgos fijó sus ojos en los de Sara.
—No me crees, ¿verdad? —expresó con un deje de decepción.
Sara se acercó a él y lo besó suavemente.
—Claro que te creo, y no solo te creo sino que te admiro, admiro tu gran inteligencia…, pero por encima de todo, te quiero —sintió necesidad de decírselo—. Llamaré a Spyros, pero antes quiero que te relajes. No me gustan los científicos alterados, debes tranquilizarte… y quiero que lo hagas conmigo, no con el arameo —le dijo al oído.
En la mirada de Sara había un brillo alegre. Volvió a besarlo, esta vez con verdadera pasión. Yorgos respondió con el mismo ardor y ambos se fundieron en un abrazo que despertó en sus cuerpos sensaciones que los transportaron a mundos de hechizos en los que nada importaba, nada salvo el amor ardiente y el deseo de poseer y sentirse poseídos.
El cuerpo de Sara se estremeció al notar cómo la boca de Yorgos buscaba sus pechos para besarlos. Sus pezones respondieron a las caricias y una llamarada de calor la recorrió por entero. Cerró los ojos y se abandonó a la magia del amor voluptuoso, al deleite de los cuerpos unidos por el deseo, por el goce mutuo, el que brota con el brío de un venero joven y estalla con la fuerza y la impúdica libertad de quienes se entregan sin trabas al placer. Sintió cómo Yorgos penetraba en ella y todo su ser experimentó una explosión de deleite que la llevó a lugares que estaban más allá de la imaginación. Sus piernas rodearon el cuerpo de Yorgos y lo atrajeron hacia sí para sentir en toda su intensidad el calor de su amante, sus caderas comenzaron a moverse y poco a poco fue notando cómo un placer maravilloso se iba adueñando de toda ella, cada vez más, más, más, mientras ambos se decían palabras encendidas que solo los amantes conocen, palabras llenas de afecto, de cariño, de placer mundano, de deseos impudentes, palabras que hablaban de ellos dos, de sus cuerpos y del amor que ambos se profesaban. De pronto, el ímpetu del hombre se derramó dentro de ella y un grito rebelde, incontenible, escapó de la boca de Sara con toda la carga de deleite acumulado en aquel acto de pasión.
El cuerpo de Yorgos, todavía aprisionado por las piernas de Sara, se abandonó casi sin fuerzas sobre ella. Se acercó a su boca y la besó con dulzura. Sara permanecía con los ojos cerrados, abrazada a él. Abrió los ojos y acarició el rostro de Yorgos, que la besó de nuevo con la misma ternura de antes. En los ojos de Sara había una clara y luminosa huella de felicidad.
Yorgos se tumbó a su lado y observó en silencio el cuerpo de Sara. Pasó su mano con suavidad por su rostro, por su pecho, por los brazos, por las piernas… Todo en ella era hermosura, parecía que cada detalle de aquel cuerpo había sido hecho para complacer los sentidos.
—¡Dios mío, Sara, qué bonita eres! —le dijo en voz baja.
Sara se lo agradeció con una sonrisa radiante.
—Te quiero, Yorgos, te quiero con toda mi alma.
Sara apoyó la cabeza en el pecho de Yorgos y ambos permanecieron durante un rato sintiéndose el uno al otro, sabiéndose amados, envueltos por ese silencio que inunda los corazones con palabras que no necesitan ser dichas.
—Sara, llama a Spyros…, por favor —pidió Yorgos al cabo de un rato.
—Eres incorregible, mi amor… Está bien, lo llamaré, pero antes deberíamos vestirnos, ¿no crees? Y si se enfada, la culpa la tendrás tú.
Marcó el número de la habitación de Spyros y dejó que el timbre sonara hasta que una voz somnolienta respondió a la llamada.
—Spyros, soy Sara.
—¿Sara? ¿Qué te ocurre? —preguntó Spyros, sobresaltado.
—Nada, tranquilo, no me pasa nada, pero Yorgos quiere que vengas.
Sara evitó decir de qué se trataba por temor a que el teléfono de Spyros tuviese algún dispositivo de escucha. Spyros lo entendió. No lo habrían despertado a esas horas si no se tratara de algo importante.
—Me visto y voy para allá.
Al poco, unos golpes suaves en la puerta anunciaron su llegada.
—Si alguien me ha visto entrar a estas horas en vuestra habitación, imaginad lo que pensará. Espero por tu bien, hermanito, que lo que vayas a decirnos sea tan importante como para que me despiertes a mitad del sueño —bromeó Spyros—. ¿De qué se trata?
Por toda respuesta, Yorgos le mostró a Spyros la página del cuaderno en la que había dibujado los signos y la pantalla del ordenador, en la que permanecía el cuadro evolutivo del arameo.
—Muy bien, unos garabatos que no hay quien entienda —objetó Spyros—, pero supongo que eso no será todo lo que tienes que decirnos.
—No son garabatos, hermanito —replicó Yorgos con una sonrisa y un evidente tono de burla—, ya os dije que son letras del arameo arcaico.
La expresión grave que compuso Spyros dejó entrever que intuía que tras las palabras de Yorgos había algo más. Ya se había acostumbrado a los malabarismos intelectuales que aquel profesor era capaz de hacer.
—El arameo arcaico se hablaba allá por el siglo IX antes de Cristo y posiblemente antes —explicó Yorgos—. A cualquier profano en la materia unos trazos como estos, grabados en una llave sin ninguna razón aparente, no lo harían pensar que son letras de esta lengua, pero yo sé lo que son y por qué están grabadas en un trozo de hierro de una vieja llave. Hay una razón para ello, una razón poderosa, tan poderosa que nos va a llevar directamente al lugar en el que se encuentra lo que buscamos.
—Eso que dices suena importante; supongo que estás seguro de ello —comentó Spyros.
—Así es, Spyros, lo estoy, y cuando os lo explique lo entenderéis. Pero antes necesito tomar algo para tranquilizarme.
—Aunque no es una hora muy apropiada, creo que a los tres nos vendría bien un trago. Ha sido una noche muy intensa —comentó Sara.
—¿Intensa en qué sentido? —preguntó Spyros con guasa.
—No seas indiscreto, hermanito —lo reprendió Sara sin poder ocultar un asomo de sonrisa.
—Vale, vale. No hay nada como el amor para sentirse vivo y alegre —añadió Spyros.
—Deja de decir tonterías y di de una vez si vas a tomar algo o no.
—Sí, claro, estas emociones tan fuertes se superan mejor con un buen tranquilizante en forma de whisky.
—¿Whisky para los tres? —propuso Yorgos.
—Vale —respondieron al unísono Sara y Spyros.
Yorgos abrió la puerta del minibar y sacó tres botellines de whisky. Vertió el contenido en sendos vasos, dio un trago del suyo y se sentó en el borde de la cama, junto a Sara, que permanecía recostada sobre una almohada apoyada en el cabecero.
—Ahora atended —comenzó Yorgos—. El alfabeto del arameo arcaico, el de Asia Menor, el de los papiros de la isla de Elefantina, el de los manuscritos del mar Muerto encontrados en las cuevas de Qumran o el que se hablaba en tiempos de Jesús de Nazaret derivan todos de la misma raíz, pero a nosotros lo que nos interesa no es la relación que existe entre el arameo más antiguo y el más moderno, sino saber cómo se relaciona con el alfabeto hebreo. Y esa relación es muy simple. Mirad aquí. —Yorgos señaló la pantalla del ordenador—. La primera letra del arameo arcaico es esta y se corresponde con la primera del alfabeto hebreo, alef; la segunda, esta de aquí, equivale a la segunda hebrea, bet; esta otra es la guimel hebrea, y así hasta llegar a la taw, la última del hebreo. Veámoslo.
Yorgos fue copiando y pegando en la pantalla del ordenador las letras de ambos alfabetos para formar una secuencia equivalente entre uno y otro.
—Así lo veremos mejor —dijo cuando concluyó la operación de cortar y pegar—. Esto es lo que nos queda:
|
(alef) |
א |
→ |
|
|
(bet) |
ב |
→ |
|
|
(guimel) |
ג |
→ |
|
|
. |
. |
. |
. |
|
(taw) |
ת |
→ |
|
—Bueno —prosiguió—, ya sabemos cuál es la equivalencia entre las letras del alfabeto arameo y las del hebreo. Veamos ahora qué es lo que resulta al aplicar esta relación a las letras grabadas en la llave.
Repitió la operación con los signos cincelados en la llave encontrada en la cueva de Santa María de Gótolas. Primero estableció la conexión con los caracteres arameos de la derecha del anillo; luego, con los marcados en la parte inferior. Los tres se mantenían en silencio: Sara y Spyros, expectantes; Yorgos, concentrado en la tarea de seleccionar las formas de ambas lenguas para copiarlas en un nuevo documento similar al anterior.
—Et voilà! —exclamó cuando terminó—. Aquí está la solución:
|
|
→ |
(qof) |
ק |
|
|
→ |
(he) |
ה |
|
|
→ |
(alef) |
א |
|
|
→ |
(he) |
ה |
|
|
→ |
(waw) |
ו |
|
|
→ |
(he) |
ה |
|
|
→ |
(yod) |
י |
Yorgos les explicó lo que, según él, era el último paso que tendrían que dar para llegar hasta el tesoro. Parecía tener muy claro que iba a ser así y ni Sara ni Spyros lo dudaron; conocían su capacidad de deducción para llegar a conclusiones sorprendentes a partir de los laberínticos y oscuros textos del pergamino.
—Como veis, hemos pasado del arameo al hebreo —prosiguió Yorgos—. Los signos grabados en la parte derecha de la llave equivalen, pues, a las letras qof, he y alef, pero como el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, es lícito suponer que el orden sea alef, he, qof, es decir, de abajo arriba, aunque esto no importa, como tampoco importa su transliteración al alfabeto latino por lo que os explicaré después. En la parte inferior del ojo de la llave hay grabadas otras cuatro letras: he, waw, he, yod, que si las colocamos de izquierda a derecha serían yod, he, waw, he, cuya transliteración al alfabeto latino es YHWH, y aquí sí que es importante el orden, porque estas cuatro letras juntas, y su equivalente en hebreo, forman el tetragrámaton, las letras del nombre divino: Yahveh, el nombre de Dios en la Biblia… —explicó con tono solemne. Hizo una pausa y repitió—: El tetragrámaton, Yahveh, la simplificación de Yahveh Asher Yilweh, Él es el que es, el nombre que no debe ser pronunciado.
Tomó la pluma y dibujó sobre el cuaderno los caracteres hebreos; después hizo un círculo a su alrededor:

Dio un trago de whisky y guardó silencio. En aquellos signos aparentemente inconexos había encontrado el vínculo que los unía y los hacía coherentes, había conseguido descubrir la sutil ligadura que los relacionaba y daba sentido a esa unión.
Se levantó y sacó del minibar una botella de agua mineral. La abrió y bebió largamente. Sara y Spyros seguían a la espera de que continuase, porque no dudaban de que la gran sorpresa estaba por llegar. Ambos lo conocían muy bien y sabían que siempre dejaba para el final lo más trascendente de sus imprevisibles y sorprendentes conclusiones.
Antes de proseguir, Yorgos sacó la llave del cilindro de arcilla.
—¿Estáis preparados? —preguntó—. Pues allá va: la llave es, evidentemente, una llave, y las llaves sirven para abrir cosas. ¿De acuerdo? Pero esta llave es, además, una clave. ¿Recordáis aquello que os expliqué de que llave en latín se dice clavis y que era muy probable que el autor del códice hubiese utilizado un juego de palabras con clave/llave? Pues ahora estoy en condiciones de asegurarlo. Pero no solo ha hecho eso, sino que ha ido mucho más allá. Por mi profesión, que como sabéis es la de estudioso de papeles viejos —bromeó—, he tenido que ocuparme de complicados textos antiguos que ha sido necesario desencriptar, a veces partiendo de recursos más que precarios, pero jamás me había enfrentado a un juego de ingenio como el del pergamino, preparado por alguien tan perspicaz, capaz de dejar pistas tan oscuras y, a la vez, tan claras, tanto que de puro evidentes resultan incomprensibles…, hasta que se hurga un poco en ellas. Entonces todo sale a la luz como por arte de magia. El que lo escribió sabía perfectamente lo que hacía y conocía muy bien la mente humana, tan dada a seguir caminos sinuosos que lo que único que consiguen, la mayoría de las veces, es dar vueltas alrededor de un mismo punto sin llegar a ninguna parte. El autor, o los autores, eso nunca lo sabremos, fue muy claro: dio unas pistas para averiguar de qué se trataba, dónde se encontraba y cómo podría hallarse. Hasta el momento hemos traspasado las dos primeras puertas y vislumbrado la tercera; ahora tenemos que abrir esta última para ver qué hay detrás… La llave que hemos encontrado en Santa María de Gótolas nos va a permitir abrir por completo la tercera puerta, la definitiva, y es la clave —Yorgos recalcó llave y clave— que nos va a indicar con exactitud dónde está y qué es lo que esconde. Querida Sara, querido Spyros, esta llave… es el plano del tesoro.
Yorgos abrió la mano y mostró la llave; luego dio un nuevo trago de agua y se calló.