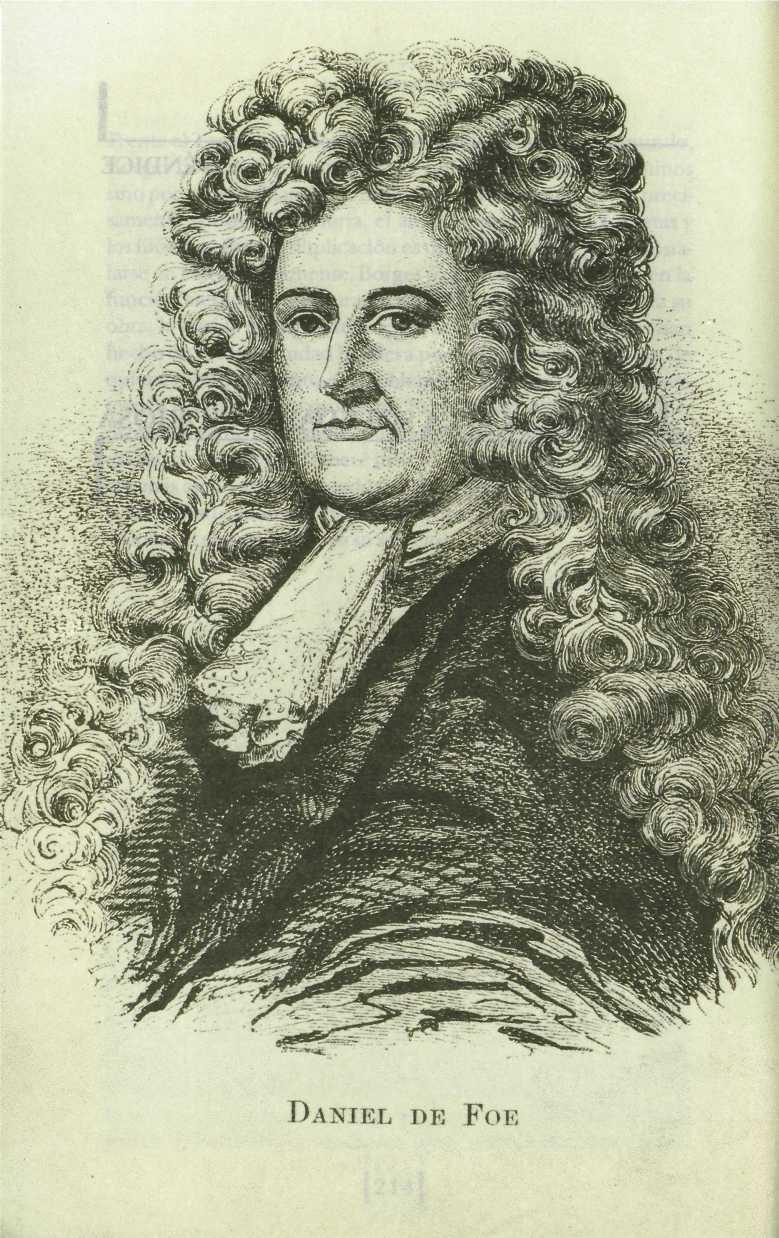
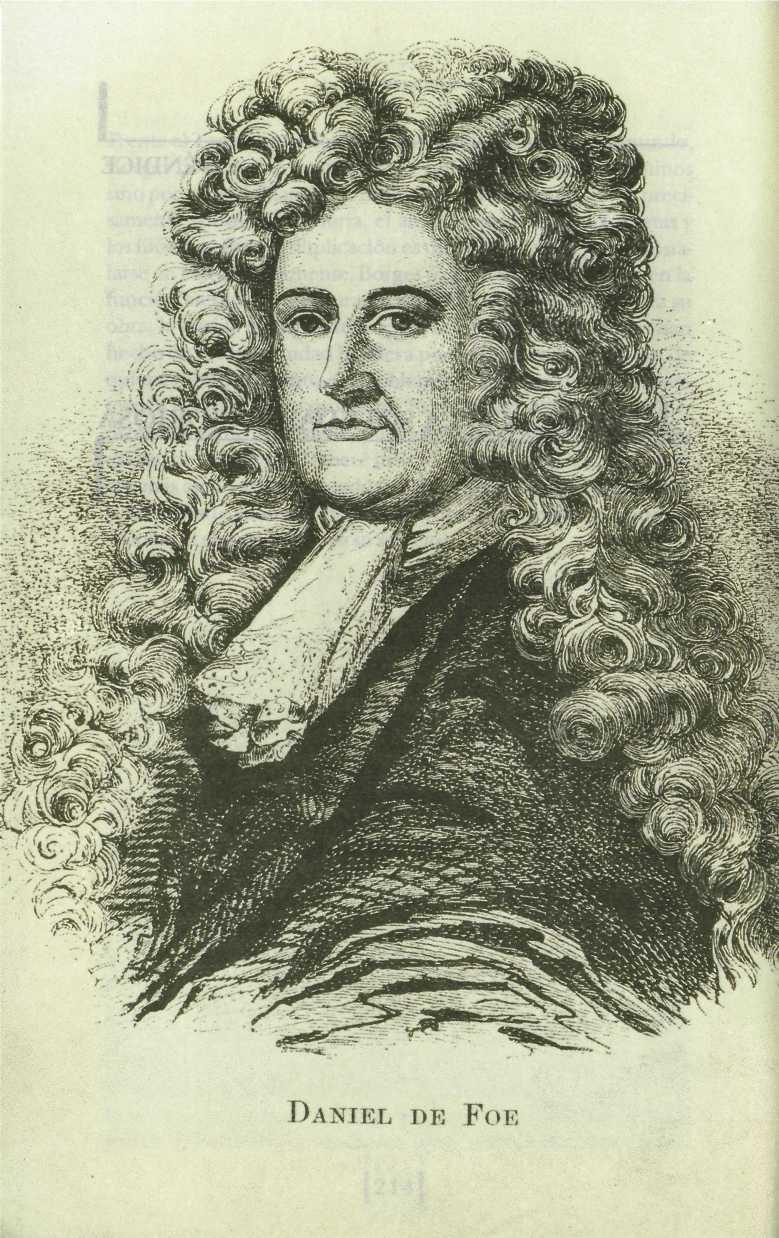
La personalidad humana de Daniel Defoe o, para ser más exactos, los aspectos sociopolíticos de su personalidad, presentan tanto interés como lo más estrictamente literario de su figura. Daniel Defoe fue un hombre de letras en el sentido más amplio y menos sublimado del término: panfletista, periodista, poeta satírico, cronista histórico, autor de libros de viajes y de ocultismo, moralista y novelista, los catálogos más ajustados de sus obras completas no presentan menos de seiscientos títulos. Puede decirse que practicó todos los géneros comunes en su tiempo e incluso que inventó al menos un par de ellos nuevos. Sobre todo, fue el primer literato auténticamente profesional en el sentido moderno del término: es decir, que se defendió en la vida por medio de la literatura, entendiendo «defenderse» en el doble sentido del término, el que indica ganarse el sustento y también el que se refiere a protegerse y atacar a sus enemigos. Quizá alguien diga que esto no es cosa tan excepcional y que ya otros habían seguido senda semejante, empezando por el ilustre precedente del mismísimo Erasmo, siglos atrás. Pues bien, no es lo mismo. Los destinatarios de los escritos de Defoe no fueron los universitarios, ni los teólogos, ni los príncipes y altos cargos públicos (aunque estos últimos a veces le financiaron y estimularon algunas de sus obras más punzantes): su público fue mayoritariamente la gente de la calle, la masa burguesa y popular que tanto protagoniza las revoluciones como sufre las pestes, the mob, esa plebe ávida de emociones, fantasmas, viajes aventureros, exotismo, crímenes sanguinarios y sátiras también crueles. Daniel Defoe supo darle a este público lo que le gustaba y sacarle los cuartos llegado el caso, con un notable sentido mercantil de la vida que habría aprobado calurosamente el propio Robinsón. Nació en 1660 y murió en 1731, hijo de un carnicero londinense que todavía no se llamaba más que James Foe. El «de» de su apellido se encargó de ponérselo él mismo cuando comenzó su carrera literaria. Sus años juveniles los dedicó al comercio, con serios altibajos de fortuna: los biógrafos discrepan acerca de si tales peripecias comerciales le dieron oportunidad de viajar por diversos países europeos o nunca salió de Inglaterra, engrosando la lista de los autores de libros de viajes famosos que siempre se abstuvieron de viajar. Aún muy joven se casó con Mary Tuffley, con la que tuvo siete hijos y que fue su compañera durante cuarenta y siete años, hasta el día de su muerte. Por familia fue un No-Conformista o Disidente, en el sentido técnico y religioso del término: es decir, que formaba parte de los ingleses que no aceptaban la Iglesia anglicana fundada por Enrique VIII. Durante la mayor parte de su vida estuvo mezclado en jaleos políticos y muchos comentaristas reprochan la facilidad prechurchilliana con la que transitaba entre los whigs y los tories. Sin embargo, sería injustamente inexacto tomarle por un simple oportunista que se vendía en cada caso al mejor postor. Tuvo ideas propias, moderadas, y apoyó en general a las fuerzas políticas que en cada caso mostraban menos propensión a cometer arbitrariedades excesivas. En defensa de Guillermo de Orange, un rey que le llegó a Inglaterra desde el continente, escribió El verdadero inglés, poema satírico en el que se burla de los prejuicios contra los extranjeros y de la obsesión por la «pureza» de la identidad nacional. Aún hoy se lee con agrado y, vistos los vientos que corren por Europa, incluso con agradecimiento.
Su intervención en los conflictos ideológicos de la época no sólo le valió ocasionales subvenciones sino también la cárcel y la picota. De esta última salió bien librado gracias a su sentido del humor y a su popularidad: se las arregló para que su exhibición pública en ese patíbulo no se saldase con humillaciones por parte de los mirones sino con risas y aplausos. Recitó desde tan incómoda cátedra (adornada para la ocasión con guirnaldas festivas por sus amigos) un Elogio de la picota que fue muy celebrado y hasta se las arregló para ganar algún dinerillo vendiendo copias de la disertación entre los asistentes. Su olfato comercial nunca se debilitaba, fueran cuales fueren las circunstancias: en una ocasión escribió la crónica de las fechorías de un famoso asesino y aprovechó para presentar públicamente el libro la fecha de su ejecución, entregando al biografiado un ejemplar de la obra al pie mismo de la horca y ante la multitud expectante. Lo que nunca le falló fue su estilo, sobrio y extraordinariamente preciso, de la mayor eficacia narrativa. Cyril Connolly dice de la época en la que escribía Defoe, Swift, Congreve, Dryden, etcétera: «Fue un momento de la historia del lenguaje en el que las palabras expresaban lo que significaban y en el que era imposible escribir mal». Creo, sin embargo, que siempre se puede escribir mejor o peor y sin duda Daniel Defoe fue de los que en su día lo hicieron con mayor excelencia.
Antes quedó indicado que suele atribuirse a Defoe la paternidad de dos nuevos géneros literarios. El primero de ellos es el periodismo, en el sentido moderno del término. Fundó y dirigió durante muchos años el periódico The Review, que una década más tarde cambiaría su nombre por The Mercator. La publicación, según parece, tuvo las mejores virtudes de las de su género (información atractiva, variedad, ingenio) y también bastantes de sus vicios (sensacionalismo, venalidad, partidismo político, etcétera). La segunda «invención» que se atribuye a Defoe es la novela en lengua inglesa. Es preciso remachar esta precisión idiomática porque sin duda la novela en sí misma, como género definitiva y definitoriamente moderno, había nacido ya un siglo antes con las andanzas tragicómicas de cierto hidalgo manchego y su escudero fiel. No faltan estudiosos que regatean a Defoe esa paternidad incluso para el ámbito inglés, señalando que el primer auténtico novelista en la lengua de Shakespeare fue Henry Fielding. A mi juicio, en lo poco que éste valga, no cabe duda de que Daniel Defoe fue un auténtico novelista y en sus obras se dan todos los ingredientes que más tarde caracterizarán al género en el mundo anglosajón: la presencia tumultuosa del mar, los viajes, las reyertas y aventuras, el exotismo, la ambigüedad moral, el realismo naturalista, la agilidad expositiva, la sencillez de trazado psicológico, la presencia familiar de elementos macabros o terroríficos, etcétera.
La iniciación en el género novelesco de Daniel Defoe fue muy tardía pues su primera novela, precisamente Las aventuras de Robinsón Crusoe, comenzó a escribirla a los cincuenta y nueve años. Es, pues, una obra de madurez y de experiencia, una reconversión literaria por parte de un escritor inquieto que ya estaba harto de panfletos, sátiras e intrigas periodísticas. Sin duda las pretensiones de Defoe nada tuvieron que ver con las necesidades de expresión subjetiva de un alma atormentada: su intención es llegar al mayor número de lectores posibles y obtener un buen rendimiento económico de su empeño. ¡Después de todo era un padre de familia numerosa y sus hijas casaderas necesitaban dote! Por ello se dirigió en primer término a un editor popular en cuya casa se habían fraguado ya varios best-sellers de la época: William Taylor. Tal como iba a hacer después con cada una de sus novelas sucesivas, le propuso un bosquejo detallado de la obra antes de ponerse a escribirla. El argumento estaba basado en un hecho real: años atrás un marinero llamado Alexander Selkirk había sido abandonado en la isla de Juan Fernández, frente a las costas de Chile. Vivió en completa soledad durante cuatro años y medio, hasta ser encontrado en un estado semisalvaje por el barco del capitán Rogers, un atrevido navegante inglés que estaba dando la vuelta al mundo. Cuando Rogers publicó la historia de su travesía, una de las partes que más interés despertaron entre los lectores fue la «Narración de cómo Alejandro Selkirk vivió durante cuatro años y cuatro meses solo en una isla». El éxito de este relato despertó la imaginación de Defoe. Con su habilidad como reportero y su vigoroso sentido común, se sintió capaz de escribir una crónica aparentemente verídica pero mucho más rica en detalles sugestivos que la simple realidad, que suele ser algo decepcionante. Al editor Taylor le pareció una propuesta interesante: hizo algunas sugerencias prácticas sobre el esbozo inicial y señaló que la longitud más adecuada del relato debía ser de unas trescientas cincuenta páginas. Defoe puso manos a la obra. Su náufrago tendría un alma viajera y pasaría diversas aventuras en tierras exóticas antes de verse confinado en su isla, único modo de que el lector se hubiera encariñado ya con él cuando comenzase su pintoresco exilio. En cuanto a la duración de éste, cuanto más largo fuese, mejor. Los cuatro años y pico de Selkirk se vieron así multiplicados hasta más de veintiocho años: como suele decirse, toda una vida. A su protagonista le puso Defoe el mismo apellido que tenía uno de sus compañeros de colegio, Crusoe (además el diptongo final es idéntico al de su propio apellido, lo cual quizá facilitó su identificación con él). De nombre le llamó, famosamente, Robinsón.
El máximo acierto de la novela consiste precisamente en el carácter de Robinsón: no porque sea especialmente complejo y sofisticado, sino justamente porque no lo es. Si hubiera sido un místico o un erudito, sin duda no habría podido durar casi treinta años en las inhóspitas condiciones de la isla. Tampoco, desde luego, si se hubiera tratado de alguien completamente obtuso. Robinsón es una persona reflexiva e inteligente, pero su inteligencia es primordialmente práctica. Es capaz de hacer consideraciones sobre lo que implica la situación en que se halla e incluso la luz que ésta arroja sobre diversos aspectos de la existencia humana. Pero estas elucubraciones abstractas nunca le demoran en la solución de los problemas más inmediatos que presenta su supervivencia o aun su comodidad. En lugar de sentirse abrumado por la adversidad, Robinsón reacciona frente a ella como si se tratara de un tónico. Aprovecha al máximo sus recursos, ahorra, calcula y evidentemente disfruta imponiéndose a las dificultades. Por un lado, juzga el sentido profundo de los sucesos desde su perspectiva puritana y desde su teología bíblica; pero afronta los retos de la situación de acuerdo con todos los conocimientos instrumentales y las capacidades técnicas de que está dotado un hijo precoz del siglo de las luces. Su visión del mundo no es quietista ni pesimista en el sentido renunciativo del término: por el contrario, siente el robusto optimismo de los activos que saben que pueden confiar en sus fuerzas y en su ingenio. Cada uno de sus logros le llena de satisfacción, aunque nunca le impulsan a las complacencias suicidas de la molicie.
A fin de cuentas, Robinsón Crusoe es el perfecto pionero, un representante de esa especie civilizada que conquistó el mundo confiando en la providencia divina pero convencida de que tal providencia sólo ayuda a quienes con decisión clara y ojo certero son capaces de ayudarse a sí mismos. La naturaleza está llena de posibilidades generosas pero que no favorecen más que a los que son capaces de forzarla ingeniosamente a entregar sus recursos. Poco a poco, la isla va civilizándose gracias a los desvelos entusiastas del náufrago: lo que en principio parecía ajeno y hostil se va convirtiendo en un hogar. Robinsón no crea, sin embargo, de la nada; por el contrario, aprovecha las herramientas que ha podido rescatar de su barco y también la experiencia y aprendizaje que posee como miembro de la sociedad humana más desarrollada de su tiempo.
Incluso cuando reflexiona sobre su insólita y aparentemente definitiva posición, lo hace más como quien calcula un balance mercantil que como quien medita agónicamente. Pocas páginas más significativas que ésa en la que anota cuidadosamente en dos columnas el «debe» y el «haber» (es decir, los inconvenientes y las ventajas) de su forzado aislamiento. Tampoco en ese momento dedica Robinsón mucho tiempo a autocompadecerse ni a lamentarse: echa cuentas, el déficit no le parece demasiado abrumador y sigue adelante. Pero esta adaptación espontánea a lo que Horkheimer llamaría la «razón instrumental» no produce impresión de sequedad ni de meticulosidad neurótica. Al contrario, las aventuras de Robinsón nos muestran el lado vital y estimulante de esa mentalidad que supo convertir la aventura en negocio y el negocio en aventura.
Hay algo en este libro que parece contagiado directamente por los minuciosos bodegones e interiores pintados en esos mismos años por artistas holandeses, flamencos y también ingleses. Es el gusto por las cosas, por la santidad utilitaria de los objetos, por cuanto funciona y cuanto responde a los requerimientos de nuestros menesteres. La delectación con que el autor describe sus provisiones y enseres, siempre especificando su número, calidad y estado de conservación, acaban por paladearse con una satisfacción casi poética. Y es que existe, en efecto, una cierta poesía del inventario en la que destaca particularmente Defoe. Pero también se da el mismo arrobo en las descripciones de instrumentos, en el detalle con que se planean habitaciones y perímetros defensivos, en la industriosa inventiva con la que se logra dar a luz de nuevo las artes del telar o la mismísima agricultura partiendo de los más precarios recursos. La gesta de Robinsón Crusoe es una celebración exultante de la materialidad de los objetos y de la reconfortante docilidad con la que se avienen a las exigencias razonables de la voluntad humana. Algunos han creído ver en esta novela algo así como una parábola destinada a probar que el individuo humano puede arreglárselas solo, fuera de la sociedad. Nada más erróneo: Robinsón Crusoe es precisamente un canto a lo necesariamente social de nuestra condición. Incluso en una isla desierta seguimos viviendo en sociedad con nuestros semejantes y con la civilización que nos ha formado: nuestro vínculo es la memoria, gracias a la cual conservamos los modelos de la técnica, los procedimientos para realizarlos… y también la huella de las rutinas que los reclaman. Lo más estupendo de Robinsón es que no aprovecha la circunstancia de verse en una isla desierta para renunciar a los embelecos de la civilización, como quizá le hubiese aconsejado Rousseau, sino que pone enérgicamente manos a la obra para reinventarlos cuanto antes. Al auténtico Alexander Selkirk parece que le recogieron sus salvadores en un estado semisalvaje (algo así, me imagino, como el Ben Gunn de La isla del tesoro) y eso que no llevaba más que cuatro años en su prisión; en cambio a los ventiocho años de aislamiento, Crusoe era a la vez gobernador, arquitecto, agricultor, ingeniero y general en su isla. Todo menos un salvaje incivilizado…
Una pisada en la arena de la playa advierte a Robinsón de que su soledad ha concluido. Aparece el Otro, vuelve el ser humano, en forma de amenazante caníbal y también de víctima perseguida. Es fácil convertir a partir de este punto la novela en una plana transposición de la mentalidad colonial. Sin duda, la disposición de Robinsón es humanitaria y nada cruel, pero también paternalista hasta rozar el despotismo ilustrado. Al joven Viernes (al cual ciertas traducciones castellanas se empeñan en llamar «Domingo», quizá para que el nombre suene menos raro) le trata con indiscutible benevolencia, pero también con indiscutible naturalidad le convierte en su criado. Nunca duda de que su obligación es protegerle pero tampoco le toma por un igual: tal como suele decirse de la veteranía, la civilización es un grado y marca una diferencia jerárquica. No comparte Robinsón (ni ciertamente Defoe) los hoy tan habituales escrúpulos antietnocéntricos. En las Nuevas aventuras de Robinsón Crusoe —continuación de la primera entrega y que tuvo tanto éxito como ésta— Robinsón viaja a Oriente: en China, imperio cuya organización sería luego mitificada por ilustrados como Montesquieu o Voltaire, no ve más que una forma abigarrada y sofisticada de salvajismo, nada comparable a la industriosa Inglaterra de la que provenía. Sin embargo, no renuncia a defender valores universales como la tolerancia: así, por ejemplo, cuando con cierta ironía habla del mutuo respeto en el que coexistían en su pequeño dominio diversas religiones: la de Viernes y su padre, la del español también rescatado por sus buenos oficios y la del propio Robinsón. Y cuando llegan a la isla otros europeos, Robinsón se lleva mucho mejor con los serenos y nobles españoles que con sus revoltosos compatriotas. Quizá la mentalidad de Robinsón (y de Defoe) es colonialista, pero desde luego no se muestra xenófobo.
El éxito de Las aventuras de Robinsón Crusoe fue y sigue siendo asombroso. Se dice que, después de la Biblia, ha sido el mayor best-seller de la historia, la novela traducida a más lenguas y con mayor número de ediciones. Sus secuelas también son innumerables, siendo quizá la más conocida El Robinsón suizo de Wys, la cual Julio Verne consideraba superior al original. El propio Julio Verne escribió una imitación del prototipo titulada El tío Robinsón y sin duda hay también «robinsonismos» en La isla misteriosa. En nuestros días debemos consignar la excelente novela de Michel Tournier Viernes o los limbos del Pacífico y sin duda la enigmática Martin el náufrago de William Golding: en ambas la peripecia aventurera se transmuta en parábola metafísica. Aunque ya hay pocos viajeros que utilicen el barco y aún menos islas desiertas, la imagen de Robinsón Crusoe sigue viva en el inconsciente colectivo de nuestra cultura. Quizá todos alguna vez, en nuestros sueños o en nuestras pesadillas, nos vemos solos en una naturaleza que nos desconoce, con la memoria intacta pero sin nadie con quien compartirla, obligados a inventar de nuevo todas las industrias y todas las artes. Entonces nos encomendamos a la sombra impávida y enérgica de Robinsón Crusoe como a nuestro santo patrono. Cerremos esta evocación con unas atinadas palabras del sagaz Ítalo Calvino: «Por su empeño y placer de referir las técnicas de Robinsón, Defoe ha llegado hasta nosotros como el poeta de la paciente lucha del hombre con la materia, de la humildad, dificultad y grandeza del hacer, de la alegría de ver nacer las cosas de nuestras manos. Desde Rousseau hasta Hemingway, todos los que nos han señalado como prueba del valor humano la capacidad de medirse, de lograr, de fracasar al “hacer” una cosa, pequeña o grande, pueden reconocer en Defoe a su primer maestro» (Por qué leer a los clásicos).