
Hasta entonces, el mal —para llamar de alguna manera a aquel conjunto sobrecogedor de circunstancias sólo inopinado en apariencia—, se había insinuado poco a poco, por etapas, de un modo sigiloso y a primera vista inocuo, quizá con el deliberado propósito de no alarmar a los vecinos, sensibilizados, por la misma textura heteróclita del bardo, a la pérdida de su primitivo carácter familiar, casi íntimo, a causa de la penetración paulatina, la acción disgregadora y funesta de elementos abigarrados y foráneos, cuya vistosa y finalmente abrumadora presencia se iba transformando, no cabía de ello la menor duda, en una invasión en toda regla. No obstante, volviendo la mirada atrás y analizando las cosas con un enfoque retrospectivo, parecía obvio que aquella acumulación de indicios no era simple producto de la casualidad sino llevaba, por así decirlo, su propia dinámica, una dinámica todavía oculta, como ese caudal de agua enterrada que se hincha y agranda antes de aflorar súbita e impetuosamente: bastaba con remontarse al tiempo en que aparecieron los primeros signos ominosos y trazar un gráfico, un cuadro clínico, de su irresistible ascensión. Nada o casi nada al principio: algunas inscripciones en tiza, trazadas por mano cuitada y furtiva, obra probable de niños noveleros e inquietos, deseosos de hacerse notar. Único rasgo distintivo: su ininteligibilidad. Estaban compuestas en un alfabeto extraño y los viejos habitantes del barrio pasaban junto a ellas sin advertirlas, como si fueran monigotes caprichosos. Las figurillas absurdas se repetían con todo a lo largo de las paredes desconchadas y, apenas borradas por la lluvia, las porteras de los edificios vetustos o los dueños de los comercios laterales —casi todos mayoristas de pieles, jerseis y géneros de punto—, volvían a aparecer, cada vez más burlonas y llamativas: verdaderas ecuaciones algebraicas reproducidas de casa en casa con pertinacia obsesiva. La hipótesis de una banda infantil, resuelta a atraer la atención sobre sí y comunicar mediante un lenguaje secreto, gozó durante un tiempo de cierta aceptación: en los cafés, el despacho de bebidas del carbonero o los corrillos formados en la acera cuando la bondad del tiempo lo permitía, se oía lamentarse a los vecinos de la mala educación de los muchachos de hoy día, su desfachatez y falta de respeto, su manía de ensuciar las cosas. Más tarde, alguno, en una pausa de insomnio, se había asomado a tomar el fresco a la ventana a altas horas de la madrugada y había divisado una silueta inclinada sobre la parte baja de la pared del inmueble contiguo: un sujeto de pelo rizado y negro, del que no consiguió ver la cara pero que, de eso estaba seguro y podía jurarlo, no era en ningún caso de los nuestros. Había diseñado unos misteriosos mensajes y, al concluir, renovó la operación unos pasos más lejos. Así lo refirió a sus colegas el día siguiente mientras tomaban una copa de calvados, y la autoría de unos colegiales con los cascos calientes por culpa de seriales televisados o lectura de tebeos fue definitivamente descartada. Los monigotes eran cosa de los metecos que, en número creciente, se infiltraban en los edificios semiruinosos abandonados por sus antiguos moradores y ofrecían la fuerza de sus brazos a los comerciantes acomodados del Sentier. En realidad no son dibujos ni palotes, dijo uno, sino letras de ésas con las que escriben ellos y que no hay dios que entienda, todo de revés: las había visto por allá, en su tierra, y aunque no recordaba con certeza su elusiva figura, estaba seguro de que eran iguales. Los consumidores de calvados aprobaban con la cabeza: sí, son ellos, antes las escribían sólo en su país, pero ahora vienen aquí a huronear y meter el hocico, a manchar y pintarrajear las paredes como si la ciudad fuese suya, una plaga, señores, ¡debería darles vergüenza! Pero no, no tenían amor propio ni respeto ni nada: los conocía él bien, todos obtusos e impermeables, intentar su educación equivalía a perder miserablemente el tiempo. Había que averiguar el significado de sus palotes, quizás se traían algo entre manos y ellos, los nativos, sin enterarse: a lo mejor, se meten con nosotros, nos insultan y amenazan en su idioma, si no fuera así no recurrirían a ese truco para protegerse, vamos, es lo que yo me digo. Comentarios, teorías, suposiciones reiterados día tras día mientras los mensajes, pintados con esprai grueso, cubrían los muros de las callejuelas adyacentes al bulevar, brincaban sin rebozo a éste, hacían una insolente y provocadora aparición en los bajos de la propia comisaría de policía. ¡Habrase visto, pronto seremos nosotros los extranjeros y ellos, esa catastrófica marea de negros y morenos, como Samba o Alí por su casa: el acabose, sí señor! Lamentaciones inútiles, profecías macabras que, a fuerza de oídas, nadie tomaba en serio. El barrio estaba cambiando de fisonomía, eso era un hecho, pero no había para tanto: nada se ganaba con gemir, dramatizar las cosas. Al fin y al cabo es un problema de ellos, decía uno de los bebedores de calvados, cada cual tenía sus costumbres, si querían comunicar en su lenguaje era asunto suyo, mientras nos dejen a nosotros el nuestro ¿qué más da? Su argumento, razonable, había convencido: los bebedores de calvados, acodados en el cinc del carbonero, asentían con melancólica resignación. Cada uno a lo suyo y Dios con todos, eso es lo que pensaba él: como dice el refrán, juntos, pero no revueltos. Por eso, aquel día, su pasmo y malestar fueron más duros cuando salió medio dormido a la calle, en busca de su trago matinal de calvados y al levantar la vista de la acera, en donde solía fijarla al caminar, a causa de las cagadas de perro, descubrió que el anuncio del bar había sido sustituido con otro pergeñado en el alfabeto extraño:

Atónito, cerró los ojos y los volvió a abrir: la incomprensible inscripción, moldeada en caracteres luminosos, seguía en su sitio. Se preguntó entonces si el local no habría cambiado de dueño y tomó la firme decisión de desaparroquiarlo: jamás volvería a poner los pies en él. Iría, en su lugar, al de la esquina que, aunque menos íntimo y un tanto pretencioso, despachaba el alcohol al mismo precio: el Café du Gymnase. Cruzó el bulevar absorto en la digestión de su enojoso descubrimiento, sin percatarse de nada sospechoso o anormal. A pesar de lo temprano de la jornada el río de automóviles era muy denso e invadía ya, como en las horas punta, los pasos de cebra. Ganó el bordillo, justo en el momento en que el semáforo peatonal pasaba al rojo y contempló la barra siempre llena de clientes al acecho de una cara conocida. Su mirada resbaló sobre la puerta vidriera y se detuvo en la leyenda en diagonal que la atravesaba:

¿Será posible?, dijo. Instintivamente, alzó la vista al emblema que irradiaba sobre el toldo de la terraza:
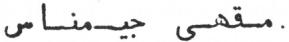
¡También él se había pasado al enemigo! Desamparado, sin dar crédito aún a lo que veía, se volvió a la mole familiar del gigantesco cine de la esquina: ¡el Rex había desaparecido! Bueno, desaparecido no, su masa imponente permanecía en el lugar habitual, con los anuncios de una superproducción norteamericana y la torre circular que de noche vertía cascadas de luz, ígnea como una antorcha; pero sus letras, de varios metros de altura, habían sido reemplazadas con signos de igual tamaño, hoscos e indescifrables. Los carteles murales reproducían también el título del filme y los nombres de los actores en la grafía detestada. Increíble, pero verdad: ¡todos los letreros, sin excepción alguna, habían sido cambiados, el del Madeleine-Bastille, el del club de baile, el del recién inaugurado Mc Donalds! Se le ocurrió bruscamente la loca idea de que algún emirato petrolero había adquirido sin previo aviso el conjunto del barrio. ¡Eso sí que era el colmo, colonizados por aquella gentuza!: habría que volver a la resistencia, como en la época de los alemanes. Reparó entonces en que el propio rótulo de la Rue du Faubourg Poissonnière exhibía unos garabatos odiosos: ¡la alcaldía, sí, la alcaldía, había pasado a sus manos! ¿Quién había adoptado tan estúpida y criminal decisión? ¿Se proponía hacer burla del pueblo que democráticamente lo había elegido? ¿Acaso no vivían en un país soberano? Se volvió, como un ahogado, hacia la redacción del periódico del Partido: el glorioso Partido de la clase obrera, al que daba regularmente su voto y apoyo, de cuyo mensaje se alimentaba todos los días. No, él debía continuar allí, en la brecha del combate diario, aportando su esperanza y aliento a los humildes en aquellos tiempos difíciles, sembrados de trampas. ¡L’Humanité no iba a fallarle, no podía hacerle eso! Su enseña roja, orientada al bulevar, le llenó de consternación: ¡ahora se llamaba

El militante bebedor de calvados sintió deseos casi irreprimibles de sollozar: su periódico, su entrañable periódico le había vendido. Se apoyó en un árbol, incapaz de sostenerse: en la esquina, un grupo de vecinos, anonadados como él, discutían acerca de lo ocurrido, manifestaban su frondoso estupor ante la catástrofe. ¿Qué mano oculta había urdido la horrible conspiración? ¿Por qué no habían sido prevenidos? ¿A quién aprovechaba aquel endemoniado desbarajuste? Numerosos automovilistas de provincias asomaban la cabeza por la ventanilla y trataban de adivinar el significado de un cartel con varias flechas indicadoras: ¡si al menos fuera bilingüe! ¿Qué coño quería decir

En medio del estrépito ensordecedor de los cláxones, algunos se apeaban a interrogar humildemente al corro de individuos risueños instalado en la terraza del café: árabes, afganos o paquistaneses que, con naturalidad, casi con desparpajo, respondían a las preguntas de los analfabetos y les indicaban condescendientemente el camino. Pero el colapso del tráfico parecía inevitable: de la República a la Ópera, el bulevar era una algarabía de voces, bocinazos, insultos, protestas, chillidos. Los guardias estaban completamente desbordados y consultaban en vano el mapa con la nueva nomenclatura de las calles: no entendían ni pío. Ambulancias y coches patrulla aullaban inútiles. Volaban helicópteros sobre la hecatombe de metal y chatarra. Un chicuelo moreno, de pelo ondulado y con la boca llena de risa subastaba orgullosamente servicios de guía al apuro o urgencia del mejor postor.