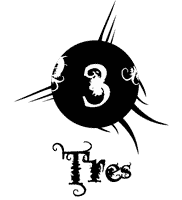
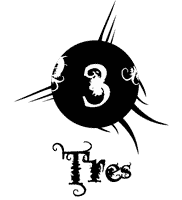
Debí de dormir más de dos días seguidos. Las razas de la noche apenas lo necesitaban, pero mi sangre mestiza me jugaba malas pasadas, y me caía de sueño y cansancio cada vez que usaba mis poderes. Mire el reloj. Las tres de la madrugada. Perfecto. Buena hora para ir de caza. Qué pena que no existiera una especie de Telepizza para súcubos donde te llevaran el desayuno a la cama. Había demonios que lo hacían, pero yo era selectiva con mis presas: no atacaba al pobre repartidor de pizzas. Así que, a diferencia de hacía tres noches, me vestí para comer. Elegí unos de esos conjuntos de top y minifalda que llevaban algunas quinceañeras cuando querían parecer mayores y provocativas, quizás algo busconas. Poco más que un par de cinturones de tela. Y, por supuesto maquillaje, pendientes grandes y un buen par de tacones de aguja: mis viejas botas. Podrían parecer un poco «retro» para mi look de adolescente rebelde, pero yo nunca salía sin armas. Una chica nunca sabía qué tipo de criaturas acechaban en la noche. Ni siquiera siendo una de ellas.
Fui a un bar del centro, elegido al azar y bien alejado de la zona de mala muerte donde vivía. Aunque dudaba mucho que la Policía llegara a interpretar a mis presas como víctimas de un asesino en serie. ¿Qué iban a decir? ¿La asesina los mataba follando? Me imaginé el cachondeo en los titulares de los periódicos. En fin, cuando alguien moría porque su corazón se paraba en ciertas circunstancias, la familia no solía darle publicidad. Sobre todo si ese alguien tenía esposa y no estaba precisamente con ella en el momento final.
Nada más ver la clientela del local, supe que había acertado. Una cosa era informarte por Internet del tipo de público que iba a un garito, y otra era que fuese verdad. Moviéndome como la chica insegura que se hacia la dura, me dirigí hacia la barra y me senté en un taburete. Saqué un cigarrillo. Por el rabillo del ojo comprobé que tenía a varios posibles aperitivos tanto a las tres como a las nueve. Saqué un mechero rojo, bastante estropeado, con el dibujo de una calavera negra. Intenté dos veces encenderlo sin éxito. A la tercera, una llama captó mi atención: ardía justo al lado del cigarrillo que yo sujetaba con los labios. Bingo. El de mi derecha se había acercado.
Prendí el cigarro y aspiré el humo con nerviosismo. Aunque no sabía para qué seguía fingiendo. El tío era un cincuentón que podría haber sido mi abuelo si yo tuviera de verdad quince años. Llevaba una marca de sol en el lugar del anillo de matrimonio, ese que tenía toda la pinta de haberse metido a toda prisa en el bolsillo. ¡Qué asco! Quizás debería reformar mis hábitos alimenticios. Pero mi parte humana prefería matar adúlteros con inclinaciones pedófilas antes que un hombre como dios mandaba. En fin, menos mal que era la parte súcubo la que iba a cumplir todas sus perversiones antes de que accediera a darme su alma.
«Su alma —pensé distraída—, como quien promete amor eterno. Inocentes. Casi merece la pena lo que tengo que hacer sólo por ver sus caras cuando comprenden que es de verdad. Y mira por donde, de eso si que disfruto».
Seguí con una sonrisa su patético intento de ligar, sin hacerle mucho caso. («Puedes quedártelo, tengo más», «¿Vienes mucho por aquí? Porque yo sí, y estoy seguro de no haberte visto antes, seguro que te recordaría, con lo guapa que eres»). Más bien me dedicaba a pensar en mis cosas y, sin darme cuenta, me fijé en algo muy curioso. Uno de los chicos del fondo, de hecho los únicos clientes del bar menores de cuarenta, no dejaba de mirarme. A ver, estaba acostumbra a que atrajese la atención masculina, pero de normal no me miraban así, como si yo fuera un bicho raro. Y no era que no lo fuera, pero lo disimulaba muy bien.
«Aunque, quién sabe» —pensé—, «quizás debería ponerme un cartel que dijera “Soy medio súcubo, llámame si quieres morir”. Igual hasta me montaba mi propio servicio de catering a domicilio».
El joven aparentaba estar al final de la veintena, era rubio, ojos verdes (mi vista era muy buena), buenos pómulos y aún mejores bíceps. Hum… podría darse la vuelta. Llevaba una camisa oscura, de manga corta, con un par de botones desabrochados, y me miraba fijamente. Le sonreí, dejé que aflorara mi naturaleza depredadora, una de esas sonrisas que hasta a mí me helarían la sangre. Vi cómo su expresión y sus ojos cambiaban por unos instantes, como si hubiera confirmado algo. Después se giró y se fue. En efecto, tenía un buen culo. Mi primer impulso fue correr tras él, sortear a la gente que nos separaba y alcanzarlo antes de que saliera a la calle. Pero entonces noté cómo el pervertido me cogía del brazo.
—¿No pensarás marcharte tan pronto?
«¡Sí!», estuve tentada de gritarle. Volví a mirar hacia el chico misterioso, pero ya se había ido. Así que, tal y como lo veía, dos opciones: investigación con el estómago vacío, o comida. Elegí comer. Era una chica de necesidades sencillas.
—Claro que sí —me acerqué hacia él. A la mierda fingir lo que no era. Este ya no se me escapaba—, pero contigo.
Y tras guiñarle un ojo liberé mi brazo de un tirón y me dirigí a la salida, sabiendo que mi cuerpo perfecto, el meneo de mis estrechas pero sensuales caderas, serían suficientes señuelos.
Puede que hubiera cosas en la noche que era mejor no conocer, pero por suerte las sencillas seguían dando buenos resultados. Quizás algún día, el amor de mi padre por mi madre, ese que lo había condenado a muerte, ese que me había permitido nacer, sería lo único que me quedaría para mantenerme humana. Pero ahora, tocaba comer.

—¿Marta? Soy yo, Violeta.
Si delicada como una florecilla, que nadie dijera que mi padre no tenía sentido del humor.
—Violeta, ¿sabes qué hora es? —sonó su voz al otro lado del teléfono móvil.
—Sí —comprobé mi reloj—, las tres de la mañana.
—¿Nunca te he dicho que a las brujas nos gustan que nos dejen dormir?
—¿Y yo que tus amenazas siempre empiezan igual? —le contesté, divertida.
Estaba al lado del cadáver, todavía desnuda, con mis cuernos, que brillaban exuberantes después de haberme saciado y fumando un cigarrillo. Podría ser un tópico, pero me gustaba hacerlo y sabía que no me iba a matar. Y si no fuera por el tabaco, cualquiera diría que estaba en mi plano demoníaco disfrutando de una buena comida.
—De acuerdo —la oí suspirar—. Supongo que esta vez tampoco puede esperar hasta mañana.
—No. He ido a la casa del tipo porque se suponía que su mujer estaba de viaje, pero parece ser que sospechaba que él le era infiel y la tengo en el salón dormida.
—¿Te ha visto?
—No, la he hipnotizado justo cuando abría la puerta del dormitorio. Menos mal que no nos ha pillado en plena faena como pretendía. Cuando me vaya la despertaré y dejaré que entre y encuentre el cadáver. Y que saque sus propias conclusiones.
—Vale, la tarifa de siempre para eliminar tus huellas, más un treinta por ciento por poner unas falsas en el cuerpo de tu tentempié y por su ropa y la casa.
Los súcubos de verdad no dejaban rastro. A veces ser una mestiza era un asco. Y caro.
—Bien. Asegúrate de que esas huellas no sean de nadie de este siglo.
Me iba a costar aún más dinero, pero lo prefería antes de que culparan a alguna inocente de haberse acostado con un casado y huido cuando este hubiera muerto durante el sexo. Algunas brujas de clanes muy poderosos, no era el caso de Marta, podían viajar al pasado y hacerse con valiosos suvenires, como huellas dactilares de personas imposibles de encontrar por la Policía, que luego vendían a precio de oro.
—De acuerdo, llego en media hora. Dame tiempo para un café rápido. Si no fuera porque te conozco desde hace mucho, te cobraría tarifa nocturna.
—Gracias, Marta. Sabes que sólo te llamo a ti.
—Lo haces porque te encanta meterte conmigo, confiesa.
—No, por el descuento.
Le sonreí. Aunque ella no podía saberlo.
—Anda, dame la dirección.
—Avenida Colombia, número cuatro, tercero D.
—Hasta ahora, Violeta.
Violeta. Ella sabía que como demonio yo tenía otro nombre, uno que si se pronunciaba entero tenía poder sobre mí. Por supuesto, nunca se lo había contado.
—Date prisa.
Me colgó. Podía ser una de las brujas más blandas que había, pero no por eso dejaba de ser peligrosa. En fin, dos mil euros de lo qué cobre otro día que iba a tener menos. Si fuera un súcubo de verdad no tendría estos problemas. Claro que entonces no me afincaría en una ciudad, el rey no me habría dejado. Viviría en la dimensión de mi señor y respondería únicamente ante él, comiendo sin remordimientos lo que me placería («hum, a quien me placería.»), siempre que le pasara puntual su parte. Y encima podría hacerme intangible para entrar en las casas y comenzar a tentar a las presas incluso desde sus sueños. Y en vez de eso, tenía un cuerpo físico humano, y ya estaba. Nada de desmaterializarme en espíritu. Ni de cambiar de apariencia. Y encima, si no comía con regularidad envejecería e incluso acabaría muriendo. Bueno, vale si un súcubo o íncubo tampoco lo hacía, se volvía cada vez más débil y el rey se cabreaba porque no le pasaba su porcentaje de energía espiritual humana. Pero, aparte de eso, no podían morir, excepto por la mano de demonios muy poderosos. De hecho, si no fuera porque los vampiros del Consejo se contaban entre estos, ellos y muchas otras criaturas de la noche estarían desatados y los humanos acabarían sospechando de nuestra existencia. Lo que me faltaba, tener que agradecer algo a esa pandilla de colmillitos engreídos. Pero lo cierto era, que si no fuera por sus leyes, el Orden con el que dominaban la noche, el submundo sería un caos y estaríamos en guerra abierta con los humanos.
Y en cuanto a lo de mi inquina particular con los vampiros. Digamos que no les culpaba por obligar a mi padre a nublar la mente de mi madre para que se olvidase que yo existía. Qué iban a hacer si nuestro propio rey hacía que no sabía nada del tema (mandar a matar a tu hijo nunca era agradable). No, no culpaba al Consejo de chupasangres. No podían dejar a una cría de súcubo suelta para que hiciese de las suyas. Ni asesinarla para evitar el problema. Porque yo era más que humana, no me podían matar sin causa: la ley vampírica, su Orden, no lo habría permitido. No los odiaba por otra cosa. Y aunque ya había hundido los tacones de acero de mis botas (de modo literal) en los corazones de los que lo hicieron, no por eso dejaba de detestar —de un modo irracional, lo sabía— a todos los vampiros por asesinar a mi madre.
También a ti, mi puñeteramente sexy Casio.
«Y sí, soy nieta del rey de los súcubos, y no es ningún secreto —pensé desafiante—, ¿a que apesta?».

Una vez que Marta hubo acabado de limpiar todo, desperté a la mujer y me fui a mi casa, sus gritos sonando de fondo. No tenía tiempo para lamentaciones humanas, sobre todo si eran por un tipo que no las merecía. Y deseando llegar cuanto antes, no presté a la noche atención que se merecía, y entonces sentí el golpe.
A través del velo de sangre que fluía de mi frente contusionada y herida, pude contarlos. Eran cuatro. Armados con bates y navajas. Sonreían de mala manera, con esa confianza que da el lograr victorias fáciles una y otra vez. Tres eran humanos y el otro un demonio menor que se alimentaba de carne humana y de violencia. En cuanto a mí, estaba tirada sobre un montón de basura en uno de los callejones que acortaban el camino a mi casa.
«Joder, seré imbécil» —me recriminé—. «Seguro que voy a tener que comprarme ropa nueva después de esto. Con lo poco que me gusta ir de tiendas».
Supuse que debería haberles avisado con algo del estilo «chicos, largaos si no queréis acabar mal». Pero para qué, se me habrían reído en cara. Yo la jovencita adolescente con un cartel de Róbame-O-Viólame en la frente, diciendo a cuatro delincuentes hechos y derechos que se asustaran de mí. En fin, ahogando un suspiro me incorporé como pude (¿he dicho ya que estaba tirada sobre alimentos podridos y orines de dudosa procedencia?) y cogí un pañuelo limpio del mini bolsillo que llevaba en la falda para apretarlo contra la herida de mi frente.
—Cada día las hacen más idiotas —se carcajeó uno de ellos—, mira cómo intenta quitarse la sangre en vez de echar a correr.
—A lo mejor es que le gustan que la rajen.
El demonio, expectante, se acercó empuñando su cuchillo. Mi parte humana se estremeció asqueada. Joder, menos mal que estoy yo para impedir que estos tipejos vuelvan a matar. No es que así redima a mi mitad demoníaca, pero me hace sentir mejor.
Ni lo vio venir. En un instante estaba allí la tierna muchachita herida, mirándolo con ojos desbordados de terror (¡gracias, papi por las lecciones de Cacería 101!) y al instante siguiente una mano pequeña pero fuerte había agarrado su muñeca y desviado el arma de mi pecho, al tiempo que, de una patada, mi tacón favorito de acero se clavaba justo en su corazón.
Con rapidez desclavé la bota, me incorporé y saqué un cuchillo de la otra. Y con un movimiento fluido lo decapité. Eliminado el único que podría haber supuesto un problema, me coloqué en la postura de combate Gunnun Sogi (al menos todo lo que me dejaban mis tacones), preparada tanto para defenderme como para pasar al ataque. Los miré irónica, ¿cuál de los tres iba a tener los huevo de venir a por la niña?
Sus caras reflejaron el paso de la sorpresa a la rabia. Supongo que debía de impresionar, mi cuerpo en tensión con la pierna de delante flexionada y estirada la de detrás, cuchillo en mano, salpicada la piel desnuda de mis hombros, estómago y rostro por sangre que ya no era la mía. Y eso sin olvidar mi pelo casi plateado, que me enmarcaba con un aura fantasmal. Noté cómo la excitación de la pelea tornaba ambarinos mis ojos, lo que revelaba parte de mi naturaleza demoníaca, me lamí los labios, más para intimidarlos que para degustar a mi presa.
—Buenas noches, caballeros —dije con mi voz musical enronquecida por la sed de muerte que solía despertárseme en momentos como este— ¿quién va a ser el primero?
Ni se lo pensaron. En medio de un grito furioso se abalanzaron sobre mí. Lo que yo decía. A veces donde sobraba testosterona faltaba cerebro. Era una pena que solo fuera a veces.
No duraron ni veinte segundos.
Uniendo mi velocidad y fuerza aumentadas (que aunque no lo estuvieran mucho, para luchar contra humanos eras más que suficiente) al taekwondo que me había enseñado mi padre y a mi naturaleza predadora, fui como un torbellino que sesgaba raudo sus existencias mientras sus golpes se quedaban en nada. Y cuando acabé, mi cuchillo chorreando un rojo viscoso, llena de euforia de haber cobrado otras vidas por la mía, no pude evitar que mis cuernos crecieran, y grité. Sí, grité. Sabía que arruinaba totalmente mi imagen de niña bonita. Pero es lo que era. Un demonio. Una criatura de la noche, más allá de toda redención. Y rodeada de los cuerpos desmembrados de mis enemigos.