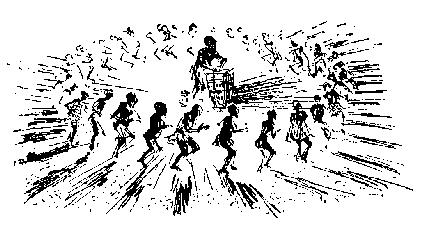
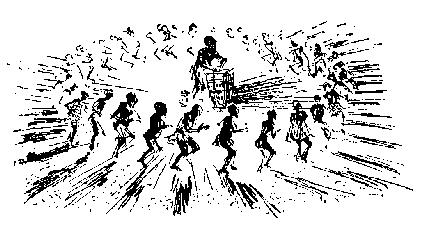
Capítulo 4
BUEYES ENJAULADOS
En cuanto Bob y Sophie se reunieron con nosotros en Bafut, emprendimos la tarea de organizar nuestra colección, cuyas dimensiones ya podían calificarse de desbordantes. La gran veranda soleada que rodeaba las habitaciones superiores de la Casa de Reposo del fon estaba dividida en tres partes: una para reptiles, otra para aves y la tercera para mamíferos. De este modo cada uno de nosotros tenía a su cargo una parcela determinada y quienquiera que terminase primero el trabajo echaba una mano a los otros grupos. Nuestra primera ocupación matutina consistía en recorrer en pijama toda la veranda para examinar atentamente a cada animal y cerciorarnos de que estaba bien. Esta rutina cotidiana de un cuidadoso examen es el único medio de conocer tan bien a los animales, que se detecta en seguida el menor signo de enfermedad cuando para cualquier otra persona el animal ofrece un aspecto perfectamente sano y normal. Después lavábamos y alimentábamos a todos los ejemplares delicados que no podían esperar (como los nectarínidos, aves muy pequeñas que necesitan su néctar en cuanto amanece, y las crías que debían tomar su primer biberón de la mañana) y a continuación hacíamos una pausa para el desayuno, durante el cual comparábamos notas sobre nuestros pupilos. Esta conversación habría quitado el apetito a cualquier persona normal, porque solía girar en torno a los movimientos intestinales de nuestros animales salvajes, en los cuales la diarrea o el estreñimiento es a menudo una buena indicación de si recibe una alimentación adecuada y puede ser también el primer síntoma (y a veces el único) de una enfermedad.
En cualquier viaje para coleccionar animales vivos, la obtención de éstos es por regla general la parte más sencilla del trabajo. En cuanto la población local se entera de que uno está dispuesto a comprar animales salvajes vivos, los ejemplares no paran de llegar; como es de suponer, el noventa por ciento son las especies más comunes, pero de vez en cuando aparece algún animal raro. Si uno quiere ejemplares de auténtica rareza, tiene que decidirse a ir personalmente en su busca, pero mientras dedica el tiempo a ello, puede estar seguro de que la fauna local más común le será llevada a domicilio, así que podríamos decir que obtener los animales es fácil; la parte realmente difícil es conservarlos una vez se han conseguido.
La principal dificultad que uno tiene que afrontar cuando se encuentra ante un animal recién capturado, no es tanto la conmoción que puede sufrir a causa de la captura, como el hecho de que ésta le obliga a existir en inmediata proximidad con un ser a quien considera un enemigo de la peor clase que es uno mismo. En muchas ocasiones el animal se adapta bien a la cautividad, pero nunca puede reconciliarse con la relación íntima que debe mantener con el hombre. Ésta es la primera gran barrera que es preciso derribar y sólo puede hacerse con paciencia y dulzura. Un animal es capaz de gritar y atacar durante meses enteros, hasta que uno desespera de poder causar en él una impresión favorable algún día. Entonces, a veces sin ningún aviso previo, un buen día se acerca corriendo y acepta comida de tu mano o te permite hacerle cosquillas detrás de las orejas. En tales momentos uno siente que toda la espera del mundo estaba justificada.
La alimentación es, por supuesto, uno de los problemas principales. No sólo es preciso tener un conocimiento bastante amplio de lo que come cada especie en su estado salvaje, sino que hay que buscar un sustituto adecuado si el alimento natural no está disponible y luego enseñar al ejemplar a comerlo. También debe uno atender a sus gustos y aversiones individuales, que varían considerablemente. He conocido a un roedor que, tras rechazar todos los alimentos normales de su especie —como fruta, pan, hortalizas— vivió tres días con una dieta exclusiva de espagueti. He tenido un grupo de cinco monos, de la misma edad y especie, que hacía gala de las más fantásticas idiosincrasias. De los cinco, dos eran unos apasionados de los huevos duros, mientras los otros tres tenían miedo de las extrañas formas blancas y no querían tocarlas e incluso gritaban de terror si se introducía en su jaula un objeto tan temible como un huevo duro. Los cinco adoraban las naranjas pero, mientras cuatro de ellos pelaban la fruta y tiraban la piel, el quinto la pelaba con el mismo cuidado, pero después se comía la piel y tiraba la naranja. Cuando se tiene una colección de varios centenares de ejemplares, cada uno de los cuales ofrece tan curiosas características, uno casi se vuelve loco al tratar de satisfacer sus deseos a fin de mantenerlos sanos y felices.
Pero de todas las irritantes y frustrantes tareas que es necesario desempeñar durante un viaje para coleccionar animales, el cuidado de las crías es sin duda alguna la peor de todas. Para empezar, suelen ser muy torpes con el biberón y no hay nada tan poco atractivo como luchar con una cría de animal en un baño de leche tibia. En segundo lugar, es preciso mantenerlas calientes, en especial por la noche, y esto significa (a menos que uno se las lleve consigo a la cama, lo cual suele ser la solución) levantarse varias veces durante la noche para llenar de nuevo las bolsas de agua caliente. Después de un día de trabajo agotador, abandonar la cama a las tres de la madrugada para llenar bolsas de agua caliente es una ocupación que no tarda en perder su encanto. En tercer lugar, todas las crías de animales tienen estómagos muy delicados y es necesario vigilarlas como un halcón para asegurarse de que la leche que uno les da no es demasiado concentrada ni demasiado diluida; en el primer caso, pueden contraer dolencias intestinales que degeneran en nefritis, lo cual suele matarlas, y en el segundo, se produce una pérdida de peso y un debilitamiento que expone al animal a toda clase de enfermedades fatales.
En contra de mis sombríos pronósticos, la cría de ardilla de orejas negras, Pequeña squill-lill (Pequeña para sus amigos) resultó ser un bebé ejemplar. Durante el día yacía inquieta sobre un lecho de algodón colocado sobre una bolsa de agua caliente en el fondo de una caja de galletas honda; por la noche poníamos la caja entre nuestras camas, bajo los rayos de un calentador de infrarrojos. Casi inmediatamente tuvimos que rendirnos a la evidencia de que Pequeña poseía una voluntad propia. Para ser un animal tan minúsculo, era capaz de producir un extraordinario volumen de ruido con un grito que consistía en una serie muy rápida de chillidos que sonaban como un despertador barato. Al cabo de veinticuatro horas ya había aprendido su horario de comidas y si nos retrasábamos sólo cinco minutos, emitía incesantes gritos hasta que acudíamos con su alimento. Entonces llegó el día en que los ojos de Pequeña se abrieron por primera vez, permitiéndole observar a sus padres adoptivos y al mundo en general. Esto planteó un nuevo problema. Dio la casualidad de que aquel día retrasamos un poco su hora de comer. Nos entretuvimos más de la cuenta en la sobremesa, inmersos en la discusión de un determinado problema y, lamento decirlo, nos olvidamos de Pequeña. De repente oí a mis espaldas un débil rumor de pasos y, al volverme, vi a Pequeña sentada en el umbral del comedor con aspecto de estar, por no decir algo más fuerte, realmente furiosa. En cuanto nos vio, se disparó como un despertador y, tras cruzar corriendo la habitación, trepó, jadeando, por la silla de Jacquie y saltó hasta su hombro, donde se quedó meneando la cola y gritándole al oído con gran indignación. Esto, para una cría de ardilla, era toda una proeza. Para empezar, como ya he dicho, sus ojos acababan de abrirse, y a pesar de ello había conseguido salir de su caja, encontrar la salida de nuestro dormitorio (repleto de rollos de película y un voluminoso equipo fotográfico), recorrer toda la veranda, pasando por entre numerosas jaulas llenas de animales potencialmente peligrosos, y al final localizarnos (es de suponer que por el sonido) en el comedor, que estaba en el otro extremo de la veranda. Había recorrido setenta metros por territorio desconocido y afrontado innumerables peligros con objeto de decirnos que tenía hambre. Huelga decir que recibió las debidas alabanzas y, lo que era más importante desde su punto de vista, su comida.

En cuanto se le abrieron los ojos, Pequeña creció con rapidez y pronto se convirtió en una de las ardillas más hermosas que he visto. Su cabeza anaranjada y bonitas orejas ribeteadas de negro hacían resaltar sus grandes ojos oscuros y el cuerpo rechoncho adquirió un bello matiz verde musgo contra el cual las dos hileras de puntos blancos que decoraban sus costados destacaban como ojos de gato en un camino oscuro. Sin embargo, la cola era su mejor adorno. Larga y espesa, verde por encima y anaranjada por debajo, era un placer contemplarla. Le gustaba enroscarla sobre el lomo cuando se sentaba, con la punta colgando sobre el hocico, y la movía con suavidad en un movimiento ondulante, de modo que toda ella parecía la llama de una vela en una corriente de aire.
Incluso de adulta, Pequeña dormía en su caja de galletas junto a nuestra cama. Se despertaba temprano, profería su estridente grito, saltaba de la caja a una de nuestras camas y se acurrucaba con nosotros bajo las sábanas. Después de pasar unos diez minutos investigando nuestros cuerpos semi-comatosos, saltaba al suelo y se iba a explorar la veranda. De estas expediciones solía volver con algún tesoro (un trozo de plátano podrido, una hoja seca o una flor de buganvilla) y esconderlo en nuestras camas, indignándose mucho si nosotros lo tirábamos al suelo. Esto continuó durante varios meses hasta el día en que decidí que Pequeña debía ocupar una jaula como el resto de los animales; una mañana me desperté con un dolor terrible y la encontré tratando de introducir un cacahuete en mi oreja. Al encontrar un bocado tan exquisito en la veranda, seguramente pensó que ocultarlo en mi cama no era bastante seguro y descubrió que mi oreja constituía el escondite ideal.
Ojos Saltones, el maki de garra puntiaguda que habíamos capturado cerca de Eshobi, era otra de las crías, aunque ya estaba destetada cuando la encontramos. Se domesticó en muy poco tiempo, convirtiéndose con rapidez en uno de nuestros animales favoritos. Para su tamaño, tenía enormes manos y pies, con dedos largos y afilados, y verlo bailar en torno a su jaula sobre las patas traseras, con las delanteras alzadas como en un gesto de terror y los ojos casi desorbitados mientras perseguía una polilla o una mariposa introducida por nosotros, era un espectáculo deliciosamente cómico. En cuanto la había cogido, la apretaba con fuerza en la mano rosada y la observaba con una mirada atónita, como asombrado de que semejante criatura apareciese de pronto en la palma de su mano. Entonces se la metía en la boca y seguía sentado, con la cara decorada por algo parecido a un bigote de alas de mariposa, mirando con sus ojos enormes y siempre sorprendidos.
Fue Ojos Saltones el primero en enseñarme una costumbre extraordinaria de los lemúridos que, para mi vergüenza, no había advertido antes, a pesar de haber tenido innumerables ejemplares de esta especie. Lo contemplaba una mañana en que había salido de su nido para devorar un banquete de gusanos y hacerse un rápido lavado y cepillado. Como ya he dicho, tenía grandes orejas, delicadas como pétalos de flor. Eran tan finas que se transparentaban y, seguramente para evitar que se rompieran o lastimaran en la selva, poseía la facultad de doblarlas hacia atrás contra los lados de la cabeza, como las velas plegadas de un yate. Sus orejas eran importantísimas para él, como podía deducirse al contemplarlo. Captaban el menor ruido, por tenue que fuera, y se movían y giraban en dirección a él como una pantalla de radar. Yo siempre había observado que pasaba mucho rato limpiando y frotando sus orejas con las manos, pero la mañana en cuestión seguí todo el proceso del principio al fin y me quedé muy asombrado por lo que vi. Empezó por sentarse en una rama y dirigir al vacío una mirada soñadora mientras se limpiaba la cola con esmero, abriendo cuidadosas rayas en el pelo para asegurarse de que no estaba enredado, recordándome a una niña que trenza sus cabellos. Luego se puso debajo una de sus grandes manos de muñeco y depositó en la palma una gota de orina. Con aire concentrado, se frotó las manos y procedió a humedecerse las orejas con la orina, del mismo modo que un hombre se pasa brillantina por el pelo. Después recogió otra gota de orina y se frotó con ella las plantas de los pies y las palmas de las manos, mientras yo lo contemplaba estupefacto.
Le vi hacer esto mismo durante tres días consecutivos antes de convencerme de que no era producto de mi imaginación, porque se me antojaba una de las costumbres de animales más extrañas que había conocido en mi vida. Sólo puedo concluir una razón para ella: a menos que las orejas, tan delicadas y finas, se mantengan húmedas, deben resecarse inevitablemente y tal vez partirse, lo cual sería fatal para una criatura que depende tanto del oído. Lo mismo podría decirse de la finísima piel de plantas y palmas, aunque en estos dos casos debe de haber una ventaja adicional: las plantas y las palmas están un poco ahuecadas para que el animal, al saltar de rama en rama, pueda utilizarlas casi como las ventosas de que está provista la rana arborícola. Humedecidas con orina, estas «ventosas» son doblemente eficaces. Cuando hacia el final de nuestro viaje conseguimos gran número de lemúridos de Demidov (los más pequeños de la tribu, pues no superan el tamaño de un ratón grande), comprobé que todos tenían el mismo hábito.
Ésta es, en mi opinión, la mejor parte de una expedición de esta índole: el estrecho contacto cotidiano con los animales que permite observar, aprender y registrar. Todos los días y casi en cada momento del día ocurría en mi colección algo nuevo e interesante. Los siguientes fragmentos de mi diario demuestran bastante bien la abundancia continua de nuevas tareas y curiosas observaciones:
14 de febrero. Traen dos monos patas; ambos plagados de niguas en los dedos de pies y manos. He tenido que abrir para extraer los insectos e inyectar penicilina para prevenir infecciones. El bebé civeta ha hecho su primera «exhibición» de adulto erizando los pelos del lomo cuando me he acercado de repente a su jaula y acompañando esta acción con varios fuertes resoplidos, mucho más profundos y penetrantes que los normales al olfatear la comida. Traen un gran sapo ceñudo con una extraordinaria dolencia ocular. Algo que parece ser un tumor maligno, situado detrás del globo del ojo, ha cegado al animal y después crecido hacia fuera, formando un gran balón. Como no parece sufrir por ello, no intentaré extirparlo. Y luego hablan de que los animales son felices y alegres en su estado salvaje.
20 de febrero. Por fin, tras mucho errores y tentativas. Bob ha descubierto lo que comen las ranas peludas: caracoles. Habíamos probado ratones y ratas, pajaritos, huevos, escarabajos y sus larvas, langostas, todo sin éxito. En cambio, devoran con avidez los caracoles, así que tenemos grandes esperanzas de que estas ranas lleguen vivas. Hemos sufrido un brote de algo que parece ser nefritis entre los lemúridos de Demidov. Esta mañana han aparecido dos empapados de orina, como si se hubieran sumergido en ella. He diluido la leche que les damos; quizá es demasiado fuerte. También he dispuesto que se les den más insectos. Las cinco crías de maki engordan con su dieta de leche Complan, lo cual resulta curioso, ya que esta leche es muy concentrada y si la leche en polvo corriente afecta a los adultos, parecía lógico que la Complan produjese un efecto similar en las crías.

16 de marzo. Traen dos bonitas cobras, una de metro y medio de longitud y otra de medio. Ambas han comido inmediatamente. El mejor ejemplar de hoy ha sido una mangosta pigmea hembra y dos crías, éstas todavía ciegas y de un color beige muy pálido en contraste con el marrón oscuro de la madre. He separado a las crías ya que temo que la madre las descuidaría o mataría si las dejara con ella.
17 de marzo. Las mangostas pigmeas jóvenes se niegan en redondo a alimentarse con biberón, en vista de lo cual (ya que sus posibilidades de supervivencia parecían escasas) las he puesto en la jaula con la hembra. Ante mi sorpresa, ésta las ha aceptado y amamanta bien. Muy insólito. Hoy he tenido dos fracturas de pata: una lechuza de Woodford, cogida en una trampa, y una cría de halcón. No creo que la lechuza recupere el uso de la pata porque todos los ligamentos parecen rotos y el hueso muy astillado. El halcón se restablecerá porque es muy joven. Los lemúridos de Demidov emiten un débil maullido cuando son importunados de noche, el único sonido que les he oído producir aparte del gorjeo, parecido al de los murciélagos, que profieren cuando luchan. Los sapos de garra han empezado a llamar de noche: un «pi-pip» muy tenue, como el golpeteo de un vaso con una uña.
2 de abril. Traen un chimpancé macho de unos dos años. Se encontraba en un apuro terrible, atrapado en una trampa de alambre para antílopes y herido en la mano y el brazo izquierdos. Tenía la palma de la mano y la muñeca abiertos e infectados con gangrena. Estaba muy débil, apenas podía sentarse y el color de la piel era de un curioso gris amarillento. He curado la herida y administrado penicilina, llevándolo después a Bemenda para que el veterinario del Departamento de Agricultura le diese una mirada, ya que no me gustaba el color de la piel ni el curioso letargo a pesar de los estimulantes. El veterinario ha hecho un análisis de sangre y diagnosticado la enfermedad del sueño. Después de hacer todo lo posible, el animal parece desmejorar rápidamente. Es patética su gratitud por todo lo que se le hace.
3 de abril. El chimpancé ha muerto. Son animales «protegidos» y pese a ello, tanto aquí como en otras partes del Camerún se matan y comen con regularidad. La gran víbora rinoceronte ha comido por primera vez: una rata pequeña. Una de las ardillas verdes parece quedarse calva: sospecho una deficiencia vitamínica, por lo que le aumento la dosis de Abidec. Como ahora recibimos a diario una buena cantidad de huevos de tejedor, todas las ardillas los comen junto con su dieta normal. Los erizos de cola de cepillo marcan rápidos tatuajes con las patas traseras (como los conejos) cuando se les molesta por la noche y después dan la vuelta al trasero para afrontar el peligro y mueven las púas del extremo de la cola, produciendo un sonido que recuerda el de la serpiente de cascabel.
5 de abril. He descubierto un sistema rápido y sencillo para determinar el sexo de los lemúridos. Hoy han traído un macho joven. Como los genitales externos de ambos sexos son notablemente similares a primera vista he descubierto que el sistema más sencillo es olerlos. Cuando el animal se manipula, los testículos del macho emanan un olor suave y dulzón, como gotas de pera.
Nosotros no éramos los únicos interesados en los animales. Mucha gente de la localidad no había visto nunca algunos de los ejemplares que habíamos adquirido y solían venir a pedir autorización para visitar el zoológico. Un día se presentó el director de la Misión local a preguntar si podía traer a toda la escuela de unos doscientos niños a ver la colección. Accedí encantado, porque creo que si, enseñando animales vivos, se puede despertar el interés de la gente por la fauna local y su conservación, se lleva a cabo una obra meritoria. Así, pues, en la fecha convenida los muchachos llegaron por el camino en dos columnas, precedidos por cinco maestros. Ante la entrada de la Casa de Reposo dividieron a los chicos en grupos de veinte, que fueron subiendo por turno en compañía de un maestro. Jacquie, Sophie, Bob y yo nos situamos en diversos puntos de la colección para contestar a cualquier pregunta. Los chicos se portaron de forma modélica, sin empujar ni apiñarse ni hacer travesuras. Pasaban de jaula en jaula, absortos y fascinados, profiriendo gritos de asombro («¡Ua!») ante cada nueva maravilla y haciendo chasquear los dedos en su excitación. Por último, cuando el último grupo terminó el recorrido, el director los congregó a todos al pie de la escalera y se volvió hacia mí con una sonrisa radiante.
—Señor —dijo—, le estamos muy agradecidos por permitirnos contemplar su colección zoológica. ¿Puedo preguntarle si tendría la amabilidad de contestar a las preguntas de los muchachos?
—Lo haré encantado —respondí, colocándome en los escalones para ser más visible.
—Chicos —gritó el director—, el señor Durrell dice que contestará vuestras preguntas. Veamos, ¿quién quiere preguntar algo?
El océano de caras negras que tenía ante mí se sumió en la reflexión, salieron las lenguas y los pies se removieron en el polvo. Entonces, lentamente al principio, pero con rapidez creciente a medida que perdían la timidez, me empezaron a lanzar preguntas, todas ellas muy inteligentes y sensatas. Me llamó la atención un niño de la primera fila que no había dejado de mirarme con la fijeza de un basilisco. Tenía el ceño fruncido por la concentración y se mantenía rígido y atento. Por fin, cuando las preguntas empezaron a espaciarse, hizo acopio de todo su valor y levantó la mano.
—Sí, Uano, ¿cuál es tu pregunta? —inquirió el director, sonriendo con afecto al muchacho.
Uano respiró hondo y soltó su pregunta.
—Por favor, Sah, ¿puede decirnos el señor Durrell por qué tomar tantas fotografías de las esposas del fon?
La sonrisa se desvaneció del rostro del director, que me dirigió una mirada consternada.
—Ésta no es una pregunta zoológica, Uano —observó con severidad.
—Pero, por favor, ¡dígame por qué! —insistió el niño.
El director asumió una actitud feroz.
—No es una pregunta zoológica —dijo con voz de trueno—. El señor Durrell ha dicho que contestaría preguntas zoológicas. El tema de las esposas del fon no es de esta índole.
—Bueno, hablando en general, podría llamarse zoológica, ¿no cree usted, señor director? —inquirí, acudiendo en ayuda del muchacho.
—Pero, señor, no deberían hacerle semejantes preguntas —protestó el director, secándose la cara.
—Bueno, no me importa contestarla. La razón es que en mi país todo el mundo está muy interesado en saber cómo viven y qué aspecto tienen las gentes de otras partes del globo. Puedo contárselo, como es natural, pero no es lo mismo que ver una fotografía. En una fotografía ven exactamente cómo es todo.
—Ahí tienes… —dijo el director, pasándose un dedo por la parte interior del cuello—. El señor Durrell ya ha contestado tu pregunta. Y como es un hombre muy ocupado, no hay tiempo para más. Poneos en fila, por favor.
Los chicos volvieron a formar dos ordenadas columnas mientras el director me estrechaba la mano y me aseguraba otra vez que estaban muy agradecidos. Entonces se dirigió a los chicos.
—Ahora, para demostrar vuestra gratitud al señor Durrell, quiero tres fuertes vítores.
Doscientos jóvenes pulmones emitieron los fuertes vítores. Entonces los muchachos que encabezaban la hilera sacaron de unas bolsas varias flautas de bambú y dos tambores pequeños. El director agitó la mano y todos empezaron a bajar por el camino, precedidos por la banda de la escuela, que tocaba nada menos que Los hombres de Harlech. El director los seguía secándose la cara y las severas miradas que no dejaba de dirigir a la espalda del joven Uano no presagiaban nada bueno para éste cuando volvieran al aula.
Aquella tarde el fon vino a tomar una copa y, después de mostrarle las nuevas adiciones a la colección, nos sentamos en la veranda y le mencioné la pregunta zoológica de Uano. El fon se desternilló de risa, sobre todo a propósito de la confusión del director.
—¿Por qué tú no decirle —preguntó, secándose los ojos—, por qué tú no decirle que tomar esas fotos de mis esposas para enseñar a todos los europeos de tu país que las mujeres de Bafut ser hermosas?
—Ese chico ser pequeño —respondí con solemnidad—. Ser demasiado pequeño para comprender cosas de mujeres.
—Cierto, cierto —convino el fon, riendo entre dientes—. Él tener suerte, aún no vivir con mujeres engatusadoras.
—Yo oír decir, amigo mío —dije para desviar la conversación de los pros y los contras de la vida conyugal— que mañana por la mañana tú ir a N’dop. ¿Ser verdad?
—Sí, así ser —contestó el fon—. Ir sólo dos días, para una asamblea. Volver por la mañana del día después de mañana.
—Bien —dije, alzando el vaso—. Buen viaje, amigo mío.
A la mañana siguiente, luciendo espléndidos ropajes amarillos y negros y un curioso sombrero profusamente bordado, provisto de largas orejeras colgantes, el fon se aposentó en su nuevo Land-Rover. En la parte trasera iba todo lo necesario para el viaje: tres botellas de whisky escocés, su esposa favorita y tres miembros del consejo. Agitó vigorosamente la mano en nuestra dirección hasta que el vehículo dobló el recodo y desapareció.
Aquella noche, una vez terminadas las últimas tareas del día, salí a la veranda para respirar un poco el aire. En el gran patio vi congregarse a un gran número de hijos del fon. Se agruparon en un enorme círculo en el centro del patio y, tras muchas discusiones y argumentaciones, empezaron a cantar y batir palmas rítmicamente, acompañados por un niño de siete años que, colocado en el centro del círculo, tocaba un tambor. Entonces sus jóvenes voces entonaron algunas de las canciones más bellas y nostálgicas de Bafut. Intuí que no se trataba de una reunión infantil cualquiera; se habían congregado allí con algún fin determinado, pero no se me ocurría qué podían estar celebrando (a menos que fuera la marcha de su padre). Me quedé a escuchar un buen rato y entonces John, nuestro criado, apareció a mi lado, silencioso y tranquilo.
—La cena estar lista, Sah —anunció.
—Gracias, John. Dime, ¿por qué cantar todos estos niños en el patio del fon?
John esbozó una sonrisa tímida.
—Porque el fon marcharse a N’dop, Sah.
—Ya, pero ¿por qué cantan?
—Cuando el fon no estar aquí, Sah, los niños deber cantar dentro del recinto del fon. Así conservarlo caliente.
Pensé que era una idea encantadora. Contemplé el círculo de niños, cantando con entusiasmo en la gran extensión oscura del patio a fin de conservarlo caliente para su padre.
—¿Por qué no bailan? —pregunté.
—Porque no tener luz, Sah.
—Llévales la lámpara del dormitorio. Diles que se la envío para ayudar a mantener caliente el patio del fon.
—Sí, Sah —dijo John, yendo a buscar la lámpara, que pronto proyectó una luz dorada en torno al círculo de niños.
Los cánticos cesaron un momento, mientras John transmitía mi mensaje, y después sonó una serie de gritos de alegría y llegó hasta mí el eco de las voces agudas:
—Gracias, masa, gracias.
Cuando nos sentamos a cenar, los niños cantaban como alondras y daban vueltas en torno a la lámpara, que silbaba suavemente y proyectaba las sombras infantiles, largas y difusas, hasta la mitad del gran patio.