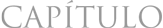
4

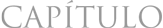
4

Lo primero que Butch pensó cuando volvió en sí fue que alguien debía cerrar el grifo. El goteo… el goteo… el goteo era irritante.
Entreabrió un párpado y entonces se dio cuenta de que era su propia sangre la que goteaba. Ningún problema, se dijo. Lo habían machacado y molido. Y ahora se estaba desangrando. Bien.
Había sido un largo día, demasiado largo, y malo, muy malo. ¿Cuántas horas lo habían interrogado? ¿Doce? Se sentía como si hubieran sido mil.
Trató de respirar profundamente y sintió algo en las costillas… las tenía rotas, así que, además del dolor tuvo hipoxia. Hombre, gracias a las atenciones de sus captores, todo le dolía. Por lo menos el restrictor había recibido su merecido: un maldito balazo. Hecho que, entre otras cosas, sólo había servido para que el interrogatorio se prolongara más.
Lo único rescatable de la pesadilla era que ni una sola palabra sobre la Hermandad había salido de sus labios. Ninguna. Ni cuando el verdugo empezó a pulverizarle las uñas y a golpearle entre las piernas. Butch iba a morir pronto, pero por lo menos, cuando llegara a los cielos, podría mirar a los ojos a san Pedro y saber que no era un chivato.
¿O moriría y se iría directo al infierno? ¿Qué importaba eso? Teniendo en cuenta toda la mierda que se había comido en la tierra, no le sería difícil aceptar vivir en la casa de huéspedes del diablo. ¿Pero sus torturadores acaso no debían tener cuernos, como los demonios?
¿O estaría coqueteando con los Looney Tunes?[1]
Abrió los ojos un poco más, pensando que ya iba siendo hora de ignorar los chasquidos de su dolorida cabeza y volver a la realidad. Probablemente éste sería su último destello de conciencia: debía sacarle el máximo provecho.
La visión era borrosa. Manos… pies… sí, encadenado. Y tirado sobre algo duro, una mesa. La habitación era… oscura. El olor a mugre le hizo pensar que posiblemente estaba en un sótano. La exigua luz de una bombilla le reveló… Dios santo… la caja de las herramientas de tortura. Apartó su vista de todos esos objetos puntiagudos esparcidos a su alrededor y se estremeció.
¿Qué era ese estrépito? Un ruido nada prometedor. Cada vez más fuerte. Más alto.
Una puerta se abrió en la planta de arriba y Butch oyó a un hombre que con voz apagada decía: «Amo».
Hubo una blanda réplica. Indefinida. Después una conversación y unos pasos que rondaban por ahí, haciendo que el polvo se filtrara entre los maderos. Entonces oyó el chirrido de otra puerta que se abría y las escaleras junto a él empezaron a crujir.
Butch se sintió bañado en un sudor frío y bajó los párpados. A través de una rendija entre sus pestañas, espió a ver qué se le acercaba.
El primer tío era el restrictor que lo había estado torturando, el mismo fulano del verano pasado, el de la Academia de Artes Marciales de Caldwell, Joseph Xavier se llamaba, si Butch recordaba correctamente. El otro estaba cubierto de pies a cabeza por una brillante túnica blanca, cara y manos completamente tapadas. Parecía una especie de monje o de sacerdote.
Pero Dios no estaba debajo de esa vestidura. Cuando Butch absorbió su vibración personal, respiró con repulsión. Lo que hubiera bajo la túnica exhalaba perversidad, pura maldad de la que incita a los criminales en serie, a los violadores, a los asesinos y a las personas que gozan golpeando a los niños: odio, rencor y malevolencia al máximo, en estado sólido.
Butch estaba aterrorizado. Podía soportar que le hubieran dado una paliza: el dolor era una mierda y tendría punto final cuando su corazón dejara de latir. Pero lo que se escondía debajo de esa túnica abarcaba misterios de sufrimiento parecidos a algunos de los que se narraban en la Biblia. ¿Cómo lo sabía? Todo su cuerpo se revolvía, sus instintos le gritaban que corriera, que se salvara, que… rezara.
La plegaria se repitió en su mente.
El Señor es mi Pastor, nada me faltará…
La capucha en lo alto de la túnica giró sobre sí misma, como el cuello deshuesado de una lechuza.
Butch entornó violentamente los párpados y se apresuró con el Salmo XXIII. Cada vez más rápido… urgido por la necesidad de que los versículos sosegaran su mente, siempre más rápido. Él me ha emplazado en verdes pastos; me ha conducido junto a unas aguas que restauran… Reconcilió mi alma; me ha conducido por los senderos de la justicia, para gloria de su Nombre…
—¿Este hombre es el único? —La voz que reverberó en el sótano hizo perder el ritmo a Butch: era atronadora y ennegrecida por un eco, algo desenterrado de una película de ciencia-ficción con extrañas e inquietantes distorsiones.
—Su arma estaba cargada con balas de la Hermandad.
Volver al Salmo. Y hacerlo más rápido.
De esta suerte, aunque caminase por entre las tinieblas de la muerte, no temeré ningún desastre…
—Yo sé que estás despierto, humano.
El eco de la voz penetró con crudeza dentro del oído de Butch.
—Mírame y conoce al Amo de tu captor.
Butch abrió los ojos, volvió la cabeza y tragó saliva compulsivamente. El rostro que lo acechaba desde arriba atraía la oscuridad, como una sombra viva.
El Omega.
El Maligno sonrió un poco.
—¿Así que sabes quién soy? —Se enderezó—. ¿Le has sacado algo, Capataz?
—Aún no he terminado con él.
—¿Ah, no? Lo has aporreado bastante, está casi al borde de la muerte. Sí, lo puedo sentir. Muy cerca. —El Omega se agachó y aspiró el aire sobre el cuerpo de Butch—. Sí, dentro de una hora, como mucho. Tal vez menos.
—Aguantará hasta cuando yo quiera —dijo el Capataz.
—No, él no. —El Omega comenzó a dar vueltas alrededor de la mesa: Butch alcanzó a percibir el movimiento. Su terror aumentó y aumentó, oprimiéndolo con fuerza a cada paso del Maligno. Vueltas y vueltas y más vueltas en torno a Butch, que temblaba. Los dientes le castañeteaban sin parar.
El tembloroso espanto se redujo momentáneamente cuando el Omega se detuvo al borde de la mesa. Sus manos se movieron hacia arriba, entre sombras, y se echó la capucha hacia atrás. La cadavérica bombilla parpadeó como si su luz fuera absorbida por la tenebrosa cabeza del Maligno.
—Vas a dejarlo libre —dijo el Omega, la voz depurada y fortalecida por el aire—. Vas a abandonarlo en el bosque. Y les dirás a los demás que se alejen de él.
«¿Qué?», pensó Butch.
—¿Qué? —dijo el Capataz.
—La Hermandad cuenta, entre sus muchos defectos, con uno que los caracteriza: una lealtad inquebrantable, ¿no es así? Una lealtad que los entumece. Proclaman que es una característica única. Dicen que es su parte animal. —El Omega sacó una mano—. Un cuchillo, por favor. Tengo una idea para que este humano nos sea útil.
—Usted dijo que iba a morir.
—Voy a darle un respiro, un poco más de vida. Como un regalo. El cuchillo.
Alguien esgrimió un cuchillo de caza, de unos veinte centímetros de largo. Los ojos de Butch se abrieron totalmente.
El Omega colocó una mano sobre la mesa, acercó el cuchillo a la punta de su dedo índice y, de un tajo, se la rebanó. Sonó un golpe seco, como cuando se corta una zanahoria.
El Omega se inclinó sobre Butch.
—¿Dónde lo escondemos, dónde lo escondemos…?
El cuchillo revoloteó por encima del abdomen de Butch mientras él daba alaridos. Y todavía estaba gritando cuando le hicieron un corte en el vientre. El Omega agarró su pequeño pedazo, con un dedo negro.
Butch luchó, dándole un buen tirón a las ataduras. Abrió los ojos, horrorizado, hasta que se le oscureció la visión.
El Omega insertó el pedazo de carne que le había cortado a Butch en el vientre. Después se agachó y sopló sobre la herida. La piel se selló y la carne se soldó al mismo tiempo. Inmediatamente, Butch sintió que se pudría por dentro. El gusano de la maldad se removía en círculos. Agachó la cabeza para poder contemplarse el bajo vientre. La piel alrededor de la herida se estaba volviendo gris.
Las lágrimas saltaron de sus ojos y le chorrearon por las mejillas.
—Libérenlo —ordenó el Omega.
El Capataz le soltó las cadenas. Butch, una vez sin ligaduras, descubrió que no podía moverse. Estaba paralizado.
—Está en mi poder —dijo el Omega—. Sobrevivirá y volverá a la Hermandad.
—Pero lo sentirán a usted.
—Quizá. De todos modos lo recogerán.
—Él se lo contará.
—No, porque no recordará nada de mí. —El rostro del Omega se inclinó sobre Butch—. No recordarás nada.
Cuando sus miradas se encontraron, Butch sintió cierta afinidad entre ellos, el vínculo, la identidad. Lloró por lo que le habían hecho y sobre todo por la Hermandad. Vendrían a por él. Tratarían de ayudarlo como fuera.
Y, tan seguro como la existencia del diablo que tenía dentro de sí, él acabaría traicionándolos.
A menos que Vishous y los hermanos no pudieran encontrarlo. ¿Cómo iban a encontrarlo? Sin ropa, a la intemperie, seguramente moriría muy pronto.
El Omega alargó la mano y secó las lágrimas de las mejillas de Butch. La humedad brillaba, iridiscente, entre aquellos dedos negros y translúcidos, y Butch deseó no haber derramado sus lágrimas, prefería habérselas tragado. Pero no había sido así. Moviendo la mano hacia su boca, el Maligno saboreó el dolor y el miedo de Butch, los lamió… los chupó.
A pesar de que Butch ya no tenía esperanzas de recuperar la memoria, la fe que lo sostenía le permitió recordar el último versículo del Salmo XXIII: Y me seguirá tu misericordia todos los días de mi vida; a fin de que yo more en la casa del Señor por largo tiempo.
Pero eso sería imposible. Tenía al Maligno dentro, bajo su piel.
El Omega sonrió, aunque Butch no sabía cómo era su sonrisa.
—Lástima que no tengamos más tiempo, dado tu frágil estado. Pero habrá otras oportunidades para ti y para mí en el futuro, no lo dudes. Lo que yo declaro como mío, siempre será mío. Ahora, duerme.
Y como una lámpara que se apaga, Butch se durmió.
‡ ‡ ‡
—Contesta la maldita pregunta, Vishous.
V apartó la vista de su Rey en el mismo momento en que el antiguo reloj que había en una esquina del estudio empezó a sonar. Se detuvo después de cuatro campanadas: las cuatro de la tarde. La Hermandad había estado en el puesto central de Wrath todo el día, yendo de aquí para allá por el salón Luis XIV, ridículo y elegante, saturando el frágil aire con toda su furia acumulada.
—Vishous —gruñó Wrath—. Estoy esperando. ¿Cómo conoces la forma de encontrar al poli? ¿Y por qué no lo has dicho antes?
Porque sabía que le iba a traer problemas.
Mientras V pensaba alguna respuesta, miró a sus hermanos. Phury se había echado en el sofá de seda azul enfrente de la chimenea; su enorme cuerpo hacía que el mueble pareciera muy pequeño, el largo pelo multicolor alisado junto a la mandíbula. Z, detrás de su hermano gemelo, se apoyaba sobre el mantel, con los ojos oscurecidos por culpa de la furia que sentía. Rhage estaba junto a la puerta, su hermoso rostro desfigurado por una expresión de asco, los hombros temblorosos como si su bestia interior estuviera a punto de saltar, de encabronarse hasta más allá de lo imaginable.
Y Wrath. Detrás de su pulcro escritorio, el Rey Ciego era un pesado bloque de irritación, el semblante cruelmente endurecido por la cólera, sus patéticos ojos totalmente ocultos por unas anchas gafas negras. Los sólidos antebrazos, marcados con los tatuajes de su linaje de pura sangre, descansaban sobre un cartapacio estampado en oro.
Que Tohr no estuviera allí con el grupo era una herida abierta para todos ellos.
—Óyeme, V, responde a la pregunta o te juro por Dios que voy a sacarte la verdad como sea.
—Yo simplemente sé cómo encontrarlo.
—¿Qué nos estás ocultando?
V fue hasta el bar, se sirvió un par de dedos de Grey Goose y se bebió el vodka de un solo trago. Tragó saliva varias veces y luego dejó que sus palabras volaran libremente.
—Yo lo alimento a él.
Un coro de exclamaciones flotó en la habitación. Mientras la incredulidad de Wrath se expandía, V aprovechó para servirse otra copa de Goose.
—¿Tú qué? —Y la última palabra fue un grito a voz en cuello.
—Ha bebido mi sangre.
—¡Vishous! —Wrath rodeó el escritorio, sus zapatos aporreando el suelo como si fueran rocas—. Él es un macho. Y humano, además. ¿En qué estabas pensando?
Más vodka. Definitivo, hora de más Goose.
V se lo bebió de un trago y luego se sirvió el número cuatro.
—Sí, él tiene mi sangre dentro, por eso puedo encontrarlo. Ésta es la razón por la que le di de beber de mí. Yo supe… lo que se supone que debía saber. Así que lo hice y volvería a hacerlo.
Wrath se apartó del escritorio y empezó a dar vueltas por la habitación. Mientras el jefe se libraba de su frustración, el resto de la Hermandad lo observaba con curiosidad.
—Hice lo que había que hacer —dijo V bruscamente, bebiendo de un solo trago lo que quedaba en el vaso.
Wrath se detuvo junto a una alta ventana, que llegaba del suelo al techo. Permanecía cerrada durante el día para que no entrara ninguna luz a la habitación.
—¿Él… él… tomó tu vena?
—¡No!
Dos de los hermanos aclararon su garganta, para urgirlo a que hablara con honestidad.
V blasfemó y se sirvió más vodka.
—Oh, por amor de Dios, ¿cómo iba a decirle que bebiera de mi vena? Le di un poco en un vaso. No supo qué estaba bebiendo.
—Mierda, V —refunfuñó Wrath—. Pudiste haberlo matado.
—Eso fue hace tres meses. Y no pasó nada, no le hizo ningún daño…
La voz de Wrath estalló tan veloz y dura como cuando un bateador lanza una bola de strike.
—¡Violaste la ley! ¿Alimentar a un humano? ¡Dios! ¿Qué se supone que debo hacer contigo?
—Debes entregarme a la Virgen Escribana. Iré con gusto, por mi propia voluntad, si así lo deseas. Pero quiero aclarar una cosa: primero voy a encontrar a Butch y a traerlo de vuelta a casa, vivo o muerto.
Wrath se quitó las gafas y se frotó los ojos, un hábito que había desarrollado en los últimos tiempos, cuando se sentía cansado de la responsabilidad de ser rey.
—Si es interrogado, puede que el poli hable. Nos veríamos muy comprometidos.
V miró dentro de su vaso y negó lentamente con la cabeza.
—Morirá antes que entregarnos. Lo garantizo. —Tragó y sintió cómo la bebida se deslizaba garganta abajo—. Mi hombre es tan fuerte como este vodka.