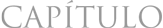
16

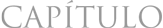
16

Cuando el Señor X volvió de la reunión con el Omega, se sintió con acidez de estómago, lo cual le pareció lógico, ya que se había estado tragando su propia mierda.
El Amo había mezclado una amplia variedad de temas. Quería más restrictores, más vampiros sangrando, más avances, más… más… Hicieran lo que hicieran, siempre estaría insatisfecho. Tal vez ésa era su maldición.
Los cálculos de los fracasos del Señor X estaban en el tablero, la ecuación matemática de su destrucción trazada con tiza blanca. La incógnita algebraica era el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que el Omega se decepcionara y lo reenviara a la eternidad?
Debería moverse más rápido con Van Dean. Ese hombre tenía que estar preparado y dispuesto lo antes posible.
Buscó su portátil y lo encendió. Debajo de un icono en forma de mancha seca de una piscina de sangre, estaba el archivo de «Los Pergaminos». Pinchó en él y buscó el pasaje pertinente. Las líneas de la profecía lo calmaron:
Vendrá uno que traerá el fin antes del Amo,
un luchador del tiempo moderno hallado en el séptimo del veintiuno,
y será conocido por los números que lleva:
uno más que la brújula percibe,
aunque sólo cuatro puntos por hacer con su derecha,
tres existencias tiene,
dos marcas por delante
y con un ojo amoratado, en un pozo nacerá y morirá.
El Señor X se recostó contra la pared, hizo restallar los huesos del cuello y miró alrededor. Los hediondos despojos del laboratorio de metanfetaminas, la suciedad del lugar, ese conjunto de maldades hechas sin remordimiento, eran como una fiesta a la que no quería asistir, pero de la que no se podía marchar. Igual que la Sociedad Restrictiva.
Pero todo iba a salir bien.
Dios, ¡qué rara era la forma en que había descubierto a Van Dean! Había ido a las peleas en busca de nuevos reclutas. Casi de inmediato Van le llamó la atención, pues sobresalía entre los otros. Tenía algo especial, algo que lo distanciaba de sus contrincantes. Al verlo moverse en el cuadrilátero esa primera noche, el Señor X había pensado que había hallado un valioso candidato para la Sociedad… hasta que se dio cuenta de que le faltaba un dedo.
¿Para qué reclutar a alguien con un defecto físico?
Vio otras peleas de Van Dean y le quedó claro que la falta del meñique no era ninguna desventaja para él a la hora de luchar. Un par de noches más tarde, le vio el tatuaje. Van siempre boxeaba con camiseta, pero en una ocasión el trapo se le enrolló en los pectorales. En la espalda, con tinta negra, un ojo miraba fijamente entre los omóplatos.
Eso lo empujó a rebuscar en Los Pergaminos. La profecía estaba hondamente sepultada en el texto del manual de la Sociedad Restrictiva, un párrafo olvidado en medio de las normas de inducción. Afortunadamente, cuando el Señor X alcanzó el rango de Capataz por primera vez, había leído los pasajes con suficiente atención como para acordarse de los malditos versículos.
Como el resto de Los Pergaminos, traducidos al inglés en los años treinta del siglo XX, la profecía era un texto que había que interpretar. Pero si habías perdido un dedo de tu mano derecha, entonces sólo te quedaban cuatro puntos por hacer. Tres existencias eran la niñez, la madurez y después la vida en la Sociedad. Y de acuerdo con lo que dice el público aficionado a sus peleas, Van nació en la ciudad de Caldwell, también conocida como «the Well», el pozo.
Además, su sensibilidad era casi demoniaca. Bastaba con verlo pelear en ese cuadrilátero para darse cuenta de que norte, sur, este y oeste eran sólo una parte de lo que sentía: tenía un raro talento para anticiparse a lo que el oponente iba a hacer. Un don extraordinario.
La clave, sin embargo, radicaba en la extirpación del apéndice. La palabra «marca» podía asumir distintos significados, pero con mucha probabilidad uno de ellos tenía que ver con cicatrices. Y como todos tenemos ombligo, si le habían extirpado el apéndice, entonces tendría dos marcas por delante, ¿cierto?
Otra cosa: éste era el año preciso para encontrarlo.
El Señor X cogió su móvil y llamó a uno de sus subalternos.
Cuando la línea sonó, fue consciente de que necesitaba a Van Dean, el luchador moderno, el bastardo con cuatro dedos en una mano, más que a nadie en la vida. O después de su muerte.
‡ ‡ ‡
Cuando Marissa se materializó delante de la austera mansión gris, se llevó la mano a la garganta y levantó la cabeza. Dios mío, tanta cantidad de piedra subiendo hacia el cielo, tantas canteras saqueadas para conseguir estos volúmenes. Y tantas ventanas con cristales blindados brillando como diamantes. Y además la muralla de contención de seis metros de altura alrededor del patio y del complejo. Y las cámaras de seguridad. Y los portones.
Todo tan seguro. Tan frío.
El sitio era precisamente como se lo había imaginado, una fortaleza, no una casa. Y con un potente sistema informático de seguridad que hacía imposible que nadie pudiera jamás descubrir esa ubicación si no le habían dado antes los datos. Ella había sido capaz, porque su relación con Wrath aún le daba cierto poder. Claro que de eso hacía trescientos años, y habían cambiado muchas cosas, pero todavía había mucho de él dentro de ella como para poder encontrarlo en cualquier parte. Incluso a pesar de la mhis.
Contempló la compacta masa. Sintió un hormigueo en la nuca, como si la estuvieran acechando, y miró por encima del hombro. Al este, la luz del día crecía a raudales. El resplandor hizo que le ardieran los ojos. Casi no le quedaba tiempo.
Aún con la mano en la garganta, avanzó hacia un par de macizas puertas de metal. No había campanilla, ni aldaba, así que golpeó uno de los batientes. Se abrió de inmediato, lo que la sobresaltó en un primer momento. Entró al vestíbulo. Aquí era donde comprobaban la identidad de los visitantes.
Puso su rostro frente a una cámara y esperó. Sin duda una alarma se habría encendido cuando se coló por la primera puerta, así que alguien acudiría a recibirla o a… echarla, en cuyo caso tenía una segunda opción. Una carrera a muerte.
Rehvenge era la otra persona a la que habría podido acudir pero era complicado. Su mahmen era una especie de consejera espiritual de la glymera, y sin duda se habría ofendido profundamente con la presencia de Marissa.
Con una oración a la Virgen Escribana, se alisó el pelo con la palma de su mano. Quizá se había equivocado en la apuesta, pero suponía que Wrath no la echaría en un momento tan próximo al amanecer. Por todo el tiempo que Marissa lo había alimentado, se imaginaba que le permitiría refugiarse por lo menos un día bajo su techo. Y el Rey era un macho de honor.
Por lo menos Butch no vivía con la Hermandad hasta donde ella sabía. Desde el verano se alojaba en algún lugar de la ciudad y supuso que seguiría allí. Esperaba que siguiera allí.
Las pesadas puertas de madera se abrieron y Fritz, el mayordomo, pareció muy sorprendido al verla.
—¿Madame? —El viejo doggen se inclinó en una profunda reverencia—. ¿La están… esperando?
—No. —Estaba bien lejos de ser esperada—. Yo, esto…
—Fritz, ¿quién es? —sonó una voz femenina.
Cuando los pasos se acercaron, Marissa juntó las manos y agachó la cabeza.
Oh, Dios santo. Beth, la Reina. Habría sido mucho mejor ver primero a Wrath. Esto no iba a funcionar.
¿Le permitiría Su Majestad telefonear a Rehvenge? Oh, pero ya era muy tarde… ¿Tendría tiempo de llamar?
Las puertas crujieron al abrirse un poco más.
—¿Quién es…? ¡Marissa!
Mantuvo los ojos en el suelo e hizo una reverencia, como era costumbre.
—Mi Reina.
—Fritz, ¿nos excusas? —Un momento después Beth dijo—: ¿Quieres entrar?
Marissa dudó y luego cruzó la puerta. Tenía un increíble sentido periférico del color y del calor, pero no podía levantar la cabeza frente a la Reina.
—¿Cómo nos has encontrado? —preguntó Beth.
—Su… los vínculos de sangre de su hellren aún están dentro de mí. Yo… yo he venido a pedirle un favor. ¿Podría hablar con Wrath, con su venia?
Se quedó asombrada cuando la Reina le tomó las manos.
—¿Qué ha pasado?
Cuando alzó los ojos, estuvo a punto de jadear. Beth parecía realmente impresionada y preocupada. ¡Qué calidez! Sobre todo si provenía de una hembra que tenía todo el derecho de pegarle una patada en el trasero para echarla de su casa.
—Marissa, cuéntame… ¿qué te ha pasado?
¿Por dónde comenzar?
—Yo… eh, necesito un sitio para quedarme hoy. No tengo adónde ir. He sido expulsada de mi casa. Yo soy…
—Espera, más despacio. ¿Qué ocurrió?
Respiró profundamente y le brindó una versión condensada de la historia, sin mencionar a Butch. Las palabras le brotaron como agua sucia, ensuciando el reluciente suelo de mosaicos, manchando toda aquella belleza debajo de sus pies. La vergüenza le raspó la garganta.
—Te quedarás con nosotros —sentenció Beth cuando Marissa terminó de contar la historia.
—Es sólo por una noche.
—Por el tiempo que quieras. —La Reina le apretó la mano—. Todo el tiempo que sea.
Cerró los ojos y trató de no desmoronarse. Y enseguida sintió las pisadas de unas botas que parecían triturar la alfombrada escalera.
La profunda voz de Wrath llenó los tres pisos del cavernoso vestíbulo.
—¿Qué diablos está pasando?
—Marissa se viene a vivir con nosotros.
Al inclinarse con una nueva reverencia, se sintió despojada de su orgullo, tan vulnerable como si estuviera desnuda. No tener nada y depender de la misericordia de otros era una clase de terror totalmente desconocido para ella.
—Marissa, mírame.
Su áspero tono le era supremamente familiar, era el mismo con el que siempre la había tratado, el mismo con el que la había amedrentado durante tres siglos. Desesperada, miró hacia la calle y sintió que se le había acabado el tiempo.
Los pesados paneles de madera se cerraron con un chasquido como si el Rey lo hubiera hecho a propósito.
—Marissa, habla.
—Basta, Wrath —protestó la Reina—. Ya ha sufrido bastante. Havers la ha echado de su casa.
—¿Qué? ¿Por qué?
Beth contó la historia rápidamente. Oírla de boca de un tercero sólo sirvió para aumentar su humillación. La visión se le volvió borrosa. Luchó por no desmayarse.
Wrath dijo:
—¡Qué barbaridad! Por supuesto, te quedarás aquí con nosotros.
Con mano temblorosa, Marissa se limpió los ojos, quitándose las lágrimas y restregándoselas entre las yemas de los dedos.
—¿Marissa? Mírame.
Ella alzó la cabeza. Dios, Wrath estaba exactamente igual: los crueles rasgos de su rostro le impedían parecer apuesto y las gafas de sol hacían que pareciera aún más terrible. Distraída, notó que tenía el pelo mucho más largo que cuando lo había conocido: le llegaba casi hasta la parte baja de la espalda.
—Me alegra que hayas acudido a nosotros.
Marissa se aclaró la garganta.
—Os agradecería que me permitierais quedarme unos días…
—¿Dónde están tus cosas?
—Embaladas en mi casa… en la de mi hermano, quiero decir, la casa de Havers. Cuando volví del Concilio de los Princeps me encontré con todas mis cosas guardadas en cajas de cartón. Se quedarán allí quién sabe hasta cuándo…
—¡Fritz! —Cuando el doggen apareció corriendo, Wrath ordenó—: Ve a la casa de Havers y trae todas las cosas de Marissa. Llévate la camioneta y que alguien te ayude.
Fritz se inclinó y salió, moviéndose tan rápido que no parecía un doggen.
Ella trató de encontrar las palabras adecuadas.
—Yo… yo…
—Voy a llevarte a tu habitación —dijo Beth—. Pareces al borde de un colapso.
La Reina la condujo hacia las grandes escaleras, por donde ambas subieron. Marissa echó un vistazo atrás. Wrath tenía una expresión radicalmente despiadada en su rostro.
Se detuvo en mitad de las escaleras.
—¿Estás seguro? —le preguntó al Rey.
El semblante de Wrath empeoró.
—Ese hermano tuyo tiene una capacidad extraordinaria para sacarme de quicio.
—No quiero causaros problemas…
Wrath la interrumpió:
—Todo es por Butch, ¿no? V me contó que estuviste con el poli y que lo ayudaste a salir adelante. Déjame adivinarlo… A Havers no le gusta que estés tan cerca de nuestro humano, ¿verdad?
Marissa no pudo decir ni una palabra.
—Como ya te he dicho, tu hermano realmente me cabrea. Butch es nuestro muchacho, aunque no pertenezca a la Hermandad. Lo que le afecta a él, nos afecta a todos nosotros. Así que puedes quedarte a vivir aquí por el resto de tu maldita vida en cuanto a lo que a mí respecta. —Wrath se paseó frente a la base de las escaleras—. ¡Que se pudra Havers! ¡Que se joda ese pobre idiota! Voy a buscar a V y a decirle que estás aquí. Butch no está aquí pero él sabe dónde encontrarlo.
—Oh… no, no tienes que…
Wrath no se detuvo ni dudó. ¿Quién era ella para decirle qué hacer a un rey?
—Bueno —murmuró Beth al oído de Marissa—, vamos, que no se enfade más, déjalo por el momento.
—Me sorprende que este asunto le importe tanto.
—¿Por qué te sorprende? Se preocupa por ti. ¿Creías que iba a echarte de aquí antes del amanecer? Ven, vamos a instalarte.
Marissa se resistió un poco al afectuoso tirón de la hembra.
—Me habéis recibido tan amablemente. ¿Cómo puedo…?
—Marissa. —Los ojos azul marino de Beth estaban claros y limpios—. Tú salvaste al macho que yo amo. Cuando lo hirieron y mi sangre no era suficientemente fuerte, lo mantuviste vivo brindándole la tuya. Así que hablemos con franqueza. No hay absolutamente nada que yo no haría por ti.
‡ ‡ ‡
Llegó el amanecer y la luz del día iluminó el ático. Butch se despertó en el momento en que sus caderas se agitaban bajo las sábanas de satén. Estaba bañado en sudor, la piel hipersensible, con una erección.
Grogui, confundido entre la realidad y lo que esperaba que fuera real, se palpó abajo. Se bajó los pantalones y los calzoncillos.
Imágenes de Marissa revolotearon en su cabeza, mitad gloriosas fantasías, mitad recuerdos de lo que sentía por ella. Cogió cierto ritmo con la mano, inseguro de si era él quien se acariciaba… Quizá fuera Marissa… Dios, deseó que fuera ella.
Cerró los ojos y arqueó la espalda. Oh, sí. ¡Qué bien! Sólo que enseguida se despertó.
Todo era un sueño. Encolerizado consigo mismo, manipuló su sexo ásperamente hasta que ladró una maldición y eyaculó. No fue realmente un orgasmo. Fue más como si su polla hubiera blasfemado en voz alta.
Con un terror nauseabundo, se animó a mirarse la mano.
El alivio lo sosegó. Por lo menos algo había vuelto a la normalidad.
Se quitó los pantalones, limpió las sábanas, entró al cuarto de baño y abrió la ducha. Bajo el chorro, sólo pensó en Marissa. La deseó con un hambre ardiente, un opresivo dolor que le hizo acordarse de cuando había dejado de fumar un año antes.
Y mierda, no había chicles de nicotina para esto.
Al salir del baño, con una toalla alrededor de las caderas, su nuevo móvil comenzó a sonar. Rebuscó entre las almohadas y finalmente encontró el aparato.
—¿Qué pasa, V? —roncó. En realidad, su voz siempre parecía como una detonación por las mañanas y en esa ocasión no fue distinto. Sonó como el motor de un coche que no quiere arrancar.
Muy bien, otra cosa normal a su favor. Ya eran dos.
—Marissa se ha mudado de casa.
—¿Qué? —Se hundió en el colchón—. ¿De qué diablos estás hablando?
—Havers la echó.
—¿Por mí?
—Ajá.
—Bastardo…
—Ella está aquí, en el complejo, así que no te preocupes por su seguridad. Eso sí, está nerviosa como un demonio. —Hubo un largo silencio—. ¿Poli? ¿Estás ahí?
—Sí. —Butch se recostó en la cama. Sus músculos temblaban de ganas de estar con ella en ese momento.
—Entonces me complace decirte que está bien. ¿Quieres que te la lleve esta noche?
Butch se puso las manos en los ojos. La idea de que alguien la hubiera lastimado de cualquier forma lo ponía enfermo. Hasta extremos violentos.
—¿Butch? ¿Butch?
‡ ‡ ‡
Marissa se acomodó en la cama con dosel. Se tapó hasta el cuello y deseó no estar desnuda. El problema era que no tenía ropa.
Dios, aunque a nadie le molestara que ella estuviera allí, el simple hecho de estar desnuda le pareció… incorrecto. Escandaloso, aunque nadie lo supiera.
Miró a su alrededor. El dormitorio que le habían asignado era un poco cursi, pintado de azul, con una escena de una dama y de un pretendiente arrodillado ante ella, repetida en las paredes, en las cortinas, en los cobertores de las camas, en la silla.
No era precisamente lo que más le apetecía ver. Los dos amantes franceses la hostigaban, la fastidiaban porque le mostraban todo lo que podría haber disfrutado con Butch y nunca disfrutaría.
Para resolver el problema, apagó la luz y cerró los ojos.
Estaba en un buen lío. Y le asustaba pensar que su situación aún podía empeorar. Fritz y otros dos doggen habían salido para la casa de su hermano… la casa de Havers, porque ella ya no tenía nada. Ni siquiera estaba segura de poder recuperar sus cosas. Quizá su hermano había tirado todas sus pertenencias, igual que había hecho con ella.
Marissa trató de ser positiva. Debía pensar en su futuro, en lo que debía ser su vida ahora que todo había cambiado para ella. Y tras mucho meditar no encontró ninguna solución; sólo sabía que estaba totalmente perdida y que no tenía a nadie, que a nadie le preocupaba; ni siquiera tenía recuerdos felices, sólo la triste sensación de no haber encajado jamás en su mundo. No tenía ni idea de qué quería hacer o adónde ir.
Y eso no tenía sentido. Llevaba siglos esperando que un macho se fijara en ella. Tres siglos tratando de encajar dentro de la glymera. Tres siglos luchando desesperadamente por ser la hermana de alguno, la hija de alguno, la compañera de alguno. Todas esas expectativas habían sido las leyes que gobernaban su vida, más omnipresentes y poderosas que la ley de la gravedad.
¿Y cómo había terminado esa búsqueda? Huérfana, sin compañero y rechazada.
Pues bien, la primera regla para el resto de sus días sería «no más búsquedas». No tenía ninguna pista de quién era, pero mejor estar perdida que metida en un mundo que no la admitía tal y como era.
El teléfono colocado junto a la cama sonó y Marissa se sobresaltó. No tenía ganas de hablar, pero lo cogió sólo para que dejara de sonar.
—¿Sí?
—¿Madame? —Era una doggen—. Tiene una llamada de nuestro amo Butch. ¿La acepta?
Oh, maravilloso. Así que se había enterado.
—¿Madame?
—Ah… sí, la acepto.
—Muy bien. Le paso la comunicación. Por favor, espere.
Hubo un clic y después aquella inconfundible voz pastosa.
—¿Marissa? ¿Estás bien?
No muy bien, se dijo, pero eso no era asunto de él.
—Sí, gracias. Beth y Wrath han sido muy generosos conmigo.
—Escucha, quiero verte.
—¿Tú? ¿Entonces supongo que todos tus problemas han desaparecido mágicamente? Debes estar encantado de regresar a la normalidad. Felicidades.
Él maldijo.
—Estoy preocupado por ti.
—Eres muy amable, pero…
—Marissa…
—Tranquilo, no estoy en peligro. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Que no querías ponerme en peligro: pues bien, no estoy en peligro. Supongo que eso te alegrará.
—Escucha, yo sólo…
—Déjalo ya, Butch, no insistas.
—Maldita sea, Marissa. ¡Maldita sea!
Cerró los ojos, cansada del mundo, de Butch, de Havers y de ella misma. Contó hasta tres y se calmó un poco, o al menos lo suficiente para poder hablar. En voz baja, le dijo:
—Te agradezco tu interés por mí, pero no es necesario que te preocupes, de verdad, estoy bien.
—Mierda…
—Sí, creo que eso resume muy bien la situación. Hasta luego, Butch.
Al colgar el teléfono, se dio cuenta de que temblaba.
El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente y ella miró angustiosamente a la mesilla. Con un rápido movimiento arrancó el cordón de la pared.
Se acostó de lado. No creía que pudiera dormir, pero cerró los ojos de todos modos.
Al sumirse en la oscuridad, sacó una conclusión. Aunque todo podía ser… bueno, una mierda, para usar la elocuente síntesis de Butch, podía afirmar, por lo menos, que estar muerta de miedo era mejor que tener un ataque de pánico. Y, por fortuna, aunque estaba muy asustada aún podía pensar con claridad.
‡ ‡ ‡
Veinte minutos más tarde, con su gorra de los Red Sox echada hacia delante y con unas gafas oscuras, Butch se acercó a un Honda Accord verde oscuro, modelo 2003. Miró a derecha e izquierda. Nadie en el callejón. Nadie en las ventanas de los edificios. Ningún automóvil.
Se agachó, recogió del suelo un trozo de piedra y, de un golpe, rompió la ventanilla del conductor. La alarma sonó con estridencia. Se alejó del sedán y se ocultó entre las sombras. Nadie acudió corriendo. El ruido se apagó.
No había robado un coche desde que tenía dieciséis años, cuando era un delincuente juvenil en South Boston. Se sintió de nuevo un chiquillo enfadado con el mundo. Caminó con calma, abrió la puerta y se metió al coche. Lo que siguió fue rápido y eficiente, prueba de que la práctica del delito era como montar en bicicleta: nunca se olvida. Tampoco había olvidado cómo hacer un puente para poner en marcha un coche sin necesidad de tener llaves de contacto.
El coche arrancó con un zumbido y Butch echó el asiento hacia atrás y rompió con el codo el resto del vidrio dañado de la ventanilla. Descansó el brazo sobre ésta, como si estuviera tomando el aire de la primavera, y se recostó de manera relajada.
Al llegar a la señal de stop al fondo del callejón, frenó con cuidado. Cuando se va en un vehículo robado y sin identificación, y con una misión crucial, se deben respetar al máximo las normas de circulación.
Bajó por la Novena. Se sintió mal por lo que había hecho. Perder el coche no era divertido. En el primer semáforo en rojo, abrió la guantera. El vehículo estaba registrado a nombre de una tal Sally Forrester, 1247 de la calle Barnstable.
Prometió devolver el Honda tan pronto como pudiera y dejarle a Sally un par de los grandes para cubrir los desperfectos, como la rotura del cristal de la ventanilla.
Y hablando de cosas rotas… miró por el espejo retrovisor y se vio a sí mismo. Estaba hecho un desastre. Necesitaba un afeitado y su rostro aún estaba lleno de cardenales. Ya se ocuparía de sí mismo cuando tuviera tiempo. Lo primero era lo primero. Volvió a colocar el retrovisor en su sitio para no ver a su mapa de carreteras de la fealdad.
Desgraciadamente todavía tenía una imagen bastante clara de lo que estaba haciendo.
Salió de la ciudad. De repente, oyó una vocecita en su interior, la voz de la conciencia, y no le gustó lo que le decía. Siempre había vivido a caballo entre el bien y el mal, siempre dispuesto a romper las reglas para satisfacer sus propósitos. Demonios, había aporreado a sospechosos hasta lograr que se derrumbaran. Había hecho la vista gorda cuando la tortura le había sido útil para conseguir información sobre sus casos. Había tomado drogas incluso después de haberse unido a la fuerza de policía, por lo menos hasta que logró desengancharse de la cocaína.
En el cumplimiento del deber, lo único que no había hecho había sido aceptar sobornos o favores sexuales. Del resto, ninguna complicación. Por lo que se supone que esto lo convierte en un héroe.
¿Y qué estaba haciendo? Ir detrás de una hembra cuya vida ya era un caos. Así que podía unirse al desfile de desastres que giraba a su alrededor.
No podía refrenarse. Después de haber llamado a Marissa una y otra vez, había sido incapaz de quedarse en casa sin hacer nada. Si antes estaba obsesionado, ahora se encontraba poseído por ella. Tenía que ver con sus propios ojos si estaba bien y… bueno, demonios, aprovechar tal vez para explicarse un poco mejor.
Había una cosa buena, sin embargo. Se sentía normal por dentro. En la guarida de V se había hecho un corte en un brazo con un cuchillo, para ver cómo era su sangre. A Dios gracias, había salido roja.
Respiró profundamente y luego frunció el ceño. Acercó la nariz a sus bíceps y olió de nuevo. ¿Qué diablos era aquello? Incluso con el viento entrando a raudales por la ventana rota del coche e incluso a través de su ropa, podía oler algo, no esa empalagosa mierda de talco de bebé, que por fortuna ya se había evaporado. Ahora sentía algo que venía de fuera.
No sabía qué le pasaba. Últimamente su cuerpo parecía una perfumería, cada vez con un olor distinto. Por lo menos el de ahora le gustaba…
¿Sería? No podía ser… No, no era. Simplemente no era. ¿Verdad?
Absolutamente, no. Sacó su móvil y marcó un número. Tan pronto escuchó la voz de V, dijo:
—Preparaos, voy de camino.
Vishous soltó un taco, como si se hubiera asombrado profundamente.
—No me sorprende. Pero ¿cómo vas a llegar hasta aquí?
—En el Honda de Sally Forrester.
—¿Y quién es?
—Ni idea, lo robé en la calle. Mira, no estoy haciendo nada extraño, bueno, nada al estilo de los restrictores. Es que necesito ver a Marissa.
Hubo un largo silencio.
—Te dejaré entrar por los portones. Demonios, la mhis ha mantenido a esos verdugos fuera de esta propiedad durante setenta años, así que no me gustaría que te rastrearan. Y, por supuesto, no creo que vengas tras nosotros.
Butch se arregló la gorra de los Red Sox y al pasarse la muñeca por la nariz, sintió otra vez el olorcillo.
—Oye, V… escucha… no estoy del todo bien, maldita sea. Huelo raro.
—¿A qué?
—Como a colonia de hombre.
—Bien por ti. Las hembras se mueren por ese tipo de cosas.
—Vishous, huelo como a Obsession for Men, aunque yo no uso esa colonia, ¿entiendes?
Silencio al otro lado de la línea.
—Los humanos no segregan aromas de ese tipo.
—Sí, claro. ¿Quieres explicarle eso a mi sistema nervioso central y a mis glándulas sudoríparas? Se alegrarán con tus noticias.
—¿Notaste el olor después de hacer el amor con Marissa en el cuarto del hospital?
—Ha sido más intenso desde entonces, tengo la sensación de haber olido de forma parecida en otro momento.
—¿Cuándo?
—Cuando la vi entrar a ella en un coche con un macho.
—¿Cuánto hace de eso?
—Como tres meses. Incluso cogí la Glock cuando los vi.
Silencio. Luego V insistió.
—Butch, los humanos no segregan aroma como nosotros.
—Lo sé.
Más silencio. Después:
—¿Hay alguna posibilidad de que seas adoptado?
—No. Y no hay colmillos en mi familia, si es lo que estás pensando. V, muchacho, acuérdate de que bebí una cosa que me diste. ¿Estás seguro de que no he sido transformado en…?
—Es cuestión de genética, poli. La tontería esa del mordisco que te vuelve vampiro, es puro folclore, no es cierto. Mira, voy a dejarte abiertos los portones y hablaremos después de que la veas. Y otra cosa: Wrath no tiene problemas en machacar a los restrictores para descubrir qué te pasó. Pero no quiere que te involucres.
La mano de Butch golpeó el volante.
—Joder, macho. He pasado horas y horas ganándome el derecho a hacerlo, V. He derramado mi sangre por el derecho a pegarles a esos gilipollas y hacerles mis propias preguntas.
—Wrath…
—Es un buen tipo pero no es mi rey.
—Sólo quiere protegerte.
—Dile que no necesito el favor.
V soltó un par de embrolladas frases en Lenguaje Antiguo y luego farfulló:
—Bien.
—Gracias.
—Un último detallito, poli. Marissa es una invitada de la Hermandad. Si no te quiere ver, te largarás sin montar ningún escándalo, ¿de acuerdo?
—Si ella no quiere verme, me iré. Lo juro.