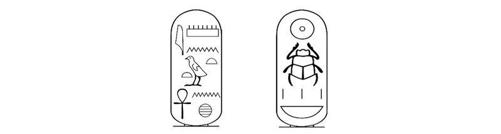
Las numerosas maldiciones de Tutankamón
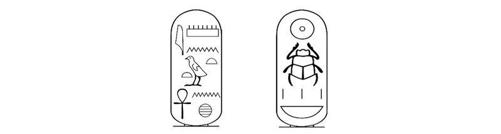
Fue un momento muy emocionante para cualquier excavador. Acompañado sólo por mis trabajadores nativos, me encontré, después de años de una labor comparativamente improductiva, en el umbral de lo que resultaría ser un descubrimiento magnífico. Cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, podía haber al final de aquel pasadizo, y necesité todo mi autocontrol para no romper la puerta e investigarlo en aquel preciso momento.
HOWARD CARTER[1]
El 4 de noviembre de 1922, los trabajadores empleados por lord Carnarvon y su arqueólogo asociado Howard Carter descubrieron un tramo de escaleras que llevaba hacia la tumba perdida del rey Tutankamón, de la 18.a dinastía egipcia. La tumba estaba prácticamente intacta, y el cuerpo momificado de Tutankamón yacía todavía dentro, protegido por un juego de ataúdes dorados y rodeado por un amplio despliegue de objetos algo polvorientos, pero todavía brillantes. Este descubrimiento, la primera tumba real egipcia casi completa, provocó un interés sin precedentes por parte de los medios de comunicación. Los reporteros acudieron en masa a Egipto y se asomaron al muro de piedra que rodeaba la tumba, irritando a Carter, ya de por sí taciturno, casi hasta hacerle estallar. Empujados por sus editores para que escribieran sobre el descubrimiento más emocionante que se había hecho jamás, pero sin tener acceso a la tumba ni a sus contenidos, los periodistas publicaron una mezcla muy entretenida de hechos y ficciones salpicada con vitriolo dirigido a los arqueólogos.
La de Tutankamón no era, ni mucho menos, la primera momia que se descubría, ni era la más importante. Sin embargo, se convirtió enseguida en una celebridad, y como todos los famosos, apareció sin descanso en periódicos y revistas. A medida que la «tutmanía» invadía Occidente, la egiptología, que ya no era el aburrido refugio de serios eruditos y académicos enclaustrados en una biblioteca, adquirió un atractivo popular que se reflejó en la moda, la arquitectura y la ficción. Mientras, en Egipto, un país cada vez más independiente que luchaba por entrar en el mundo moderno, el descubrimiento suscitaba preguntas incómodas sobre el colonialismo, la propiedad del pasado de Egipto y el derecho de los arqueólogos a minar un país extranjero en busca de conocimientos, provecho o gloria personal. Las cosas ya no volverían a ser lo mismo.
Para mí, como para muchas personas de mi generación, Tutankamón fue la introducción al sugestivo y sofisticado mundo de los faraones. Yo nací y crecí en Bolton, Lancashire, a 4.000 kilómetros de distancia del Valle de los Reyes, y muy, muy lejos en términos de calor y de sofisticación. Sin embargo, el húmedo y prosaico Bolton, una antigua ciudad fabril, es un buen sitio para vivir, para una futura aspirante a egiptóloga. Los emprendedores del siglo XIX que hicieron sus fortunas con el comercio del algodón demostraron un enorme interés por el Antiguo Egipto y sus posibles vínculos con la Biblia. Impulsados por la necesidad de recoger no sólo conocimientos, sino también objetos reales, navegaron por el Nilo coleccionando recuerdos que iban desde cuentas diminutas a momias con su ataúd y todo de tamaño natural. De vuelta a casa, aumentaron sus colecciones comprando objetos a algunos anticuarios, y financiaron excavaciones arqueológicas que les dieron derecho a una parte de los hallazgos encontrados. Sus adquisiciones privadas acabaron llegando a los museos locales, de modo que Bolton, Burnley, Blackburn, Liverpool, Macclesfield y Manchester (para nombrar sólo unos pocos lugares) tienen la suerte de contar hoy en día con unas colecciones egiptológicas extraordinarias. Y luego, de niña, todo esto me llegó a mí. Me parecía perfectamente natural que los museos de Lancashire estuviesen repletos de exóticos tesoros egipcios. Yo suponía que todos los museos estaban igualmente bien dotados.
En 1972 llegó al British Museum la exposición «Tesoros de Tutankamón», trayendo una serie de artefactos que incluían la icónica máscara funeraria del rey. Casi de la noche a la mañana barrió toda Gran Bretaña una nueva oleada de tutmanía. La televisión en color, que todavía era una novedad, exhibió los tesoros de la tumba con toda su belleza dorada y, mientras Tutankamón invadía todos los salones de la nación, se dio a conocer a los espectadores un pasado muy diferente de la historia clásica que se aprende en el colegio. Mucho más de un millón de visitantes se animaron a acudir al British Museum para verlo por sí mismos. Tan contagiosa era la atmósfera que en mi colegio tomaron la decisión valiente (y algunos dirían que insensata) de llevarnos a todas a Londres. Se alquiló un tren, y para cuando descubrimos que no podíamos asistir el día que las escuelas tenían acceso prioritario al museo, ya pareció que no importaba. Y allá fuimos, cientos de chicas con bolsas para el almuerzo e impermeables. La expedición no se pudo considerar un éxito: visitamos primero el Museo de Ciencias y luego la Torre de Londres, se nos hizo tarde, y después de hacer cola durante más de una hora en el exterior del British Museum, nos fuimos, tras comprar carteles y postales, pero sin haber visto realmente al propio rey. Pasaron diez años hasta que pude ver el rostro dorado de Tutankamón en un Museo de El Cairo casi vacío. Sin embargo, mi latente interés por la egiptología cobró nueva vida, y ya no hubo vuelta atrás. Aquella fijación con el Antiguo Egipto inspirada por Tutankamón podría ser mi propia y personal visión de la maldición de Tutankamón.
Tengo que añadir que la maldición de Tutankamón me ha afectado de una manera muy suave, porque no creo que las maldiciones antiguas (reales o imaginarias) sean capaces de tener efecto alguno en el mundo moderno a menos que nosotros lo permitamos. De hecho, debo admitir simple y llanamente que no creo en las maldiciones, en absoluto. Sin embargo, hay muchos que sí creen y que se toman la maldición de Tutankamón como algo muy serio, como una protección mortal derivada de un conocimiento arcaico y esotérico, usada por los sacerdotes de la necrópolis para salvaguardar al rey muerto y su tumba. Esa protección puede adoptar diversas formas que oscilan entre lo mágico e inverificable (hechizos mortales y espíritus elementales) y lo más científico y físico (medidas de «bioseguridad» ocultas, patógenos y venenos). Los creyentes (y un rápido rastreo en internet confirma que hay muchos, cada uno de ellos armado con una versión ligeramente distinta de «la verdad») aceptan que esa maldición mató no se sabe bien cómo a lord Carnarvon al cabo de cinco meses de abrir la tumba, simplemente porque financió la misión arqueológica que profanó el enterramiento. La maldición luego siguió matando a otros relacionados directa o indirectamente con Tutankamón, usando una gran variedad de medios ingeniosos y, para los escépticos, innecesariamente perversos.
La súbita muerte de Carnarvon arrojó a su arqueólogo asociado al primer plano de la atención pública, algo que él no deseaba, de modo que hoy en día recordamos a Carter como la fuerza motriz tras la misión de Tutankamón, mientras que a Carnarvon se lo relega al papel de patrocinador jovial y generoso con un pasajero enamoramiento por el Antiguo Egipto.[2] Sus contemporáneos, sin embargo, comprendieron que la tumba pertenecía en toda justicia y plenamente a Carnarvon. El informe inicial del descubrimiento, publicado en The Times del 30 de noviembre de 1922, lo deja bien claro. Bajo el titular: «Gran hallazgo en Tebas. La larga búsqueda de lord Carnarvon», cuenta que «durante dieciséis años, lord Carnarvon, con la asistencia del señor Howard Carter, ha estado llevando a cabo excavaciones en la orilla occidental del Nilo, en Luxor». Al día siguiente, el Times contenía un «tributo a lord Carnarvon», escrito por sir E. A. Wallis Budge, conservador de Antigüedades Egipcias del British Museum, que empezaba así: «La noticia del importante descubrimiento egipcio que han hecho lord Carnarvon y su fiel ayudante, el señor Howard Carter, es tal que provocará un estremecimiento de placer en todo el mundo arqueológico en su conjunto». Ésta es la historia de Tutankamón, y no la de Carter. Sin embargo, la personalidad y la conducta de Carter influyen tanto en nuestra comprensión del descubrimiento y el vaciado de la tumba que resulta imposible pensar en uno sin el otro. Cualquiera que esté interesado en leer algo más sobre la vida de Carter debería empezar por la biografía de James, que da mucho que pensar: Howard Carter: The Path to Tutankhamen (1992). Desgraciadamente, no existe biografía equivalente de lord Carnarvon, y como gran parte del archivo familiar quedó destruido durante la Segunda Guerra Mundial, quizá no la haya nunca.
Para Carter, el descubrimiento de un conjunto de cámaras semejante a un almacén atestado de frágiles artefactos resultó una bendición y una maldición a la vez, ya que le obligó a asumir un papel diplomático para el cual estaba muy mal dotado. Tutankamón proporcionó a Carter muchísima fama y alguna fortuna, pero muy poco reconocimiento académico, algo que razonablemente podía haber esperado. De hecho, su gran hallazgo llevó a su fin su carrera como excavador. Se dedicó todo el resto de su vida a los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón, y murió antes de que la publicación académica de su obra estuviese cerca siquiera de completarse. Eso significa que gran parte de nuestra información sobre la excavación de la tumba procede de fuentes muy conocidas: escritos privados, los propios libros de Carter y periódicos contemporáneos, sobre todo The Times, que publicó informes regulares de los acontecimientos del Valle. Yo he usado esos escritos para transmitir el espíritu de maravilla y emoción con el cual los excavadores, y el público en general, dieron la bienvenida a Tutankamón al mundo moderno.
Muchos egiptólogos podrían aducir que la verdadera maldición de Tutankamón es la fijación que ha desarrollado el público en general con ese rey, azuzado por los medios de comunicación, a expensas del resto de la larga historia de Egipto. Nuestro abrumador interés por Tutankamón, efectivamente, ha distorsionado la percepción del pasado, de modo que casi un siglo después de su redescubrimiento y más de 3.000 años después de su muerte, «Tut» (estamos tan familiarizados con él que incluso le hemos puesto un mote amistoso) sigue siendo el más famoso del mundo antiguo. Sólo Nefertiti y Cleopatra VII pueden acercarse a su estatus de superestrella. Ramsés II, el Grande, queda muy por detrás, mientras que a Senwosret III y Pseusennes II y muchos otros (reyes-dioses magníficos y heroicos, en tiempos ampliamente celebrados por sus grandes hazañas) sólo los recuerdan aquellos que han estudiado especialmente la historia egipcia. Mientras el recién descubierto Tutankamón estaba en la cresta de la ola, dos descubrimientos espectaculares, casi contemporáneos, como la excavación de Leonard Woolley en 1920 de los pozos de la muerte reales en la ciudad mesopotámica de Ur, y la excavación de Pierre Montet en 1939 de las tumbas del Tercer Período Intermedio, casi intactas, en la ciudad egipcia de Tanis, no han conseguido captar la imaginación del público.
Es comprensible que en 1939 los ojos del público no estuviesen clavados en el Egipto antiguo, pero la falta de interés por el trabajo de Woolley resulta desconcertante a primera vista, dadas sus obvias conexiones con la arqueología bíblica. Sin embargo, tres importantes circunstancias distinguieron a las dos excavaciones. Primero, a diferencia de los anónimos sirvientes enterrados en los lúgubres pozos de la muerte, Tutankamón era un individuo con nombre: un joven antiguo, y sin embargo curiosamente moderno, revelado al mundo occidental en un momento en que Occidente había perdido a muchos de sus jóvenes. El arte y la moda de su época (el período Amarna tardío) sintonizaban mucho con el arte y la moda de la Europa de posguerra, y permitían que apareciese como algo seductor y remoto, y al mismo tiempo tranquilizadoramente familiar. En segundo lugar, aunque Tutankamón no era en absoluto el primer faraón que se descubría (en el Museo de El Cairo ya existía una galería entera llena de reyes), fue el primero descubierto con una enorme cantidad de oro. El tesoro y la caza del tesoro tienen un atractivo universal e intemporal que traspasa todas las fronteras de edad, raza y género, y parece que fue la máscara funeraria de oro de Tutankamón, más que su rostro real, lo que encandiló la imaginación del público. Finalmente, la excavación de Carter se llevó a cabo bajo un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación, lo que aseguraba que, aunque lo hubiese deseado, el público no pudiera olvidar los acontecimientos que iban ocurriendo en el Valle de los Reyes.
En muchos aspectos esa fama fue algo positivo. Tutankamón y el estudio de su vida y sus tiempos han proporcionado un enorme placer a muchos, y yo me incluyo entre ellos. Su marca, reconocible al instante, ha resultado especialmente valiosa para la economía egipcia. En enero de 2011, el turismo representaba el 11 por ciento del producto nacional egipcio, y las visitas al Museo de El Cairo (donde se encuentran los objetos de la tumba de Tutankamón) y el Valle de los Reyes (el moderno Luxor: donde se encuentra la tumba de Tutankamón) formaban parte importante de todos los itinerarios.[3] Por tanto, resulta una desafortunada paradoja que la gran popularidad de Tutankamón sea precisamente lo que amenace con destruir su legado. Los turistas que se dirigen al Valle de los Reyes desembarcan con autocares que vibran y contaminan, y respiran y sudan en su estrecha tumba, causando un daño incalculable a los frágiles muros decorados. Los efectos negativos del turismo (la propia maldición de Tutankamón del Valle) se han convertido en un problema vigente y grave para el Servicio de Antigüedades Egipcio (SAE), la agencia del gobierno responsable del cuidado y protección de los monumentos antiguos egipcios.[4] Como respuesta, y como forma de combinar las necesidades de los visitantes con las necesidades de los conservadores, la SAE ha anunciado recientemente un plan ambicioso que consiste en construir una réplica de tamaño natural de la tumba de Tutankamón en un valle cercano. Esa falsa tumba permitiría a los visitantes una experiencia «auténtica», preservando al mismo tiempo la tumba genuina.
Resulta muy triste, aunque quizá predecible, que ese estatus de famoso haya tenido como consecuencia que algunos egiptólogos se hayan alejado de Tutankamón para evitar la imagen de vendidos, de explotadores o incluso (¡Dios nos libre!) de disfrutar de los gustos populares. Confesar un interés por Tutankamón es, para algunos, equivalente a confesar la preferencia por los seriales televisivos en lugar de Shakespeare, o el teatro musical en lugar de la ópera, mientras que escribir sobre Tutankamón se puede interpretar como un intento venal de hacer dinero, lo que, en el mundo de los académicos, no siempre está bien visto. El elitismo, sin embargo, no es lo más abundante. Muchos otros, sencillamente, han despreciado a Tutankamón por considerarlo insignificante: un chico de corta vida, débil, manipulado y poco merecedor de un estudio detallado.
Es un «joven sensible, un Hamlet totalmente incapaz de las agobiantes responsabilidades que se le exigían», un «joven don nadie», un rey que, sencillamente, no merecía servir como representante de la era dinástica.[5] Esa crítica en parte es cierta. El suyo fue un reinado corto, que empezó a una edad muy temprana; gran parte de lo que consiguió lo hizo bajo la guía de otros. Sin embargo, aunque la década de Tutankamón es breve comparada con el reinado de treinta y ocho años (próspero, pero quizá un poco monótono) de Amenhotep III, se puede comparar favorablemente con los diecisiete años (nada monótonos) del reinado de Ajenatón y los cuatro (quizá monótonos, no sabemos nada de ellos) de su sucesor Ay. Diez años, en una tierra donde los varones de la élite tenían una esperanza de vida de aproximadamente cuarenta años, era mucho tiempo. Aunque resultaría algo excesivo considerar a Tutankamón a sus veinte años como un hombre de mediana edad, la verdad es que sobrevivió a la mayoría de sus contemporáneos, y murió siendo un hombre, no un niño.
La década de Tutankamón estuvo lejos de ser monótona. Fue el momento de cambio entre las certezas religiosas únicas de la edad de Amarna y el politeísmo tradicional de los reinados posteriores.[6] Incluyó un cambio de capital y un regreso a la propaganda real tradicional que se reflejó en el desarrollo del arte y los escritos oficiales. La maldición del propio Tutankamón seguramente fue su muerte temprana, que le impidió cumplir su destino. Si hubiese vivido veinte años más, muy probablemente habría conseguido restaurar la antigua prosperidad de su país. Quizá incluso hubiese sido aclamado como primer rey de la 19.a dinastía. Por el contrario, su breve reinado no le dio el tiempo suficiente para distanciarse de las «herejías» de sus predecesores Ajenatón y Semenejkara. Ligado para siempre a ellos y a sus ideas poco ortodoxas, se le excluye deliberadamente de la Lista de Reyes (el registro oficial de gobernantes egipcios) de la 19.a dinastía, y de hecho se convirtió en una no-persona. Esto, para un rey que creía que debía ser recordado si quería tener la menor esperanza de vivir más allá de la muerte, era un asunto muy grave.
Aunque resulta complejo encontrar pruebas, y siempre quedan huecos en nuestros conocimientos, existen suficientes pruebas arqueológicas y textuales que nos permiten reconstruir el reinado de Tutankamón hasta un grado suficiente de precisión. Existen muchas zonas de desacuerdo entre los estudiosos (por ejemplo, el origen de Tutankamón es un tema de continuas y enérgicas controversias, incluso después de la reciente publicación de las pruebas de ADN), pero en conjunto todos están de acuerdo en lo esencial de su historia, y sabemos bastante de su vida y su época. Sin embargo, junto a esta historia ortodoxa y enteramente satisfactoria, Tutankamón ha ido adquiriendo una segunda «historia» muy distinta, una creación intuitiva y cultural posterior al descubrimiento que le convierte en sujeto de una amplia gama de interpretaciones, incluyendo complots de asesinato, conspiraciones arqueológicas y ocultismo. Las tecnologías modernas (en particular internet) han contribuido a que se extendiera ese concepto, de modo que en sólo noventa años, Tutankamón ha pasado de ser un rey muerto hace muchísimo tiempo y apenas recordado a un fenómeno cultural.[7] Éste es un aspecto contemporáneo importante del legado de Tutankamón que todavía se está desarrollando, pero las conspiraciones y las maldiciones casan mal con la egiptología biomédica y el examen forense de los textos antiguos. Por tanto, he dividido este libro en dos partes complementarias, pero enteramente separadas. La primera se ocupa de las pruebas de la vida y muerte de Tutankamón. La segunda considera lo ocurrido con el Tutankamón posterior al descubrimiento. Juntas, ambas partes ofrecen un relato completo.
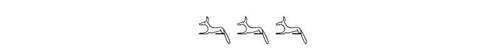
El rey de Egipto (o faraón, ambas palabras son intercambiables) tenía muchos deberes. Como representante terrenal de los dioses, era la cabeza del ejército y de la administración, y jefe sacerdotal de todo culto estatal. Pero su principal e irrenunciable deber era el deber que ligaba todos los demás deberes y que justificaba su existencia: el mantenimiento del maat. El conflicto constante entre el maat, el orden correcto del ser, y su opuesto isfet o caos, era fundamental para el pensamiento egipcio.
Para nosotros es fácil comprender el caos: en el Antiguo Egipto ese concepto englobaba toda conducta incontrolable, incluida la enfermedad, el crimen y la extrañeza de los extranjeros. El maat es más difícil. No tenemos equivalente en nuestro idioma, de modo que se define como una potente combinación de verdad, corrección, statu quo, control y justicia.
El dios tebano Amón, «El Oculto», sonrió a los reyes de la 18.a dinastía, permitiendo que una serie de guerreros poderosos (Ahmosis, Tutmosis I, Tutmosis III) se intercalasen con constructores monumentales y astutos diplomáticos (Hatsepsut, Tutmosis IV, Amenhotep III). Con un imperio que se extendía desde Nubia en el sur hasta Siria en el norte, el Egipto de la 18.a dinastía era a todos los efectos invencible, y sus reyes eran más acaudalados de lo que habían sido jamás los reyes de Egipto. El tesoro rebosaba de oro, los graneros también estaban repletos, y el pueblo vivía pacífico y contento en una tierra con antiguas ciudades y villas de adobe dominadas por imponentes templos de piedra construidos para albergar las estatuas de culto de los numerosos dioses.
Amenhotep III accedió al trono como la persona más rica y poderosa de todo el Mediterráneo oriental. Gobernó Egipto durante treinta y ocho años pacíficos y extremadamente prósperos, y su reinado se caracterizó por la diplomacia y las importantes edificaciones. Una serie de impresionantes templos de piedra y suntuosos palacios de ladrillo dejaban bien claro para todos que Amenhotep estaba realmente bendecido por los dioses. Aunque permanecía leal a las deidades tradicionales del Estado e invertía en ellas, Amenhotep mostraba también una creciente devoción a los cultos solares. Al mismo tiempo mostró un interés sin precedentes por su propia divinidad.
A Amenhotep III le sucedió su hijo, Amenhotep IV. El nuevo reinado empezó de una manera muy convencional, pero transcurridos cinco años Amenhotep había hecho cambios radicales en la teología estatal. Ahora habría un solo dios principal, un disco solar sin rostro conocido como Atón. Amenhotep cambió su nombre por el de Ajenatón, y se retiró con su consorte, Nefertiti, a adorar a Atón en la ciudad de Amarna, construida para tal fin en el Egipto Medio. Es muy probable que allí fuera donde nació Tutankamón.
Ajenatón y Nefertiti son personajes con mucha fuerza, y se podría escribir muchísimo sobre sus hazañas, creencias e incluso su aspecto, tanto que amenazarían con abrumar cualquier biografía de Tutankamón.
Ajenatón gobernó Egipto durante diecisiete años, años extremadamente mal documentados, fuera de la claustrofóbica corte de Amarna. El final de su reinado es un misterio, pero existen buenas pruebas tanto arqueológicas como textuales que sugieren que se asoció con un corregente llamado Semenejkara. Sin embargo, no está nada claro quién era ese tal Semenejkara, y no sabemos si él (o ella) vivió el tiempo suficiente para disfrutar de un reinado independiente. La muerte de Semenejkara no se menciona en ninguna parte, y después de un breve período de confusión, la siguiente certeza histórica nos llega cuando, aproximadamente en 1336 a. C., el joven Tutankamón hereda el trono como único superviviente varón miembro de la familia real nuclear. Su reinado de diez años estaría dedicado a borrar todo recuerdo del desgraciado experimento religioso de Ajenatón. Su muerte prematura sumergiría al país en una crisis sucesoria que causaría la caída de la 18.a dinastía.