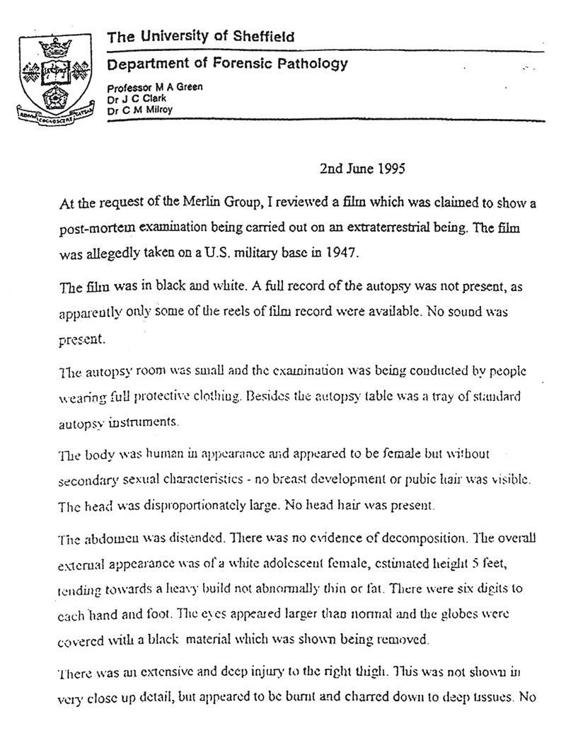
Primera página del informe del doctor Milroy sobre el ser que aparece en la película de la «primera autopsia».
Hablan los forenses
Las cifras de audiencia conseguidas por Antena 3 Televisión aquella tarde de domingo hablan por sí solas: algo más de tres millones de espectadores siguieron a través de la pequeña pantalla el reportaje titulado Los alienígenas de Roswell, que contenía las primeras imágenes liberadas por la Merlin Group del material rodado por Barnett. De hecho, pese a que no fueron más de tres los minutos de la autopsia que se incluyeron en el documental originalmente escrito para el Canal-4 británico, quienes seguimos el reportaje tuvimos suficiente para saber que estábamos frente a un documento excepcional. Se trataba, a todas luces, de segmentos extraídos de la llamada primera autopsia y en los que podía verse cómo un hombre y una mujer enfundados en sendos trajes aislantes procedían al vaciado de órganos de una criatura de aspecto bastante humano, mientras un tercer individuo controlaba toda la operación a través de una ventana abierta en la pared.
Al principio me sorprendí por el poco material de Barnett incluido en el documental, aunque no tardé mucho en darme cuenta del porqué. De hecho, poco antes de mi marcha a Egipto, Renaud Marhic me había advertido ya que la compañía TF-1 Video planeaba lanzar al mercado el 26 de agosto una cinta con los dieciocho minutos íntegros de la primera autopsia, y distribuirla simultáneamente en Francia, Suiza y Bélgica[61]. Como así fue. Nada menos que doce mil cintas de vídeo se distribuyeron apenas un día antes de la emisión por TF-1 de un programa especial conducido por Jacques Pradel sobre la grabación de la autopsia. Doce mil cintas que suponían sólo la punta del iceberg del titánico negocio del vídeo doméstico iniciado por Santilli también en Gran Bretaña, donde bajo el título de Incident at Roswell, se puso a la venta igualmente una copia del documental del Canal-4 más un «extra» con los mismos dieciocho minutos de autopsia comercializados en Francia. «Algunas personas podrían encontrar los contenidos de esta filmación perturbadores», anunciaba morbosamente la portada del vídeo inglés, del que se facturaron nada menos que veintitrés mil copias durante las primeras horas de venta pública.
Lo que no supe calibrar hasta unos días después es que, en cierta manera, esta furiosa campaña de mercadotecnia iba a favorecer enormemente mis investigaciones. Y me explico. Disponer de las imágenes íntegras de, al menos, una de las autopsias, así como de varias secuencias que recogen los supuestos fragmentos de la nave (algunos aparentemente grabados con una serie de signos geométricos que recordaban vagamente una escritura) iba a posibilitar que varios expertos en medicina forense, en anatomía patológica y en genética, pudieran juzgar por ellos mismos los contenidos del filme.
—Deberías concertar una reunión inmediatamente con…
—… el doctor José Manuel Reverte Coma —le interrumpí.
Eduardo Fernández abrió los ojos, y luego se rio.
—¿Cómo sabías que te iba a hablar de él?
—No lo sabía. Pero si hay alguien en este país que debería ver la autopsia de Roswell ése es el doctor Reverte, ¿no crees? —le contesté.
Hacía varios días que Eduardo había embarcado a la redacción de Año Cero en una tarea prácticamente quimérica: el examen, fotograma a fotograma, de los dieciocho minutos de la primera autopsia en busca de anacronismos, incoherencias internas o errores que permitieran despejar su posible falsedad. Sin embargo, ante la falta de resultados concretos tras aquellas primeras jornadas de «rastreo», pronto se hizo necesario pensar en poner ese material en manos de algún especialista.
—El doctor Reverte es la primera persona que debes visitar —me insiste Eduardo—. Lleva practicando autopsias desde los diecisiete años (ahora tiene setenta y tres), y es un verdadero experto en histología y anatomía patológica.
No lo pospuse ni un minuto. Tras una corta serie de rápidas llamadas telefónicas, localicé al doctor Reverte en su domicilio de Madrid, arreglando con él un encuentro para las seis en punto de aquella misma tarde. Por fortuna, el doctor había visto ya en televisión algunas de las secuencias de la autopsia, y mostró desde el principio una gran curiosidad por todo este enmarañado asunto.
—Ten en cuenta que esta autopsia se practica en 1947 —me explica el doctor Reverte nada más centellear las primeras imágenes del filme de Barnett en el enorme televisor de su salón—, y desde entonces hasta ahora han cambiado muchísimo las técnicas médicas.
—Bien, vayamos paso a paso —le propongo, mientras avanza la película en el magnetoscopio—. Podemos ir examinando cada una de las secuencias de la autopsia, y después ver si podemos llegar a alguna conclusión.
—Adelante…
En ese momento aparece en pantalla una de las imágenes más características de la primera autopsia: uno de los presuntos médicos militares toma entre sus manos la pierna dañada de la criatura y la flexiona mínimamente, extremando todas las precauciones.
—Lo primero que veo es que ese movimiento de la pierna, esa elasticidad tan buena de un miembro quemado, no es propia de un cadáver… terrestre por lo menos —matiza Reverte.
—Ya… ¿y qué posibilidad hay de que el sujeto hubiera muerto poco antes de practicarle la autopsia y no sufriera aún rigor mortis?
—Eso no podemos saberlo —me contesta—. Si es un ser de otro mundo y está hecho de otro material, no sabemos cómo es. Porque estamos partiendo de la base, que puede ser errónea, de que sus tejidos son como los de la Tierra.
Y añade:
—Yo nunca he visto antes ningún extraterrestre. O sea, que lo que estoy viendo aquí puede ser lo mismo un alienígena que una estupenda falsificación de las que se preparan muy bien hoy con látex y otras sustancias análogas.
Mientras el doctor Reverte me expone algunas de sus precauciones preliminares, la película de Barnett muestra las primeras secuencias en las que los cirujanos separan la piel de la caja torácica del cuerpo.
—Esto es una autopsia un poco rara —murmura mientras se ajusta por enésima vez sus gafas—. Al que está dirigiéndola no se le ocurre abrirle la boca a la criatura, meterle los dedos para ver si tiene o no dientes… En fin, desde mi punto de vista cuando uno hace una autopsia, y autopsia quiere decir observación, no solamente abre sino que también mira fuera. Deberían haber estudiado minuciosamente la superficie del individuo, las posibles lesiones que pudiera haber. Y en un sujeto que es de fuera de la Tierra tendría que ver qué otras cosas encuentra.
—¿Y podría explicarse esa actitud porque ya hubieran llevado a cabo una autopsia a otro ser parecido con anterioridad? —le pregunto.
—¡Qué va! No satisface la curiosidad de un científico el hacer una sola autopsia a un individuo, sino que cuantas más haces más detalles quieres ver. ¡Vamos!, si yo me enfrentara a una necroscopia así, examinaría a la criatura milímetro por milímetro, y el que está haciendo este examen no parece saber con qué está trabajando.
A medida que discurre la película, el doctor Reverte aumenta su escepticismo inicial. La falta de orden en la autopsia, y la existencia de una serie de incoherencias anatómicas en la estructura del sujeto le hacen recelar de la autenticidad del documento.
—¡Fíjate en el detalle de la posición de las manos! —exclama—. Las dos están abiertas hacia arriba y con la misma posición de los dedos, encorvados. Eso es técnicamente imposible en un cadáver terrestre; hasta da la impresión que las manos son cada una la réplica especular de la otra.
—¿Y se observan algunas inconsistencias más de ese tipo?
—Sí —responde de inmediato—. No hay más que ver la musculatura aparente de los brazos y las piernas para darse cuenta que ésta no es proporcional con el tamaño del cuerpo. Me da la impresión de que han tratado de imitar las extremidades humanas, colocando un muslo tremendo a un individuo que es prácticamente un enano, y al que, anatómicamente, le corresponderían unas piernas preparadas para aguantar mucho menos peso.
—Luego, ¿es demasiada musculatura para ese cuerpo? —insisto.
—Mucha. Para ese cuerpo esa musculatura es anómala y absurda. Y no te digo nada sobre la barriga, que pertenece a un individuo que come de manera abundante y, aparentemente, no tiene ningún canal de evacuación. Se trata de otro absurdo, ¿no?
—Sigamos con la cinta —le interrumpo—. Ahí tenemos un primer plano de la cabeza. ¿También observas inconsistencias anatómicas? —le cuestiono de nuevo.
—Pues sí. Las orejas las tiene rarísimas. No se trata de pabellones auditivos adaptados para la audición, porque esa forma aplastada es la menos apropiada para una audición correcta.
En un determinado momento de nuestro examen frente al televisor, los ánimos del doctor se encrespan.
—Si tienes la oportunidad de examinar a un individuo de otro planeta, lo primero que harás es ver cómo es su anatomía por dentro. Y en esta película se ve cómo se le están extrayendo las vísceras de cualquier manera, sin detenerse a ver qué relación tienen unos órganos con otros, ni de qué órganos se trata, si son diferentes a los nuestros… ¡nada! En realidad, no están actuando como si examinaran un extraterrestre, ¡lo están destrozando!
—Es decir, que en ningún caso sería razonable actuar así con un cuerpo…
—Totalmente irrazonable. Es como si el médico no sintiera curiosidad por lo que hace. Está actuando rutinariamente, como si ya conociera la estructura del cadáver. Y eso no es normal.
Los minutos pasan rápido. Las imágenes de Barnett recogen el que es, quizá, el momento más desagradable de toda la filmación: el instante en el que los cirujanos proceden a separar la piel de la cabeza, serrar el cráneo y extraer de él su, sorprendentemente, pequeño cerebro.
—Una pregunta estrictamente técnica, doctor: dado el volumen del cráneo, ¿es lógico que tenga un cerebro de tamaño tan reducido?
—… Tendría que ser mucho más grande, sí —se fija Reverte—. Con esa cabeza el cerebro no es proporcional. Además, lo que llama poderosamente la atención es que en la masa cerebral no se aprecian lóbulos, ni circunvoluciones, pero sí está cubierto por una especie de membrana que parece evocar las meninges.
Súbitamente, la pantalla se apaga. La última escena de la autopsia, el examen del cerebro, ha abierto aún más dudas que las que ha despejado. Aunque el doctor, lo veo en su rostro, ya tiene su veredicto sobre el filme.
Le cedo la palabra.
—La impresión general que da la película cuando la ves por primera vez —concluye— es que pertenece realmente a una autopsia; pero cuando vas a los detalles técnicos te das cuenta de algunos errores que, claro, pasan desapercibidos para el gran público. Para alguien como yo, dedicado a la antropología forense más crítica, se ve que esta filmación es un fantástico trucaje.
—¿Es ésa su conclusión definitiva?
—Desde luego. Es la autopsia más absurda que he visto en mi vida. Completamente ridícula, vamos.
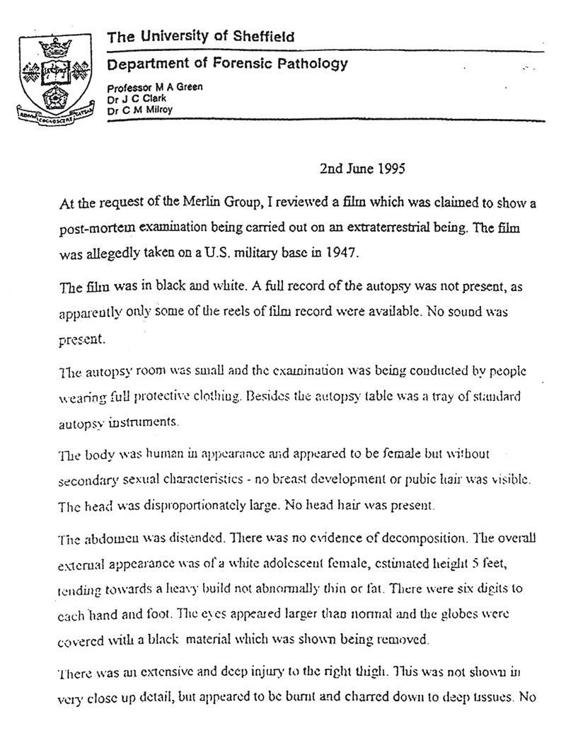
Primera página del informe del doctor Milroy sobre el ser que aparece en la película de la «primera autopsia».
Fue como si cayera sobre mí un jarro de agua fría. De hecho, salí del estudio del doctor Reverte con la amarga sensación de quien ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero en algo que no merecía la pena en absoluto. Y durante algunas horas —lo confieso— estuve a punto de arrojar la toalla, cerrar el caso en mis archivos y enterrar el cuaderno de bitácora con todas mis notas sobre la «autopsia de Roswell».
Pero algo me frenó. A fin de cuentas, si se trataba de un «fantástico trucaje» como aseguraba el doctor Reverte, alguien había empleado muchos recursos en crearlo… Demasiados como para dejar tan visibles tal cúmulo de torpezas anatómicas y estructurales en la autopsia, y que de inmediato saltarían a los ojos de los patólogos que eventualmente examinaran la filmación. Recordé entonces un informe fechado el 2 de junio de 1995 en la Universidad de Sheffield, y en el que el doctor C. M. Milroy del departamento de patología forense de esta institución, afirmaba que «mientras el examen tiene trazas de ser un análisis médico, otros aspectos sugieren que no fue conducido por un patólogo con experiencia en autopsias, sino más bien por un cirujano». Y me pregunto, ¿qué sentido tendría un fraude que dejara al descubierto inconsistencias de este calibre? ¿No sería lo más lógico, para perpetrar un fraude así, contar desde el principio con un buen patólogo?
Dudas como ésta fueron sedimentándose en los días posteriores a mi encuentro con Reverte, animándome a seguir tras el caso.
Hospital del Aire, Madrid, 6 de septiembre de 1995. A las 10:00 horas.
¿Quién mejor para valorar una autopsia llevada a cabo por militares que médicos y patólogos militares? El Destino volvió a tener un papel importante en el siguiente paso de mi investigación.
Hacía ya muchos meses que no sabía nada del comandante José Benigno Fernández, médico del Hospital del Aire en Madrid, al que tuve ocasión de conocer después de participar en una conferencia sobre ovnis celebrada en la capital de España. De hecho, si he de ser totalmente sincero, casi ni me acordaba de él. Por eso, cuando mi teléfono sonó el 14 de agosto, justo cuando remataba la introducción de este libro, supe que estaba ante otro de los juegos de la Providencia.
—Perdona si te molesto —se explica el comandante Fernández—, pero hace ya tiempo que no sé nada de ti, y me gustaría poder charlar contigo.
—Déjame otra vez tus datos, y en cuestión de semanas te volveré a llamar —le replico—. Casualmente ando detrás de un documento fílmico excepcional que me gustaría que tanto tú como otros médicos militares del Hospital del Aire analizarais, pero necesito que me des algún margen de actuación.
—Está bien —repuso—. Esperaré tu llamada.
No tardé demasiado en cumplir con mi compromiso.
A las diez en punto de la mañana del miércoles 6 de septiembre de 1995, el pequeño monitor Sony del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital del Aire comienza a pasar las imágenes de la «autopsia de Roswell». El comandante Fernández había logrado convencer al jefe del departamento, el teniente coronel Moreno, así como a otros médicos de esa área, que atendieran a las imágenes que les iba a mostrar y elaboraran algunas conclusiones a partir de éstas.
—¡Hombre! —exclama Moreno—, los trajes que llevan puestos los patólogos son los típicos que se usan en los centros de virología. Y eso, desde luego, es una precaución razonable si lo que están examinando es un cuerpo de origen desconocido. En cuanto al cuerpo en sí —añade—, tiene más aspecto de ser un polimalformado que un extraterrestre; eso, si no es un muñeco de plástico, que es lo que a primera vista parece.
—La pierna que sujetan ahora los médicos —irrumpe la doctora Ángeles Izquierdo, citóloga del mismo departamento—, está claramente fracturada. Por eso se mueve al levantarla.
—Luego ¿no es algo a lo que le pueda afectar un rigor mortis?
—No, no, en absoluto. Está rota y por eso se mueve —aclara.
Instantes después, el monitor muestra claramente los primeros pasos de los cirujanos al abrir el cadáver.
—Hay una cosa que me llama mucho la atención —insiste la doctora Izquierdo—: Aparentemente el cuerpo está gordo, y, sin embargo, su abdomen es fino. No hay grasa, y cuando le retiran la piel del pecho tampoco se observan los típicos cúmulos sebáceos bajo la epidermis.
—¿Y qué os parece el tamaño de las extremidades? —les increpo, tratando de confirmar otro de los comentarios del doctor Reverte.
—Muy gruesas también —interviene el capitán médico Carlos Puente—. Además, como no las abren para examinar sus músculos o sus huesos, tampoco podemos saber si esas protuberancias que se aprecian corresponden a grasa o a tejidos orgánicos.
—Hay una cosa evidente —añade la doctora Izquierdo—, y es que desde un punto de vista anatomopatológico la autopsia no está hecha correctamente, con lo cual nos faltan datos. En la habitación se ven objetos que son ajenos a una sala de autopsias, y que parecen estar ahí para decorar. La técnica es deficiente y los cirujanos no son diestros con su trabajo.
—¿Conclusión? —le increpo.
—El entorno es falso. Eso no es una sala de autopsias, y muchos de sus objetos están puestos como en un escaparate: sólo dificultan el trabajo de los médicos. En cuanto a las vísceras, éstas no se extraen así. Se eviscera de manera reglada y por orden, y en la imagen se da la sensación de que se sacan los órganos como de un cajón.
—¿Y en 1947 ya estaban regladas las técnicas de evisceración? —pregunto.
—La técnica autópsica está desarrollada desde hace mucho tiempo y se mantiene actualmente con los mismos procedimientos de disección —afirma el capitán Puente—. Las únicas variaciones se han producido al aparecer tecnologías más sofisticadas, como el análisis microscópico. Pero la técnica de evisceración, el instrumental, el procedimiento y la sistemática a seguir es hoy la misma que hace cincuenta años. Incluso antes eran más cuidadosos, pues era la autopsia la que les daba toda la información de un cadáver, y no como ahora que los análisis posteriores arrojan muchos más datos que el examen del cuerpo en sí.
—Entonces, ¿su conclusión, capitán?
—Que la autopsia no está hecha por patólogos.
La sensación de incredulidad se podía palpar en la mayoría de los médicos que vieron la filmación. Incluso el teniente coronel Moreno no pudo reprimir una opinión escéptica cuando, una vez sentados en su despacho, me confirmó que «si trabajas en un proyecto secreto de esa envergadura, no llamas a tontos para que hagan el trabajo. Llamas a la gente más importante a tu alcance para que colabore contigo, y lo lógico es que en 1947 los militares tomaran los mejores especialistas existentes tanto en medicina legal, como en laboratorios o en anatomía patológica… Por no hablar, claro está, de expertos en métodos fotográficos y de filmación de imágenes, que no rodarían de forma tan desastrosa como la que se ve en pantalla».
—¿Y entonces? —le pregunto.
—Estoy convencido de que esta película es un fraude.
Esta vez decidí no darle vueltas al segundo veredicto negativo que recibía en dos días. Recogí las cintas de aquella conversación, cerré de un golpe mi cuaderno de bitácora y emprendí camino rápidamente hacia la redacción de Año Cero. Ya tendría tiempo —eso creía, al menos— para analizar las razones del escepticismo de los forenses y decidir en las próximas horas si zanjaba o no mi investigación al hilo de sus contundentes conclusiones.
Poco podía imaginar que el Destino aún no había enseñado todas sus cartas en esta mano.
Llevaba —empezaba a resultarme evidente— demasiados días dándole vueltas al asunto Roswell, así que, como quien no quiere la cosa, cuando llegué por fin al edificio de Año Cero traté de borrar de un plumazo mis preocupaciones, dibujé la mejor de mis sonrisas, y atravesé con paso firme el umbral de la redacción.
—¿Qué te parece si te digo que mañana te vas a Italia? —me espeta de golpe Geni, nuestra secretaria de redacción.
—¿… Cómo? —le respondo aturdido, echando a perder definitivamente mi bien planeada sonrisa.
—Sí, que te vas a Italia. Acaba de llegarte un fax invitándote a una reunión internacional de expertos en el caso Roswell, en donde se van a proyectar las imágenes íntegras de la autopsia al extraterrestre.
Me estremecí.
Efectivamente, sobre mi mesa descansaba un fax emitido desde la República de San Marino, en el que Fabio Della Balda, un conocido periodista de la pequeña televisión de ese país me invitaba a un acto «de urgencia» titulado Roswell: nuove prospettive, que tendría lugar los próximos 7 y 8 de septiembre de 1995… ¡al día siguiente! Sarai gradito ospite se ti e possibile (serás huésped bien recibido si te es posible), rezaba su comunicación. ¿Tenía alternativa?
República de San Marino, 7 de septiembre de 1995. A las 15:15 horas.
Casi mil novecientos kilómetros, un avión, dos taxis y un tren fueron los obstáculos que tuve que salvar en nueve escasas horas para llegar a tiempo a la precipitada reunión de San Marino.
Me costaba dar crédito a la situación. Menos de cinco meses antes se iniciaba en esta misma república el «primer acto» de una puesta en escena que se prolongaría hasta hoy, y que mantendría en jaque a un buen número de ufólogos y periodistas especializados de los cinco continentes. Y ahora, en el mismo marco, con los mismos policías vestidos de cuero y tergal impidiendo el acceso a la platea del Teatro Titano a todo aquél que fuera con cámaras fotográficas o de vídeo, y con la misma expectación, se iban a presentar los resultados de las primeras indagaciones sobre la «película de Roswell».
Dejé fuera de la sala las cámaras. Tomé mi grabadora y mi fiel cuaderno, y entré decidido a ver la filmación[62].
Quien más me sorprendió ver en el aforo del Titano fue al profesor Pier Luigi Baima Bollone. Este prestigioso patólogo turinés es hoy el máximo responsable del Centro Internacional de Sindonología, con quien ya tuve la ocasión de conversar en el invierno de 1992 durante una prolongada investigación que realicé sobre la fascinante reliquia de la Sábana Santa. Al parecer, al profesor Baima Bollone se le había encargado que realizara un peritaje de las imágenes del extraterrestre de la película, para que ofreciera su opinión autorizada.
Y con toda la razón.
No en vano, el doctor Baima Bollone ejerce la medicina legal desde hace treinta y cuatro años y ha seguido de cerca, directa o indirectamente, alrededor de veintiocho mil autopsias. Según había podido averiguar antes de viajar a San Marino, este patólogo había ya esbozado públicamente dos hipótesis que, a su juicio, podrían explicar el origen del cadáver filmado por Barnett. O se trataba de un malformado o de un ser humano retocado para la consecución de un fraude. Eran, por supuesto, sus primeras opiniones.
—El pasado 1 de julio pude ver parte de la «película de Roswell», a la vez que me entregaban algunas fotografías para su examen —me comenta Baima Bollone—. Debo decir que cuando vi el filme por primera vez me quedé muy perplejo pues, desde mi punto de vista profesional, resultaba evidente que se trataba de una autopsia muy mal hecha, con muchísimas lagunas técnicas.
—¿Y qué elementos le llamaron más la atención de esta autopsia?
—En primer lugar, la sanguinación del cadáver cuando se procede a abrirlo. Popularmente se dice que los vivos sangran y los muertos no, pero eso no es cierto. La sangre permanece fluida durante un periodo de tiempo relativamente breve tras la muerte, y si se abre en ese margen, entonces sí puede darse una fuerte salida de líquido sanguíneo. Ahora bien, existen una serie de casos dentro de los mamíferos y, por lo tanto, dentro de una variante biológica terrestre que puede no tener que ver con el sujeto que estudiamos, que conservan fluidez en la sangre mucho tiempo después de la muerte. Me refiero a aquellos que han fallecido de forma imprevista, a ciertas formas de asfixia y de anemia. En estos casos —añade Baima Bollone—, la pérdida de sangre de los cadáveres es una pérdida venosa, en los que la sangre fluye poco a poco…
—¿Quiere decir que una de esas causas (anemia, asfixia…) podrían haber provocado la muerte a esta entidad?
—Es una posibilidad.
A diferencia de los patólogos que consulté en España antes de mi viaje, el profesor Pier Luigi Baima Bollone llevaba más de dos meses con las imágenes del «extraterrestre de Roswell» encima de su mesa, y trabajando en una dirección, a mi juicio, insólita: si se asumía que aquella entidad estuvo viva alguna vez, ¿cuál fue la causa precisa de su muerte?
—La clave a esto —me explica el profesor— puede estar en el cerebro. En la película me ha parecido haber visto que existe una fuerte hemorragia a su alrededor, que se aprecia muy bien cuando es extraído. He visto muchos cadáveres de accidentes aéreos y debo decir que cuando se experimentan deceleraciones bruscas se crean efectos explosivos en el cuerpo que pueden provocar hemorragias como ésas.
—¿Esa hemorragia explicaría el porqué no se ven los hemisferios cerebrales y sus circunvoluciones?
—Efectivamente.
El apunte de Baima Bollone me resultó especialmente significativo ya que, supuestamente, esta criatura falleció tras un accidente aéreo y pudo haber estado sometida a un cambio brusco de velocidad. No obstante, otros patólogos con los que pude hablar durante mi investigación o consultar sus trabajos, como el doctor Massimo Signoracci, de Roma, o el doctor Milroy, de la Universidad de Sheffield, señalan que las heridas que presenta la «criatura de Roswell» son escasas en función de las que cabría esperar tras un siniestro aéreo. ¿Quién sabe? Mientras anotaba rápidamente estas indicaciones en mi cuaderno de bitácora, el profesor Baima Bollone añadió:
—Otro de los elementos de controversia durante estos meses ha girado en torno a si esta entidad tenía o no ombligo y mamas, que la caracterizaran como un mamífero. Pues bien, por mi actividad controlo muchas autopsias realizadas por otras personas, y cuando me llega de alguna de estas una imagen difícil de interpretar, consulto desde hace años con el departamento de informática de la Universidad de Turín. Por eso, en este caso introduje algunos fotogramas de la película en un programa informático de mejoramiento de imágenes, realcé sus contornos y cambié los grises por una gama de colores. Tras ello quedaron claramente visibles unos pechos en la criatura y una depresión similar a un ombligo.
—¿Y a su juicio, a qué corresponde la entidad que recoge esta filmación?
—No estoy aún cerca de una conclusión definitiva, pero lo más verosímil es que se trate de alguien que padeció un síndrome de Turner con polidactilia. Se da un caso cada diez mil personas en Italia, pero es lo menos ilógico de todo.
El síndrome de Turner, tal y como tendría ocasión de confirmar días después en Barcelona al entrevistarme con la doctora Mayte Solé, jefa de la Unidad de Genética del prestigioso Instituto Dexeus de la Ciudad Condal, lo padecen aquellos individuos que en lugar de poseer cuarenta y seis cromosomas tienen cuarenta y cinco, y el que han perdido es el cromosoma sexual. El desarrollo de estos individuos siempre es femenino, aunque con infantilismo sexual, y suelen presentar un tórax en forma de escudo, los pezones separados (teletelia), una especie de «cuello alado» (pterigium colli) y los brazos abiertos por los codos (cubitus valgo)[63].
—No obstante, en las imágenes no existen suficientes indicios para asegurar que la entidad padece un síndrome de Turner, asociado a una macrocefalia (aumento desproporcionado del volumen craneal) y a una polidactilia (mayor número de dedos que lo normal) —me comenta la doctora Solé—, aunque la coincidencia de todos esos síndromes en un mismo individuo es teóricamente posible en patología humana.
—¿Y qué puede decirme de la situación y forma de las orejas? —le pregunto.
—Me da la impresión que los pabellones auditivos están displáxicos, inmaduros. No están en la situación en que habitualmente te los encuentras porque es posible que no terminaran de desarrollarse durante el periodo de gestación del feto.
Pero me advierte:
—Naturalmente, estas conclusiones son válidas si antes partimos de la base de que estamos ante un ser humano con malformaciones. Objetivamente no disponemos de ningún elemento, ninguno, que deseche la posibilidad de que se trate de un ser que haya sufrido una evolución diferente a la nuestra, en un hábitat extraterrestre. Aunque, claro está, haría falta efectuar a esta criatura un buen examen clínico, ya que no disponemos ni de los resultados de la autopsia ni de un estudio cromosómico. Por eso —concluye—, creo que la postura más científica es la de guardar prudencia y estar abierto a todas las posibilidades.
En San Marino tuve la oportunidad de volver a conversar otra vez con Philip Mantle, el hombre de la BUFORA que a finales de marzo de 1995 «levantó la liebre» sobre la existencia de la filmación y a quien conocí en esta misma ciudad en mayo de 1995. A él, sin dudarlo, le planteé todas las dudas que había venido recogiendo sobre el modo en que se llevó a cabo la autopsia al «extraterrestre de Roswell», con la vaga esperanza de que me diera algunas respuestas convincentes.
—Tus dudas son muy razonables —me explica Mantle frente a una bien colmada taza de té—. Pero creo que las críticas de los forenses al procedimiento empleado en la autopsia se deben a que no disponemos de todos los rollos de la autopsia.
—¿Podrías explicarte mejor?
—No tienes más que fijarte en el reloj que se ve sobre una de las paredes del quirófano. En los fragmentos que poseemos, las agujas del reloj se mueven a lo largo de dos horas… y nosotros sólo poseemos dieciocho minutos. Esa ausencia de más de cien minutos de filmación seguro que contiene los «errores» y «lapsus» médicos a los que te refieres. Además, ese punto también queda bastante claro al leer la declaración escrita que entregó el cámara a Ray Santilli.
—¿Luego existe tal declaración? —le pregunto intrigado.
—Desde luego. La historia que cuenta el cámara en ese texto es que él rodó durante cuatro días sin descanso, obteniendo rollos y más rollos de película. Dice que mandó todo ese material a sus superiores, pero que se quedó con algunas secuencias, ya que tuvo problemas con la exposición y el revelado… Por fin, cuando estuvo listo para irse de la zona, llamó a sus superiores para que recogieran esos sobrantes, cosa que nunca hicieron. El cámara cree que es porque en esos días la Armada y la Fuerza Aérea se estaban dividiendo en dos cuerpos separados y en ese desorden se despistó el material.
—¿Y qué piensas de esa explicación?
—Que es improbable pero no imposible. El cámara asegura que tomó mucha película y que lo que poseemos es una parte minúscula, por lo que no representó una pérdida significativa para los archivos de la Fuerza Aérea —concluyó.
Sus comentarios me hicieron reflexionar. Casi sin que me diera cuenta, Mantle estaba reescribiendo la historia del cámara, pues lejos de lo que pude averiguar antes de mi anterior visita a San Marino en mayo, Jack Barnett nunca duplicó en secreto los rollos que filmó para la USAF —como se me dijo entonces—, sino que retuvo rollos originales defectuosos, y es ese material original el que compró Santilli a primeros de 1995.
Sorprendente.
—¿Y podría ver esa declaración escrita que parece aclarar definitivamente el origen del material del cámara?
Mantle dudó un segundo, para, inmediatamente, comenzar a rebuscar entre los papeles de su maletín.