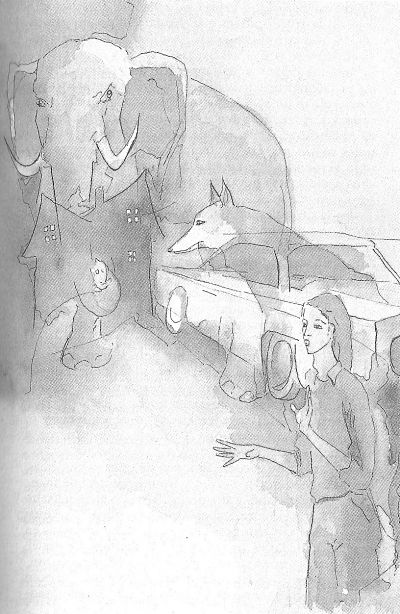
EL tráfico de la tarde hacía que la autopista estuviera muy concurrida, pero nadie reparó en los dos muchachos que caminaban por el arcén. Después de la excitación de aquel largo día, Kartan estaba agotado. En su cabeza flotaban confusas imágenes de elefantes y tigres, coronas con joyas brillantes y armaduras de guerreros. En una cámara del castillo había visto filas y filas de libros, llenos de nombres de gente que había muerto en lo que llamaban la «segunda guerra mundial». Algunos de los niños habían leído en ellos los nombres de sus abuelos y tíos, sin entristecerse ni sentir miedo. Por el contrario, se habían sentido orgullosos, como si morir en la guerra fuera algo bueno. Kartan pensaba que el siglo XX era un mundo extraño. Mientras, el ruido y la velocidad de los coches que circulaban, por la enorme autopista le aturdían y entumecían. Pasaban, pasaban, nunca dejaban de pasar.
También Robert estaba muy cansado. Ahora lamentaba las horas que habían perdido en el castillo y el zoo. Aunque todavía habría luz durante un rato, le daba miedo que alguien los recogiera en la carretera a esas horas. De todos modos, no iba a pararse nadie.
Se preguntaba qué estaría haciendo su madre. Hacía ya mucho tiempo que debería haber vuelto de la escuela, así que se estaría preguntando dónde se habría metido. Seguramente, la madre de Jennifer la habría echado de menos por la mañana y llevaría todo el día preocupada. Jennifer la había llamado «Mi Elegida». Al pensar en Jennifer le volvió a invadir un tremendo sentimiento de desesperanza. ¿Cómo iba a explicar dónde estaba? ¿Qué habría sido de ella desde que la dejó en la torre? Siempre se había sentido incómoda allí, incluso cuando las cosas iban bien. Ahora, atrapada en la torre con aquel bárbaro…
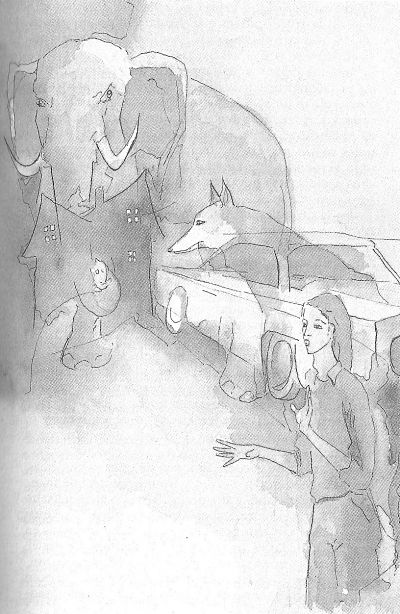
Intentó alejar sus pensamientos, concentrándose en los problemas más inmediatos. Volvía a sentir hambre y no tenía ni un solo paquete de pan de miel para ofrecerle a Kartan. Pronto tendrían que cruzar el puente de Forth Road. Era de peaje, pero no sabía si los peatones tenían que pagar. Incluso aunque no fuera así, todo el mundo se preguntaría qué hacían dos muchachos a pie a esas horas de la noche. Tenían que conseguir un coche.
En la carretera, un poco más abajo, se veían las luces de una gasolinera. Un plan empezó a tomar forma en su cabeza. Quizá pudieran lograr un coche sin tener que hacer auto-stop. Podían subirse a la parte trasera de algún camión mientras su conductor echaba gasolina. Habría que confiar en que llevara la dirección que a ellos les interesaba. Casi todos los coches que circulaban por la carretera iban a cruzar el puente, y ese se había convertido en su objetivo más inmediato.
Un seto de arbustos bastante polvoriento separaba la estación de servicio de los sembrados. Robert pensó que podían esconderse detrás de él y desde allí ver qué posibilidades había de coger un coche.
Arrastrándose, se adentraron en el sembrado y, parcialmente cubiertos por el follaje, se dispusieron a esperar.
Se detuvo un coche. Un joven de unos veinte años, con el cabello negro y largo y un mono lleno de manchas de grasa, salió a atenderlo. Algo en el muchacho llamó la atención de Robert, pero no sabía muy bien qué. Luego vio con pesar cómo el coche se ponía en marcha, sin darles la oportunidad de acercarse a él.
Durante un buen rato no volvió a detenerse ningún automóvil. Kartan se quedó dormido. También Robert estaba a punto de hacerlo. Arrullado por el monótono zumbido del tráfico de la autopista y la música de la radio que sonaba en la gasolinera, luchaba por mantenerse despierto. No podía desperdiciar la posibilidad de conseguir un coche.
La música se detuvo de repente, y Robert oyó la voz de un locutor que leía un resumen de las noticias locales. Apenas podía entender lo que decía, pero algo llamó su atención cuando leyó los avisos de socorro. En el área de Locharden habían desaparecido dos niños. A Robert Guthrie, de once años, no se le había vuelto a ver desde que se había acostado la noche anterior. Era bajito para su edad, tenía el pelo oscuro y rizado y los ojos marrones, y cojeaba visiblemente al andar. Robert frunció el ceño al oír su propia descripción. No cojeaba visiblemente, solo un poco cuando estaba cansado. Jennifer Crandall, de doce años, era pelirroja y tenía el pelo largo. Era americana. Una expedición de voluntarios había salido en su búsqueda por el páramo, al norte de Locharden, y un helicóptero estaba preparado para ayudarlos, pero una densa niebla cubría la zona y no podía despegar. Las condiciones meteorológicas eran poco habituales, aunque la niebla estaba muy localizada.
El joven había subido el volumen de la radio para oír el aviso y la voz se elevaba sobre el continuo zumbido del tráfico.
¿Cómo iban a pasar desapercibidos a partir de ese momento?, pensó Robert. Después de oír el boletín, todo el mundo sospecharía al ver dos niños haciendo auto-stop, aunque la radio hubiera dicho que eran un niño y una niña.
De repente se dio cuenta de que no había ninguna dificultad para volver a Locharden. Todo lo que tenían que hacer era ir andando hasta una estación de policía y, desde allí, los llevarían rápidamente a casa. Pero ¿cómo iba a explicar la desaparición de Jennifer? ¿Y la presencia de Kartan? Si la policía se hacía cargo de ellos, le harían todo tipo de preguntas. Y no tendría respuestas para ellas. No, él y Kartan tendrían que llegar al círculo de piedras y solucionar las cosas por sí mismos, si es que todavía tenían solución. Robert se estremeció.
Estaba bastante oscuro; pero al apagar el joven las luces de la gasolinera, oscureció del todo. Iba a cerrar. Hasta la mañana siguiente no se detendrían más coches. Entonces tendrían que enfrentarse al problema de cruzar el puente de peaje.
Después, Robert le oyó poner en marcha el coche y sintió miedo. Le asustaba la idea de pasar la noche detrás de la hilera de hayas, preocupado por las dificultades a las que tendría que hacer frente al día siguiente. Despertó a Kartan y le dijo:
—¡Vamos! Veremos si ese tipo nos deja al otro lado del puente, siempre y cuando vaya en esa dirección. Cualquier cosa será mejor que pasar aquí toda la noche.
Kartan, todavía medio dormido, se tambaleó sobre sus pies. Robert le ayudó a saltar el seto y se dirigieron hacia la zona pavimentada en la que estaban los surtidores de gasolina. Cuando el coche llegó ya estaban allí los dos niños, perfectamente visibles bajo la luz de los faros. En el último momento Robert perdió los nervios y se volvió a esconder detrás de los matorrales, pero Kartan permaneció inmóvil, deslumbrado por las luces del automóvil como un animalillo demasiado asustado para huir.
—¿Quién eres? —preguntó una voz desde detrás de las luces—. ¿Qué estás tramando?
El joven bajó del coche.
—¿Dónde está tu amigo? Lo vi escapar corriendo.
Robert salió de su escondite a regañadientes. El muchacho silbó admirado y luego le preguntó:
—¿Cómo diablos has llegado hasta aquí?
Robert se detuvo agachado, dispuesto a salir corriendo, pero el muchacho alargó un brazo, lo cogió por los hombros y lo atrajo hacia sí.
—Tú eres Robert, ¿verdad? —preguntó.
Azorado, Robert tragó saliva y afirmó con la cabeza. Evidentemente, el muchacho había prestado atención al aviso de la radio.
—No has cambiado mucho. Quizá hayas crecido algo. ¿No me conoces?
Robert dejó de pensar por un momento en su situación y miró con detenimiento al muchacho que le estaba hablando. Quitándole el pelo largo, la incipiente barba y la cicatriz que tenía sobre la ceja, era…, tenía que ser…
—¿Duncan? —preguntó Robert con voz trémula.
El muchacho rompió a reír.
—¡Claro, soy yo! ¡Ni siquiera conoces a tu propio hermano!
El joven sacó un cigarrillo del bolsillo del grasiento mono y dijo:
—Pero ¿qué haces aquí? Eres demasiado joven para escaparte, Robert. ¿Cuántos años tienes? ¿Once? Y supongo que este será el otro chiquillo del que hablaba la radio.
Duncan encendió el cigarrillo y aspiró lentamente.
—Yo tenía catorce años, y fue muy duro para mí —dijo—. Un chiquillo como tú no podría soportarlo. Voy a llevarte a casa.
—Queremos volver —dijo Robert en voz baja—. Pero no se lo dirás a la policía, ¿verdad?
—¡Claro que no! ¿Qué tienen que ver ellos con este asunto? Pero antes tengo que llamar por teléfono. ¿Puedo confiar en que no saldréis corriendo? Es mejor que vengáis conmigo para que yo os pueda vigilar.
Robert estaba de acuerdo. Una vez que había conseguido encontrar a Duncan, no quería que volviera a desvanecerse como un fantasma, y estaba encantado de acompañarle a la gasolinera.
—Tengo que llamar a un compañero para que recoja las llaves y llene los surtidores para mañana. Le diré que estaré fuera uno o dos días, o incluso más, hasta que vea cómo van las cosas por casa.
Robert subió al coche y, sentándose junto a Duncan, arrastró consigo a Kartan para que se pusiera a su lado. No quería tener que explicar ningún comentario extraño que pudiera hacer. Duncan no iba a creerse la historia del «muchacho del futuro», como se la habían creído los niños del autobús.
Antes de darse cuenta, habían cruzado el puente. Kartan, todavía aturdido por los acontecimientos del día, se quedó dormido. Duncan conducía deprisa y con habilidad, atendiendo solo a la carretera. Ni siquiera disminuyó la velocidad cuando salió de la autopista y se metió por carreteras secundarias más estrechas.
Por fin, cuando ya estaban cerca de las tierras de la familia, Duncan preguntó con brusquedad:
—¿Cómo están?
—¿Papá y mamá? —preguntó Robert a su vez.
Sin quitar la vista de la carretera, Duncan afirmó con la cabeza.
—Bien, supongo —contestó Robert lentamente—. Desde que te marchaste, Duncan, nada ha vuelto a ser igual. Están siempre preocupados. Y yo tengo que hacer tu trabajo, además del mío —en su voz había un tono de reproche.
Duncan le dirigió una severa mirada.
—Me imagino que por eso te has escapado —dijo, volviendo a atender a la carretera.
—No me he escapado… En cierto modo, me he perdido.
—¡Ya! —dijo Duncan con sarcasmo—. Fuiste al páramo a buscar las ovejas de papá, te perdiste y apareciste en la autopista, junto al puente.
Robert se mordió los labios, pero no se le ocurrió nada que decir.
—No te lo reprocho. Después de todo, yo me escapé de casa por lo mismo.
—Yo creía que te habías ido porque destrozaste la moto —dijo Robert, arrepintiéndose enseguida de haberlo dicho.
—Eso solo fue una parte —dijo Duncan—. Estaba cansado de estar siempre trabajando. Por lo menos, para él… ¿Sigue enfadándose?
—Algunas veces —contestó Robert.
—¿Se enfadó mucho cuando me escapé?
—No —dijo Robert, intentando encontrar las palabras adecuadas para expresarlo—. Estaba apesadumbrado y arrepentido.
—Y, sin embargo, tú también te vas de casa.
—No quiero que piense que me he escapado —suplicó Robert—. Es mejor que crea que me he perdido en el páramo. ¿Me dejarás antes de llegar a la granja?
—¿Y darte así la oportunidad de volverte a escapar?
—¡No! ¡De verdad que no! —dijo Robert—. Antes tengo algo que hacer. Jennifer sigue todavía en el páramo. Tengo que encontrarla.
—¿La niña americana? Entonces, ¿quién es ese chico?
—Me va a ayudar a buscarla. Tiene que estar por allí, en alguna parte.
—Si no vienes conmigo, yo no voy a casa —dijo Duncan con firmeza.
—Puedes decirles que oíste por la radio la noticia y quieres ayudarlos a buscarme. Se pondrán muy contentos si se lo dices.
Robert miraba atentamente el huraño perfil de Duncan, incapaz de leer sus pensamientos. Para entonces ya estaban muy cerca de Locharden. Las luces de los faros recortaban contra el páramo las sombras de las casas, oscuras y silenciosas. Luego enfilaron la carretera que llevaba a Baldry. Duncan viró bruscamente y dejó atrás la granja Taylor, que tenía las luces encendidas, para dirigirse a casa.
—Muy bien, ¿dónde quieres bajarte? —preguntó Duncan.
—Aquí está bien —dijo Robert.
Duncan frenó repentinamente.
—Voy a arriesgarme, pero hay en todo esto algo que no acabo de entender. Será mejor que no me engañes.
Robert sacudió a Kartan para despertarle. Descendieron del coche y se quedaron parados en la carretera, mirando las luces traseras del coche que subía por la ladera hacia la granja de los Guthrie.
—¿Adónde vamos ahora? —preguntó Kartan.
Sin contestar a su pregunta, Robert echó a andar por la estrecha senda que se abría paso hasta la oscura sombra de Ben Arden. Le hubiera gustado estar en casa para ver la gozosa incredulidad de sus padres al ver de nuevo a Duncan, pero tenía que pensar en Jennifer. Resueltamente, apretó el paso con la esperanza de llegar a las piedras de Arden antes de que los encontraran los voluntarios que habían salido en su búsqueda. A pesar de todo lo que había sucedido, sentía un hormigueo de expectación ante la idea de volver a ver el círculo de piedras.