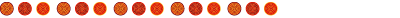
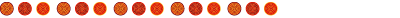
Durante mucho tiempo se dijo que Amanda Rodoreda era hija de Antonio Sánchez, el compadre de su papá. Y ni su propia madre pareció saber de dónde le había llegado a la barriga aquella niña tan poco parecida a los dos hombres que para su desgracia le cruzaron la vida. Decían que cuando la soltó al mundo, su corazón todavía estaba ardiendo por la boca y las manos de Antonio Sánchez, aunque su cabeza descansara como siempre en el regazo de su apacible Rodoreda.
Varios años había convivido con ambos de la mañana a la noche, oyéndolos inventar negocios y fundarlos, viéndolos tener éxitos y fracasos entre conversaciones eternas y extenuantes borracheras. Lo mismo a uno que al otro los había recogido del suelo como fardos, los había puesto en sus camas y cobijado al llegar la madrugada. Para los dos había preparado chilaquiles y café negro, a los dos les había organizado las maletas cuando se iban a recorrer el rancho de Tlaxcala y con uno y el otro se había puesto a cantar en las noches sin luz eléctrica que se ciernen sobre los alrededores del cerro La Malinche. Estaba casada con uno de ellos, muy bien y desde siempre lo había querido como se debe. Al otro empezó queriéndolo como una extensión de ese amor y acabó enamorándose de su voz y de las cosas que con ella decía. Pero no fue su culpa. En realidad no fue culpa de nadie. Así sucede a veces y no vale la pena desvelarse investigando por qué.
Supongo que algo de eso pensó Antonio Sánchez cuando decidió irse a quién sabe dónde sin dejar un aviso ni reclamar un centavo de todos los que tenía metidos en la sociedad con Rodoreda. Se fue la mañana siguiente a la noche en que su compadre le notificó que su señora estaba embarazada, y lo dejó todo, hasta las tijeras con que cortaba la punta de sus puros. No más de tres camisas y un pantalón faltaban en sus cajones, así que Daniel Rodoreda pensó que algo urgente se le había cruzado y que volvería al terminar la semana. Pero pasaron más de seis meses sin que se oyera de él y Rodoreda empezó a extrañarlo como un perro. Le urgía su presencia sonriente y audaz, le hacían falta sus observaciones, su ingenio, la compañía de tiempo completo ala que estaba acostumbrado, su complicidad. Sobre todo en esos últimos meses del embarazo que había convertido a su alegre y despabilada mujer en un bulto que apenas hablaba, que podía pasarse horas sin decir palabra, que lloraba con cualquier pregunta y con dificultad comía tres cucharadas de sopa para alimentar a la maravilla que llevaba dentro.
Amanda no había nacido todavía, cuando su futura abuela paterna tuvo la delicadeza de preguntarle a su hijo si estaba seguro de que por el vientre de su mujer no había pasado más que el esperma Rodoreda. Con esa sola pregunta derribó la torre de naipes que era ya la vida de aquel marido, empeñado en no ver la pena que su señora tenía en los ojos. Rodoreda volvió a su casa a tirarse en una cama para tratar de morirse. Estuvo dos semanas con fiebre, echando espuma por la boca y un líquido azulado por los ojos, con la piel ceniza y el pelo encaneciendo de uno en uno, pero a tal velocidad que cuando volvió en sí tenía la cabeza blanca. Su mujer estaba junto a él y lo vio abrir los ojos por primera vez para mirar, no sólo para perderse en un horizonte inalcanzable.
Lo vio mirarla y una paz que jamás imaginó la hizo sonreír como la primera vez.
—Perdóname —dijo.
—No tengo nada que perdonar ——contestó él.
Nunca se habló más del asunto.
Un mes después nació una niña de ojos claros que Daniel Rodoreda bautizó como suya y con la cual terminó de perder el poco juicio que le quedaba. Aseguró que sería imposible encontrar nada más hermoso en el mundo y la vio crecer prendado hasta de la ira que le llenaba los ojos ante cualquier contratiempo.
Cuando murió su madre, Amanda tenía diez años y la furia más que la tristeza se le instaló en los ojos durante meses. Lo mismo le pasó a Rodoreda, así que estuvieron viviendo juntos más de un año sin hablarse. Un día Rodoreda se la quedó mirando mientas ella escribía su tarea empinada sobre un cuaderno.
—¿A quién te pareces tú? —le preguntó acariciándola.
—A mí —le contestó Amanda—. ¿A quién quieres que me parezca?
—A mi abuela —dijo Rodoreda y empezó a contar cosas de su abuela en Asturias hasta que la conversación se instaló de nuevo en la casa.
Diez años más tarde Antonio Sánchez regresó a la ciudad, hermoso y devastador como siempre. A los cuarenta y cinco años era tan idéntico a sí mismo que volvió a fascinar a Rodoreda. Había ido a buscarlo, le había pedido perdón por irse sin avisar, le había dado un largo abrazo y no le había pedido cuentas al preguntar sobre la situación de los ranchos y la tienda a los que llamó tus negocios, nunca los nuestros. Sólo al hablar de Amanda notó en su voz algo más que el interés de un tío ausente y descuidado. Entonces Rodoreda la mandó llamar, feliz y temeroso de enseñarle aquel tesoro.
Amanda entró a la sala con su cabeza llena de rizos y un lápiz en la boca.
—Papá, estoy estudiando —dijo, con la voz de prisa y disgusto que a él le caía tan en gracia.
—Tú perdones los modos —pidió Rodoreda a Antonio Sánchez—. En febrero entra a la universidad y es una niña muy obsesiva.
—¿Va a la universidad? —preguntó Antonio Sánchez, deslumbrado con aquel monstruo que sonreía con la misma impaciencia disimulada de su papá.
—Sí —dijo Rodoreda—. Por fin alguien en la familia podrá ser intelectual de tiempo completo.
—¿Y qué estudias? —le preguntó Antonio Sánchez al ángel ensoberbecido que tenía enfrente.
—Derecho —contestó ella—. ¿Y usted quién es?
—Me llamo Antonio Sánchez —dijo él, mirándola como si toda ella fuera la Vía Láctea.
—Ah, ya. De usted es de quien se supone que soy hija —dijo Amanda en el tono con que se comenta el buen clima—. ¿Y a qué ha vuelto? ¿A casarse conmigo? Porque yo de hija suya no tengo ni la estampa, ni las ganas.
Daniel Rodoreda se quitó los anteojos y mordió una de las patitas hasta arrancarla.
—¿Qué dices tú? —le preguntó a su hija.
—No lo digo yo, papá. Todo el mundo comenta. ¿Por qué nosotros no? ¿El señor me engendró? ¿De ninguna manera? ¿Quién sabe?
—Quién sabe —dijo Antonio Sánchez.
—¿Quién sabe? —preguntó Rodoreda—. Yo sé. Tú eres hija mía como que te pareces a mi abuela materna hasta en los dobleces del cuello, como que sabes cantar como mi padre y enojarte como sólo yo.
—Muy bien. Qué bendición. Soy tu hija. Entonces me quiero casar con tu amigo.
—Amanda, no me vuelvas loco.
—¿Cómo? Si lo que pretendo es que dejes de estar loco. Demuéstrame por una vez que de verdad puedes creer con todo tu cuerpo eso que dices con tanto ruido: Amanda es mi hija. ¡Claro que soy tu hija! Daniel Rodoreda, tu esposa no se acostó nunca con tu amigo. ¿Verdad?
—Verdad —dijo Sánchez.
—Y Amanda no es un regalo de Dios, ni un golpe de suerte, ni una furia que recogió tu generosidad. Amanda es tu hija y por eso se va a casar con su otro papá. Para que se acaben los chismes, para que se traguen sus elucubraciones los papás de mis compañeras de colegio, mis nanas, mi abuela, las maestras, el cura de San Sebastián, el Señor Arzobispo y el perro de la esquina.
—¿A eso volviste? —le preguntó a su amigo.
Un año después Daniel Rodoreda desfiló por el pasillo central de Santo Domingo llevando del brazo a su hija Amanda. La entregó en matrimonio a Don Antonio Sánchez, su mejor amigo.
La noche de bodas la pasaron los tres en el rancho de Atlixco, muertos de risa y paz.