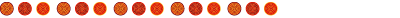
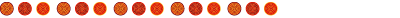
Se encontraron en el vestíbulo del Hotel Palace en Madrid. La tía Celia estaba pidiendo las llaves de su cuarto y lo sintió a sus espaldas. Algo había en el aire cuando él lo cortaba y eso no se olvida en quince años.
Oyó su voz como traída por un caracol de mar. Tuvo miedo.
—¿Quién investiga en tus ojos? —dijo rozándole los hombros. Y ella volvió a sentir el escalofrío que a los veinte años la había empujado hacia él. Fue un domingo. La tía Celia estaba sorbiendo una nieve de limón, idéntica a la de las otras mujeres con las que revoloteaba por la plaza haciendo un ruido de pájaros. Él se acercó con el novio de alguna y quedó presentado como Diego Alzina, el primo español que pasaba por México unas semanas. Saludó deslumbrando a cada una con un beso en la mano, pero al llegar a la tía Celia tropezó con su mirada y le dijo: «¿Quién investiga en tus ojos?».
Entonces ella los mantuvo altos y contestó con la voz de lumbre que le había dado la naturaleza:
—Todavía no encuentro quién.
Se hicieron amigos. Iban todos los días a jugar frontón en la casa de los Guzmán y bailaron hasta la madrugada en la boda de Georgina Sánchez con José García el de los Almacenes García. Lo hicieron tan bien que fueron la pareja más comentada de la boda después de los novios, y al día siguiente, la pareja más comentada de la ciudad.
Entonces los españoles eran como diamantes, aun cuando hubieran llegado con una mano atrás y otra en la valija de trapo, a patear un veinte para completar un peso, trabajando contra del mostrador sobre el que dormían. Así que cuando llegó Diego Alzina, que no conforme con ser español era rico y noble, según contaban sus primos, puso a la ciudad en vilo, pendiente de si se iba o se quedaba con alguna de las niñas que aprendían a cecear desde pequeñas para distinguir la calidad de su origen.
La tía Celia empezó a tejer una quimera y Alzina a olvidarse de regresar a España en tres semanas. Estaba muy a gusto con aquella sevillana sin remiendos que por casualidad había nacido entre indios, cosa que la hacía aún más encantadora porque tenía actitudes excéntricas como llorar mientras cantaba y comer con un montón de chiles que mordía entre bocado y bocado. «Gitana» le puso, y se hizo de ella.
Salían a caminar mañanas enteras por el campo que rodeaba la ciudad. La tía Celia lo hacía subir hasta la punta de lomas pelonas que según ella se volverían pirámides con sólo quitarles la costra. La tenía obsesionada un lugar llamado Cacaxtla sobre el que se paraba a imaginar la existencia de una hermosa civilización destruida.
—Devastada por los salvajes, irresponsables y necios de tus antepasados —le dijo a Diego Alzina un mediodía de furia.
—No digas que fueron mis antepasados —contestó Alzina—. Porque yo soy el primer miembro de mi familia que visita este país. Mis antepasados no se han movido nunca de España. Tus antepasados en cambio Gitana, los tuyos sí eran unos destructores. Andaluces hambrientos que para no morirse entre piedras y olivos, vinieron a ver qué rompían por la América.
—Mis antepasados eran indios —dijo la tía Celia.
—¿Indios? —contestó Alzina—. ¿Y de dónde sacaste la nariz de andaluza?
—Tiene razón Diego —dijo Jorge Cubillas, un amigo de la tía Celia que caminaba cerca de ellos—. Nosotros somos españoles. Nunca nos hemos mezclado con indios. Ni es probable que nos mezclemos alguna vez. ¿O te casarías con tu moro Justino?
—Ese no es un indio, es un borracho —dijo la tía Celia.
—Por indio, chula, por indio es borracho —replicó Cubillas—. Si fuera como nosotros, sería catador de vinos.
—Siempre me has de contradecir. Eres desesperante —le reprochó la tía Celia—. Tú y todos me desesperan cuando salen con su estúpida veneración por España. España es un país, no es la luna. Y los mexicanos somos tan buenos para todo como los españoles.
—Quedemos en que fueron tus antepasados —dijo Alzina—. Pero ¿por qué no coincidimos en que si algo se destruyó es una lástima y me das un beso de buena voluntad para cambiar de tema?
—No quiero cambiar de tema —dijo la tía Celia, tras una risa larga. Luego besó muchas veces al hombre aquel que de tan fino no parecía español sino húngaro.
Jorge Cubillas y los otros invitados al campo pregonaron al día siguiente que la próxima boda sería la de ellos dos.
Entonces la mamá de la tía Celia pensó que por muy español que fuera el muchacho, sería mejor mandar a sus hijas menores como acompañantes, cada vez que Celia paseara con Alzina. No les fue difícil colocar a las niñas en el cine Reforma, con tres bolsas de palomitas cada una, y caminar todas las tardes por quién sabe dónde.
—¡Qué bien follan las indias! —dijo él una vez, en la torre del campanario de la iglesia de la Santísima.
Desde entonces encontraron en los campanarios el recoveco que necesitaban a diario. Y caminaron hasta ellos de la mano y besándose en público como lo harían todos los jóvenes cuarenta años después.
Pero en esa época hasta por el último rincón de Puebla empezó a hablarse de los abusos de Alzina y la pirujería de la tía Celia.
Un día Cubillas encontró a la mamá de la tía llorando a su hija como a una muerta, después de recibir a una visita que, con las mejores intenciones y sabiendo que ella era una pobre viuda sin respaldo, tuvo la amabilidad de informarle algunas de las historias que iban y venían por la ciudad arrastrando la reputación y devastando el destino de Celia.
—A la gente le cuesta trabajo soportar la felicidad ajena —le dijo Cubillas para consolarla—. Y si la felicidad viene de lo que parece ser un acuerdo con otro, entonces simplemente no es soportable.
Así estaban las cosas cuando en España estalló una guerra. La célebre república española estaba en peligro, y Alzina no pudo encontrar mejor motivo para escaparse de la dicha que aquella desgracia llamándolo a la guerra como a un entretenimiento menos arduo que el amor.
Se lo dijo a la tía Celia de golpe y sin escándalo, sin esconder el consuelo que sentía al huir de la necesidad que ella le provocaba. Porque el apuro por ella lo estaba volviendo obsesivo y celoso, tanto que contra todo lo que pensaba, se hubiera casado con la tía completa en menos de un mes, para que en menos de seis la rutina lo hubiera convertido en un burócrata doméstico que de tanto guardar una mujer en su cama termina viéndola como si fuera una almohada.
Hacía bien en irse y así se lo dijo a la tía Celia, quien primero lo miró como si estuviera loco y luego tuvo que creerle, como se cree en los temblores durante los minutos de un temblor. Se fue sobre él a mordidas y rasguños, a insultos y patadas, a lágrimas, mocos y súplicas. Pero de todos modos, Diego Alzina logró huir del éxtasis.
Después, nada. Tres años oyó hablar de la famosa guerra, sin que nadie nombrara jamás la intervención de Alzina. A veces lo recordaba bien. Iba despacio por las calles que cada tanto interrumpe una iglesia, y a cada iglesia entraba a rezar un Ave María para revivir la euforia de cada campanario. Se volvió parte de su mala fama el horror que provocaba mirarla, hincada frente al Santísimo, diciendo oraciones extrañas, al mismo tiempo que su cara toda sonreía con una placidez indigna de los místicos.
—Mejor hubiera hecho quedándose —decía la tía Celia—. Nada más fue a salar una causa noble. Quién sabe ni qué habrá sido de él. Seguro lo mataron como a tantos, para nada. Pero la culpa la tengo yo por dejarlo ir vivo. Cómo no le saqué un ojo, cómo no le arranqué el pelo, el patriotismo —decía llorando.
Así pasó el tiempo hasta que llegó a la ciudad un pianista húngaro dueño de unas manos hermosas y un gesto tibio y distraído.
Cuando la tía Celia lo vio entrar al escenario del Teatro Principal arrastrando la delgadez de su cuerpo infantil, le dijo a su amigo Cubillas:
—Este pobre hombre, está como mi alma.
Diez minutos después, la violenta música de Liszt lo había convertido en un gran señor. La tía Celia cerró los treinta y cuatro años de sus ojos y se preguntó si aún habría tiempo para ella. Al terminar el concierto, le pidió a Jorge Cubillas que le presentara al hombre aquel. Cubillas era uno de los fundadores de la Sociedad de Conciertos de Puebla. Para decir la verdad, él y Paco Sánchez eran la Sociedad de Conciertos misma. Su amistad con la tía Celia era una más de las extravagancias que todo el mundo encontraba en ellos dos. Tenían distinto sexo y la cabeza les funcionaba parecido, eran tan amigos que nunca lo echaron a perder todo con la ruindad del enamoramiento. Es más, Cubillas se había empeñado en contratar al húngaro que conoció en Europa porque tuvo la certidumbre de que haría un buen marido para Celia.
Y tuvo razón. Se casaron veinte días después de conocerse. La tía Celia no quiso que la boda fuera en Puebla porque no soportaba el olor de sus iglesias. Así que le dio a su madre un último disgusto yéndose de la ciudad con el pianista que apenas conocía de una semana.
—No sufra, señora —le decía Cubillas, acariciándole una mano—. En seis meses estarán de regreso y el último de los ociosos habrá abandonado el deber de preocuparse por la reputación y el destino de Celia. A las mujeres casadas les desaparece el destino. Aunque sólo fuera por eso, estuvo bien casarla.
—Te hubieras casado tú con ella —dijo la madre.
—Yo todo quiero menos pelearme, señora. Celia es la persona que más amo en el mundo.
La tía Celia y el húngaro regresaron al poco tiempo. Pasaron el verano bajo la lluvia y los volcanes de Puebla y luego volvieron al trabajo de recorrer teatros por el mundo. Ni en sus más drásticas fantasías había soñado algo así la tía Celia.
En noviembre llegaron a España, donde los esperaba Cubillas con una lista de los últimos bautizos, velorios y rompimientos que habían agitado a la ciudad en los cuatro meses de ausencia. Fueron a cenar a Casa Lucio y volvieron como a la una de la mañana. A esa hora, el buen húngaro besó a su mujer y le pidió a Cubillas que lo perdonara por no quedarse a escuchar los milagros y la vida de tanto desconocido.
A Jorge y la tía Celia les amaneció en el chisme. Como a las seis de la mañana el pianista vio entrar a su mujer brillante de recuerdos y nostalgias satisfechas.
Al principio se comunicaban en francés, pero los dos sabían que algo profundo del otro desconocerían hasta no hablar su lengua. La tía que era una memoriosa aprendió en poco tiempo un montón de palabras y hacía frases y breves discursos mal construidos con los que seducía al húngaro concentrado casi siempre en aprender partituras. Hacían una pareja de maneras suaves y comprensiones vastas. La tía Celia descubrió que había en el mundo una manera distinta de buscarse el aliento:
—Digamos que menos enfática —le confesó a Cubillas cuando cerca de las cuatro de la mañana la conversación llegó por fin a lo único que habían querido preguntarse y decir en toda la noche.
—Ya no lo extraño ni con aquí ni con acá —dijo la tía Celia señalándose primero el corazón de arriba y después el de abajo—. Cuando me entere de dónde está enterrado voy a ir a verlo sólo para darle el disgusto de no llorar una lágrima. Tengo la paz, ya no quiero la magia.
—Ay, amiga —dijo Cubillas—. Donde hay rencor hay recuerdo.
—Te vemos felices —dijo el húngaro cuando ella se metió en la cama pegándose a su cuerpo delgado.
—Sí mi vida, me veo feliz. Estoy muy feliz. Boldog vagyok —dijo, empeñada en traducirse.
Doce horas después, la tía regresaba de hacer compras cargando un montón de paquetes y emociones frívolas, cuando oyó a sus espaldas la voz de Alzina. Decía su padre que el tiempo era una invención de la humanidad: nunca creyó ese aforismo con tantas fuerzas.
—¿Quién investiga en tus ojos? —sintió la voz a sus espaldas.
—No te acerques —dijo ella, sin voltear a mirarlo. Luego soltó los paquetes y corrió, como si la persiguieran a caballo. «Si volteas para atrás te conviertes en estatua de sal», pensó mientras subía por las escaleras al cuarto de Cubillas. Lo despertó en lo más sagrado de su siesta.
—Ahí está —le dijo, temblando—: Ahí está. Sácame de aquí.
Llévame a Fátima, a Lourdes, a San Pedro. Sácame de aquí. Cubillas no le tuvo que preguntar de quién hablaba.
—¿Qué haremos? —dijo tan horrorizado como la tía Celia—. ¿Qué se le ofrece?
—No sé —dijo la tía Celia—. Escapé antes de verlo.
Mientras ellos temblaban, Alzina recogió los bultos tirados por la tía Celia, preguntó el número de su habitación y fue a buscarla.
El húngaro abrió la puerta con su habitual sosiego.
—¿En qué puedo servirle? —preguntó.
—Celia Ocejo —dijo Alzina.
—Es mi esposa —contestó el húngaro.
Sólo entonces Alzina se dio cuenta de que su amor por la Gitana llevaba años en silencio y que era más o menos lógico que ella se hubiera hecho de un marido.
—Me ofrecí a subir sus paquetes. Somos amigos. Lo fuimos.
—Tal vez está con Cubillas. ¿Usted conoce Cubillas? —dijo el húngaro en español—. Es un poblano amigo nuestro que llegó apenas ayer, creo que aún no terminan de chismear —agregó en francés, con la esperanza de ser entendido.
Alzina entendió Cubillas y pidió al húngaro que le escribiera el número de su cuarto en un papel. Luego le entregó los paquetes, le sonrió y se fue corriendo.
Tocó en la puerta del cuarto 502 como si adentro hubiera sordos. Cubillas le abrió rezongando.
—¡Qué escándalo! Te vas quince años y quieres regresar en dos minutos —dijo.
Alzina lo abrazó viendo sobre sus hombros a la tía Celia que estaba tras de Cubillas con los ojos cerrados y las manos cubriéndole la cara.
—Vete, Alzina —dijo—. Vete que si te miro perjudico lo que me queda de vida.
—India tenías que ser —le dijo Alzina. Y con eso bastó para que la tía se fuera sobre él a patadas y rasguños con la misma fiereza que si hubieran dormido juntos durante quince años.
Cubillas escapó. Un griterío de horror salía del cuarto estremeciendo el pasillo. Se dejó caer de espaldas a la puerta y quedó sentado con las piernas encogidas. No entendía gran cosa porque los gritos se encimaban. La voz de la tía Celia a veces era un torbellino de insultos y otras un susurro atropellado por la furia hispánica de Alzina.
Como una hora después, los gritos fueron apagándose hasta que un hálito de paz empezó a salir por debajo de la puerta. Entonces Cubillas consideró una indiscreción quedarse escuchando el silencio y bajó al segundo piso en busca del pianista.
Estaba poniéndose el frac, no encontraba la pechera y se sentía incapaz de hacerse la corbata.
—Esta mujer me ha convertido en un inútil —le dijo a Cubillas—. Tú eres testigo de que yo salía bien vestido a mis conciertos antes de conocerla. Me ha vuelto un inútil. ¿Dónde está?
Cubillas le encontró la pechera y le hizo el moño de la corbata.
—No te preocupes —inventó—. Se fue con Maicha su amiga y con ella no hay tiempo que dure. Si no llegan pronto, nos alcanzan en el concierto.
El pianista oyó la excusa de Cubillas como quien oye una misa en latín. Se peinó sin decir palabra y sin decir palabra pasó todo el camino al concierto. Cubillas se dio la responsabilidad de llenar el silencio. Años después todavía recordaba, avergonzado, la sensación de loro que llegó a embargarlo.
El último Prokofiev salía del piano, cuando Celia Ocejo entró al palco en que estaba Cubillas. Segundos después, todo el teatro aplaudía.
—Mil gracias —le dijo la tía Celia a su amigo—. Nunca voy a tener con qué pagarte.
Desde el escenario los ojos de su marido la descubrieron como a un refugio, ella le aplaudió tanto que lo hizo sentarse a tocar el primer encore de su vida.
—Me lo podrías contar todo —dijo Cubillas—. Sería un buen pago.
—Pero no puedo —contestó la tía Celia con la boca encendida por quién sabía qué.
—Cuéntame —insistió Cubillas—, no seas díscola.
—No —dijo la tía levantándose para aplaudir a su marido.
Jamás en 40 años volvieron a tocar el tema. Sólo hasta hace poco, cuando los antropólogos descubrieron las ruinas de una civilización enterrada en el valle de Cacaxtla, la tía le dijo a su amigo mientras paseaban sobre el pasado:
—Escríbele a Diego Alzina y cuéntale hasta dónde yo tenía razón.
—¿Cuál Diego? —preguntó el húngaro, en perfecto español.
—Un amigo nuestro que ya se murió —contestó Cubillas.
La tía Celia siguió caminando como si no hubiera oído.
—¿Cómo lo supiste? —preguntó después de un rato con la cabeza llena de campanarios.
—Ustedes —dijo el húngaro— se van a morir jaloneándose un chisme.
—No creas —le dijo la tía Celia, en perfecto húngaro—. Yo acabo de perder la guerra.
—¿Qué le dijiste? —le preguntó Cubillas a la tía Celia.
—No te lo puedo decir —contestó ella.