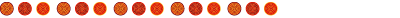
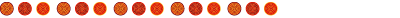
Al marido de Laura Guzmán le gustaba que su recámara diera a la calle. Era un hombre de costumbres cuidadosas y horarios pertinentes que se dormía poco después de las nueve y se levantaba poco antes de las seis. Nada más era poner la cabeza sobre la almohada y trasladar su inconsciente a un sitio en el que permanecía mudo durante toda la noche, porque si de algo se jactaba aquel hombre era de no cansar su ocupada mollera con el desenfreno de los sueños. Jamás en su vida había soñado, y tenía la certidumbre de que jamás pasaría por su vida tan insana sorpresa. Despertaba un poco antes de las seis y se volvía hacia el despertador suizo que todas las noches colocaba con precisión:
—Te gané otra vez —le decía, orgulloso del mecanismo interior que su madre le había instalado en el cuerpo. Entonces se oía el silbato del tipo que entregaba el periódico, la escoba del hombre que barría la banqueta, la primera conversación de dos obreros rumbo a la fábrica de Mayorazgo, el chisme de unas comadres que iban por las tortillas, los gritos con que la vecina de enfrente despedía a sus hijos rumbo a la escuela y el paso de los primeros automóviles. Todo eso despertaba a Laura Guzmán de su reciente agonía y sin remedio iba lastimando todos los sueños que le hacían falta antes de las once de la mañana.
Al contrario de su marido, ella era una desvelada de oficio. Le gustaba darse quehaceres cuando la casa por fin estaba quieta, ir y venir del sótano a la cocina, de la cocina al costurero y de ahí a la despensa en donde todas las noches escribía un diario minucioso de lo que le iba pasando por la vida. Había llevado una serie de cuadernos que guardaba junto a los libros de cocina al terminar el rito de cada jornada. Luego se le podía ocurrir cortarse las uñas, cepillarse el pelo, oír bajito un disco de cuplés que su marido tenía prohibido tocar entre las paredes de su casa, revisar que cada niño estuviera bien tapado y en su cama, sentarse a inspeccionar que no pasaran ratones de la cocina al comedor, salir al patio a bañarse con la luna, rumiar acurrucada en su sillón junto al gato. El caso era irse a la cama tarde, nunca antes de las tres de la mañana, hurgar al máximo en el tiempo de soledad que le regalaría la noche. Por supuesto, a las seis de la mañana era un guiñapo al que le faltaban casi cuatro horas de sueño para convertirse en esposa. Pero a las siete era imposible seguir durmiendo y entonces ella juraba por todas las biblias que ya siempre se dormiría antes de las nueve y metía la cabeza bajo la almohada intentando reconstruirse mientras contaba hasta sesenta.
Sin embargo, ni siquiera ese minuto era de paz. Afuera la guerra había empezado desde las cinco de la mañana y no existía Dios capaz de pararla. Muchas veces ella la había seguido desde su primer ruido. Una o dos horas después de acostarse despertaba con el susto de algún sueño no escrito el día anterior, y no volvía a dormirse sino hasta pasado el mediodía, hecha un tres bajo el sol de su refugio en la azotea. En la recámara, jamás. La recámara parecía un mercado durante todo el día, todo el que pasaba por la calle pasaba encima de su cama, lo que fuera: coche, perro, niño, vendedor o borracho se oía sobre la almohada como un pregón. Y eso sólo lo sabía ella, porque sólo ella había perdido tiempo intentando dormir en ese cuarto durante el día.
En la suma de todos esos tiempos aprendió el vocabulario alterno que no le habían enseñado ni en su casa ni en la escuela, que no usaban ni su marido, ni sus padres, ni sus amigas, ni cualquiera de las personas con las que vivía. Un vocabulario que ella aprendió a utilizar de modo tan correcto, que le daba a las noches con sus cuadernos un tono audaz y redentor.
En ese lenguaje los tontos se llamaban pendejos y sólo por eso eran más tontos, lo mismo que eran más malos los cabrones y más de todo los hijos de la chingada. No era sólo de palabras aquel lenguaje, también estaba hecho de tonos. Ella vivía en un mundo en que los peores agravios se decían con suavidad y por lo mismo parecían menos dichos. En cambio en la calle, cualquier cosa podía sonar procaz, hasta el nombre de aquel a quien no debía mencionarse en vano. Laura tenía sobre los tímpanos el agudo grito de un borracho en la madrugada que no podía olvidar: «Ay Diooos Mííío». La voz de aquel hombre se le metió entre sueño y sueño como la más ardiente pesadilla. Era una voz chillona, desesperada y furibunda. La voz de un infeliz harto de serlo que cuando llama a Dios lo insulta, lo maldice, le reclama. A la tía Laura le daba miedo aquel recuerdo: miedo y éxtasis. «¡Ay Diooos Mííío!». Sonaba en su cabeza y sentía vergüenza, porque aquel sonido le producía un placer inaudito.
—Soy horrenda —decía en voz alta y se llenaba de quehaceres ruidosos.
¿Por qué vivía ella con aquel marido hecho de tedio y disciplina? Quién sabe. Ella no lo sabía y según sus reflexiones nocturnas ya tampoco tenía mucho caso que lo investigara. Iba a quedarse ahí, con él, porque así lo había prometido en la iglesia, porque tenía devoción por sus hijos, y porque así tenía que ser. Ella no era Juana de Arco, ni tenía ganas de que la quemaran viva. Después de todo, sólo en sueños conocía un mejor sitio que su casa. Y su casa sólo era su casa porque se la prestaba el señor con el que dormía.
De entre los variados problemas que le daba aquel matrimonio de conveniencia, uno de los peores era recibir elogios en público. Su marido era experto en eso. Podía pasar semanas lejos, visitando negocios o mujeres más ordenadas, podía vivir en su casa un día tras otro sin hablar mayor cosa, mudo de la cama al comedor y del comedor a la oficina.
Presidía meditabundo la comida mientras sus hijos se codeaban para pedirse la sal sin hacer ruido, luego se iba a jugar cubilete al Círculo Español y de ahí volvía a poner el despertador y meterse a la cama entresacando de su mutismo un arrastrado buenas noches. Días idénticos podía pasar sin fijarse ni de qué color estaba vestida su mujer. Pero no fuera a haber una cena de esas que los hombres acuerdan «con señoras», porque entonces la miraba cuidadoso desde que ella con toda su lentitud cepillaba su pelo imaginando un buen peinado. La veía meterse en un fondo de encajes, recorrer el armario buscando vestido, meterse en las medias que él compraba como tributo por sus estancias en la capital, poner chapas en sus mejillas y pintarse los labios de rojo y las pestañas de azul. La miraba crecer con los tacones de razo oscuro y buscarse los hoyitos de los oídos para entrar en los aretes que él sacaba de la caja fuerte. Luego, terminada la faena del arreglo, ella lo oía:
—No pude elegir mejor, eres perfecta.
Le cubría los hombros con el abrigo y la tomaba del brazo hasta subir al coche.
Durante el camino iba diciéndole lo mucho que la quería, sus ganas de viajar con ella por Italia, los problemas enormes que daban las fortunas, lo agradable que le resultaba su compañía esa noche. Aquello era nada más el principio, y la tía ya estaba casi acostumbrada a sobrellevarlo con paciencia. Lo difícil venía luego: ser liberal con los liberales y conservador con los conservadores, anticomunista frente a don Jaime Villar y pro yanqui en casa de los Adame. Apacible en casa de los Pérez Rivero, y activa en casa de los Uriarte. En cualquier caso, su marido declamaba sus virtudes en público y según las preferencias de la dueña del hogar ella era excelente lectora y pianista sensible, o gran repostera, madre sacrificada, esposa de suaves y aristocráticas costumbres.
Su marido sabía siempre cuál de sus cualidades exaltar frente a quién. No era difícil. La ciudad estaba dominada por un aliento conservador y perezoso y la gente que nacía en un bando casi nunca se enteraba de lo que pasaba en el otro. Hubiera sido imposible que en algunas casas se aceptara el invento de la educación laica, lo mismo que se consideraría una locura la idea de hablar mal del general Calles en algunas otras.
Una noche cenaron en casa de los Rodríguez para conocer a unas personas de la Mitra con las que el marido de la tía Laura tenía planeado hacer varios negocios.
La pareja Rodríguez gozaba de gran prestigio entre el señor Arzobispo, el señor Obispo, el Prelado Doméstico de su Santidad y todos los demás inversionistas místicos reunidos ahí. Asistían a misa diaria en catedral con toda su familia, tenían trece hijos y estaban dispuestos a seguir teniendo todos los que Dios en su infinita misericordia quisiera enviar a la fervorosa matriz de la señora Rodríguez, quien además de ser una tenaz creyente era una madre ejemplar que vivía con la sonrisa como una flor, en medio de pañales, desveladas y jaculatorias.
A pesar del agobio de tanto nuevo cristiano, había preparado una cena opulenta para los cristianos mayores, se esmeraba en besar debidamente los anillos encaramados en las manos de los representantes de la Santa Madre y era de una suavidad que rayaba en la idiotez o, como pensó la tía, de una idiotez disfrazada de suavidad, muy propia de su especie.
La tía Laura sobrellevó con heroísmo la conversación sobre la santidad de su Santidad el Papa, y las explicaciones teológicas que hacían plausible la venta de unos terrenos y la compra de otros que figurarían como patrimonio de su marido para que el gobierno, que era tan perverso, no se los fuera a quitar a la Iglesia. La Iglesia no podía tener nada que no le quisiera quitar el gobierno. Por aquel favor, que más que eso debía considerarse una obra pía, la Iglesia le proporcionaba al marido una bendición papal, tres rosarios de pétalo de rosa, una astilla de la cruz de Jesucristo, un clavo tocado en los clavos sagrados y 500 metros de los veinte mil que quedarían a su nombre.
El cónyuge de la tía estaba tan encantado con aquel negocio, que esa noche exageró las virtudes de su mujer. Con gran paciencia ella escuchó el recuento de sus cualidades cristianas y en algunos momentos hasta le resultó agradable saber que su marido se daba cuenta de lo generosa que ella era en el trato con los demás, de la devoción infinita con que acudía a la misa obligatoria y del tiempo que dedicaba a las obras de caridad. Pero lo que en la sopa y la carne fue la descripción de alguien más o menos parecido a la tía Laura, al llegar al postre de fresas y crema era el dibujo de una mojigata insufrible. Según su marido ella iba a misa dos veces diarias, rezaba un rosario a las cinco de la mañana y otro a las seis de la tarde, enseñaba catecismo, asistía a cien niños pobres, visitaba un hospital y un manicomio, se había convertido en la luz de un asilo de ancianos y tenía una devoción de tal magnitud por el Beato Sebastián de Aparicio que a veces el Beato la visitaba en las noches, cuando todos los demás dormían. De esto último el marido se daba cuenta porque la cocina se iluminaba con el brillo celestial de una aureola y desde su recámara podía oír la voz del santo bendiciendo a su esposa.
Para esas horas, los cognacs se habían apoderado de las devotas gargantas de los obispos y todos estaban dispuestos a deslumbrarse con la discreta piedad de la tía Laura. Entonces ella, que había decidido soportar hasta el fin esa tortura, se refugió en el postre como en el único escondite posible. Pero, para su desgracia, la ocupada maternidad de la anfitriona le había impedido darse cuenta de que la crema estaba rancia y un sabor a pocilga se desprendía de aquel postre bajo el cual la tía no pudo esconderse.
—¡Ay Dios míooo! —gritó la tía Laura escupiendo las fresas, aventando la cuchara, llenando el aire con el furor y el éxtasis que aquel grito le producía.
Doña Sara Rodríguez cayó de rodillas con los ojos llorosos:
—Perdónala Señor —dijo transida.
—No tiene nada que perdonarme —aclaró la tía Laura quien ya con la boca desatada se siguió de frente con el vocabulario callejero que había tenido trabándole la lengua toda la noche.
Sin detenerse ni a respirar acribilló la lista de sus atributos piadosos y calificó a su marido, a los Rodríguez ya los obispos con todos y cada uno de los memorables adjetivos que había colocado en el centro de sus entrañas el impío balcón de su recámara. Luego salió corriendo hasta su casa y se acostó a dormir en aquel cuarto lleno de improperios y bulla sin levantar la cabeza en diez horas de olvido.
El único negocio que la Mitra aceptó hacer con su desconcertado cónyuge fue el costoso trámite de su anulación matrimonial.