
Absolutamente inútil, Ingeborg! He dicho mil veces que Hans se quedará aquí y así será.
—Sí, Erik, pero…
—¡Hans se quedará aquí! El director Erik Jespersen golpeó la mesa con el puño.
—Cuando Emma y yo nos separamos, el niño me fue confiado a mí. ¿Por qué razón iba yo a renunciar ahora a mis derechos de padre? ¿Puedes responder a eso?
La dama sentada al otro lado de la mesa afrontó su mirada llena de enojo y dijo:
—Sí, puedo. La razón consiste en que Emma está delicada de salud y echa de menos a su hijo.
Erik Jespersen sacudió la cabeza.
—Lamento profundamente que Emma no esté bien de salud… Eso me entristece, desde luego… Pero no cambia en nada mi punto de vista. Emma quiso alejarse de mi lado. ¡Fue ella quien quiso, no yo! Lo sabes bien, puesto que eres su hermana.
—Sí —respondió Ingeborg—, tienes toda la razón, Erik; pero no debemos considerar las cosas sólo desde un ángulo tan frío. Hay que tener en cuenta también el lado humano… Podemos compadecer a alguien, aun cuando ese alguien haya cometido faltas…
Nerviosamente, la dama estrujaba el borde del tapete que cubría la mesa.
—No niego que Emma sea culpable. Hubo una cuestión en la que no conseguisteis poneros de acuerdo… ¡A decir verdad, ni siquiera sé de qué se trataba! Y entonces ella se alejó de ti… Obró demasiado impulsivamente. Ignoro si fuisteis felices en un tiempo, pero vuestra existencia parecía dulce y apacible. ¡Me sorprendí muchísimo cuando me enteré de que os habíais separado! Me decía que, sin duda, se trataba de un malentendido y que bastaría con una simple entrevista para poneros de acuerdo de nuevo. Pero no. Tú y Hans os quedasteis aquí y Emma se fue a Jylland.
—No fui yo quien así lo quiso —observó Jespersen—. Pero como suele decirse, lo hecho, hecho está. Ya es demasiado tarde para reconsiderar esta cuestión.

El hombre miró a través de la ventana la espesa nieve que caía en aquella calle bordeada de chalets a ambos lados y situada en las afueras de Copenhague.
—¡Y Hans se quedará conmigo! —concluyó, en tono duro.
Su cuñada se levantó.
—¿No podrías permitirle, al menos, que fuera a pasar las vacaciones de Navidad con su madre?
—¡No!
—¿Es tu última palabra?
Erik Jespersen se levantó a su vez.
—Es mi última palabra —dijo.
Ella se acercó a la puerta, pero, cuando ya había puesto la mano en la empuñadura, miró a su cuñado a los ojos.
—¿Quieres responderme francamente a una pregunta, Erik? —interrogó.
—He respondido francamente a todas.
—¿No tiene Hans deseos de volver a ver a su madre? Erik Jespersen apartó los ojos. La pregunta, evidentemente, le incomodaba.
—¡Un niño siente siempre deseos de ver a su madre! —contestó evasivamente.
—¿Habla de ella?
—¿Es esto un interrogatorio?
Quiso él hablar en tono desenfadado, pero no lo consiguió. Conocía bien a su cuñada y sabía que, cuando a ella se le había metido algo entre ceja y ceja, resultaba difícil disuadirla.
—Bien, pues… —prosiguió Erik—, naturalmente, a veces habla de su madre… No hace tanto tiempo que se marchó… Y… y…
Alargó la mano para alcanzar una cajetilla de cigarrillos, mientras observaba a su visitante. Ingeborg Moeller, contable en una gran empresa, se le antojaba el tipo perfecto de la empleada del despacho que sabe poco de la vida, pero que tiene ideas singulares sobre lo que cada cual debe hacer en toda circunstancia. Sus mismos deseos de ayudar la habían metido varias veces en auténticos embrollos, y tal vez su complacencia resultara demasiado entrometida en ocasiones, pero tenía un corazón de oro y nunca se solicitaba en vano su ayuda.
—Emma está muy deprimida, lo que empeora su estado de salud —dijo—. Si Hans pudiera ir a verla, sin duda se sentiría mucho mejor.
—Creo que ya hemos agotado este tema —repuso Erik Jespersen, un tanto impaciente.
Consultó su reloj. Hans llegaría del colegio de un momento a otro y sería mejor que para entonces Ingeborg se hubiera marchado. Al ver a su tía, el niño, como de costumbre, empezaría a hablar de su madre.
—Escucha —dijo Erik—, tengo una reunión dentro de poco… Has sido muy amable al venir a visitarme.
—¡Vaya! ¿También tú te sientes solo? —comentó ella, con un poco de ironía.
Él respondió, con toda sinceridad:
—Sí, puedes creerme. ¡Añoro muchísimo a Emma!
—En tal caso, lo mejor que podrías hacer es ir a pasar las Navidades con ella y llevar contigo al niño.
—¡No gracias! ¡Quiero evitar a toda costa el desencanto que me produciría tal tentativa! Cuando una mujer se aleja de su marido para regresar a casa de sus padres, lo mejor es dejarla tranquila.
—Bien, pues… Hasta la vista —dijo ella—. Lamento mucho que seas tan obstinado.
—¡Qué quieres, es mi carácter! —respondió él riendo—. Hasta la vista, Ingeborg.
Apenas la puerta se hubo cerrado a espaldas de la dama, cuando sonó el teléfono.
—Su agente de Londres está aquí —dijo la secretaria del señor Jespersen a través del aparato—. ¿Le digo que vaya ahí?
—No, voy yo a recibirle.
Cuando el director Jespersen, después de haber cruzado una avenida del jardín, subió precipitadamente a su potente coche, no se dio cuenta de la presencia de una dama en la acera, a la derecha de la verja. A su paso, ella se había vuelto de espaldas.
Ingeborg Moeller, ya que de ella se trataba, sonrió maliciosamente viendo cómo se alejaba el coche.
* * *
Por la tarde, se levantó viento, a la vez que más gruesos copos de nieve caían del cielo. La meteorología anunciaba una tempestad que dificultaría en gran manera la circulación justamente el día de Navidad. Las compañías aéreas suspendían sus vuelos. Los barcos que hacían los servicios entre las islas danzaban de tal modo en el mar agitado que los pasajeros creían llegada su última hora. La nieve inundaba el país, formando por doquier enormes amasijos. Las carreteras estaban impracticables. Todos los trenes llegaban con retraso.
¡Y pensar que millares de daneses querían salir de viaje en aquellas fiestas navideñas!
Cuando, por la noche, el director Jespersen llegó a su casa, después de haber cenado en el restaurante con su agente inglés, ofrecía el aspecto de un muñeco de nieve. Habiéndose sacudido, se quitó el mojado abrigo y subió al primer piso. Suavemente abrió la puerta del cuarto de su hijo.
Hans descansaba en un profundo sueño. Sus frescas mejillas parecían manzanas maduras. Con seguridad, había pasado la tarde jugando en la nieve y, muerto de cansancio, dormía ahora a pierna suelta.
Durante largo rato, Erik Jespersen estuvo contemplando a su hijo. Al cabo, suspiró melancólicamente. Era triste considerar que Hans crecería en un hogar sin madre. ¿Y de qué servía, en tales circunstancias, ser lo bastante rico para darle una sólida educación y hacerlo vivir en una mansión lujosa?
Apagó la lamparilla que iluminaba la agradable habitación del chiquillo y penetró en la suya.
Sí, poseía una bella casa, pero aquellas elegantes piezas modernas carecían de todo humano calor. Allí faltaba algo… Faltaba el ama de casa…, Emma.
Erik Jespersen permaneció largo tiempo en su cama, despierto, escuchando el rumor de la tempestad. Y tomó la decisión de no salir al día siguiente. Telefonearía a su secretaria y se quedaría a trabajar en casa. Y en lo referente a su agente inglés, le invitaría a comer allí.
A la mañana siguiente, el viento se había calmado un poco; sin embargo, el boletín meteorológico no prometía buen tiempo para los días venideros.
Erik Jespersen desayunó con Hans. El niño no pensaba en otra cosa que en la nieve y en la ya tan cercana Navidad. Erik Jespersen escuchaba su parloteo animado y se decía que el muchachito se había vuelto extremadamente voluntarioso en los últimos tiempos. Incluso más egocéntrico de lo que era conveniente. Parecía estar pendiente de sus propios caprichos, no considerar más que su propia voluntad. Su padre hallaba cada vez dificultades mayores en ser obedecido.
«Es siempre lo mismo, pensó Erik. Necesita una madre».
Por las mañanas, el problema consistía en hacerle comer la leche con galletas. Se negaba ferozmente a ello, y ningún poder terrestre hubiera podido hacerle tragar una sola cucharada.
—Vamos, come esto por lo menos —dijo el señor Jespersen, tendiéndole un trozo de pastel de fruta.
El teléfono sonó en aquel instante; se levantó para atender la llamada y, a su regreso, Hans ya se había ido.
El padre se enojó y miró descorazonado el tazón de leche que se estaba enfriando. Un hijo único es a menudo una prueba… Pero no era culpa del niño. Todo aquello tenía su explicación en la ausencia de la madre.
De nuevo sonó el teléfono, y Erik Jespersen fue a sentarse en su escritorio. Allí, absorbido por el trabajo, perdió la noción del tiempo.
De pronto, la asistenta le entregó una carta, que depositó encima del escritorio. Él reconoció la letra de Ingeborg, pero se dijo que ya la leería más tarde, cuando dispusiera de tiempo libre.
En aquel instante sonó el teléfono y descolgó.
—Sí, soy Erik Jespersen.
—Señor Jespersen, soy la señorita Matthiasen.
—¿La señorita…?
—Sí, la profesora de Hans… Le llamo porque estoy sorprendida de que no haya venido.
Precisamente hoy en que él debía…
—¿Cómo dice? ¿No está Hans en el colegio?
Con brusquedad Erik Jespersen se puso en pie. Instintivamente sus ojos buscaron la carta, todavía sin abrir, puesta en el escritorio.
—No lo comprendo… ¿Quiere aguardar un momento, por favor?
Dejó el auricular, abrió la carta con manos temblorosas y leyó:
Querido Erik:
Confío en que, a pesar de todo, comprendas y perdones. Pero me llevo a Hans conmigo para entregárselo a Emma. Regresará inmediatamente después de Navidad.
Tu cuñada.
Ingeborg.
Releyó la carta dos veces. Después oyó un ruido en el teléfono y se acordó de que estaba en conversación con la señorita Matthiasen. Volvió a tomar el auricular.

—Disculpe que la haya hecho esperar… Pues bien, en efecto, parece ser que Hans no irá al colegio hasta después de las fiestas. Su tía se ha empeñado en llevárselo consigo. Sí… Buenos días, señorita Matthiasen, hasta pronto.
Terminada la comunicación, permaneció un momento reflexivo, perdida la mirada; después llamó a su secretaria.
—Averigüe cuándo sale el primer tren para Jylland… Sí, saldré esta mañana. Sí, sí, para Jylland… ¡No! No puedo dejar de ir. ¿Cómo dice? ¿El señor Stone…? Ah, sí, es cierto. ¡Que se ocupe de él Lauritzen! Dígale que yo… Es decir, no le diga nada… O cualquier cosa… Volveré a llamarla más tarde, señorita. ¡Hasta luego!
* * *
En la estación central, la animación era intensa a aquella hora en que iban a salir para Jylland los trenes matutinos. Los altavoces daban sin cesar noticias sobre el estado de la circulación. Las posibilidades de llegar al continente en los tiempos fijados habitualmente en los horarios eran más bien escasas. La nieve era espesa por doquier, y en Storebselt el hielo rodeaba los «ferry-boat».
No obstante, miles y miles de pasajeros se aferraban a la esperanza de regresar a sus hogares a pasar las Navidades, costara lo que costara.
En medio de aquella muchedumbre, nadie reparaba en una dama que, sosteniendo en una mano a un chiquillo y en la otra una maleta, trataba de abrirse camino hasta el límite del andén. En tiempos normales, sin duda habría atraído la atención general con su parloteo incesante:
—¿Por qué no ha llegado el tren todavía? ¿Por qué, tía Ingeborg…? ¿Por qué no nos vamos en seguida? ¿Por qué, tía Ingeborg…? ¡Yo tengo hambre! ¿Por qué no me compras un chocolatín, tía Ingeborg? ¡Cómpramelo, ahora mismo! ¡Quiero un chocolatín! Quiero un chocolatín, quiero…
—Sí, sí, un poco de paciencia, mi pequeño Hans —dijo la dama con una sonrisa maravillosa y un poquillo maliciosa—. ¿No estás contento de ir a casa de mamá?
—¡Lo que quiero es que este señor de aquí se aparte! ¡No me deja ver nada!
—Debes ser bueno, Hans —riñó tía Ingeborg.
—¡Quiero el chocolatín! —declaró Hans, dándose cuenta de que era mejor centrar sus exigencias hacia deseos realizables.
—Sí, espera… Tengo chocolate en el bolso —replicó la tía con angelical paciencia—. Pero no sé si conseguiré abrirlo en medio de este gentío…
Mientras estrechaba la maleta con fuerza contra sí, Ingeborg hizo prodigios de equilibrio con el bolso y, no sin dificultad, consiguió sacar una tableta de chocolate.
—¡Yo la quiero que tenga avellanas!
—¡Pero ahora no tengo chocolate con avellanas! Ve, ése es con leche y está riquísimo…
—¡No lo quiero, no vale nada! —dijo el niño—. ¿Por qué no llega el tren? Nos iremos ahora mismo, ¿verdad, tía Ingeborg?
Ante ellos, un hombre se volvió dificultosamente para mirarlos. Era alto y fuerte, y su rostro, redondo y rosado, tenía una expresión amable. Se inclinó cuanto le permitía su enorme barrigón, y dijo:
—¡No sé cómo conseguiría aguardar el tren con paciencia si tú no estuvieras aquí para distraerme!
—¡Brr, brr! —hizo Hans, sacándole la lengua.
El hombre se irguió, divertido, y exclamó:
—¡Un muchachito encantador! ¡Cuántas bofetadas le están haciendo falta a este hombrecito!
—Pero el niño no le ha hecho nada —dijo la tía Ingeborg, que no se había dado cuenta de lo sucedido.
Sin dejar de sonreír, el hombre dio un paso atrás y pisó uno de los pies del pequeño Hans. Éste dio un grito estridente.
—¡Oh, discúlpeme! —dijo el hombretón.
—¡Me ha pisado, me ha pisado! —gritó Hans con todas sus fuerzas.
El hombre no se dignó siquiera dirigirle una mirada. Tía Ingeborg dio una desolada mirada a su alrededor. No se sentía demasiado orgullosa de aquella situación, pero ya no era posible hacer marcha atrás. ¡Si al menos el tren llegara de una vez!
Suspiró aliviada. En el instante de la partida, se levantó y miró a través de la ventana. ¡Hacía mucho rato que no se sentía tan contenta! En el andén, hileras de personas se estaban despidiendo de los viajeros que iban a partir.
De pronto, vio a un hombre bajar los peldaños de una escalera de cuatro en cuatro y correr después a lo largo del tren que ya se movía lentamente. Parecía muy agitado, casi sin respiración.
Era Erik Jespersen.
Ingeborg Moeller se apartó vivamente de la ventanilla, pero no consiguió alejarse lo bastante debido a la multitud de viajeros que ocupaban los pasillos.
—¡Eh, Ingeborg!
A su vez ella le miró.
—¿Dónde está Hans? —gritó Erik—. ¿Dónde le has metido?
La dama miró el rostro inquieto del hombre y, a su pesar, respondió:
—Está aquí conmigo y está bien.
—¡Hazle bajar! —gritó Erik.
Las gentes, en el andén, le miraron con curiosidad. Entretanto el tren salía ya de la estación. Erik se quedó al borde del andén, agitando los brazos, mientras Ingeborg permanecía inmóvil en su asiento, erguida como una estatua.
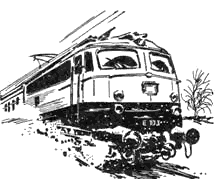
Desde el interior del compartimiento, Hans exclamó con toda la fuerza de sus pulmones:
—¡Tengo sed! Que me den de beber ahora mismooo… ¡Tía, tengo sed, mucha sed!
Los viajeros miraron al chiquillo con inquietud, reflexionando acerca de la conveniencia de irse a buscar sitio en otro compartimento. Viajar con aquel niño resultaría, sin duda, intolerable.
Aquél fue el motivo de que, pronto, quedaran allí cuatro plazas vacías, y de que, cuando se detuvo el tren en una estación de segundo orden, cuatro muchachitas llenas de animación las ocuparan. Entre risas y parloteos, y después de haberse sacudido vigorosamente las botas, llenas de nieve, antes de poner los pies en los asientos, colocaron el equipaje en las redes.
Sus mejillas rojas les conferían un aire sano y alegre. Dirigieron un breve saludo a Ingeborg Moeller y a Hans, quienes las observaban con interés.
Después, las muchachitas se sentaron y, cómodamente apoyadas en el respaldo de sus asientos, intercambiaron satisfechas sonrisas.
—¡Bien, bien, bien! —dijo una encantadora pelirroja.
—Sí. Lo que ahora queda por saber es si conseguiremos abrirnos camino entre la nieve —añadió una morenita más seria, pero igualmente encantadora, de ojos claros y sonrisa discreta—. No lleva trazas de ser fácil ese trayecto…
—¿Qué importa, Inger? —repuso una tercera viajera, de cabellos rubio platino, y aire travieso—. Si nos quedamos bloqueadas en medio de un alud de nieve, será algo formidablemente palpitante.
—Sí, desde luego, Navío, pero no conseguiremos llegar a Kongsholm para Nochebuena —dijo la morenita.
—Yo no me quejo —dijo la pelirroja—. La señora Frank nos ha dado buena cantidad de provisiones, como siempre hace, claro…
La cuarta muchachita, sentada en un rincón, no había tomado aún parte en la conversación. Contemplaba por la ventanilla los blancos copos que parecían volar en todas direcciones. El tren avanzaba con lentitud pero regularmente.
—¿No dices nada, Puck? ¿Acaso te ocurre algo?
—¡Claro que no! —respondió ella—. Me estoy preguntando si este viaje no será uno de los grandes acontecimientos de nuestra vida. ¿Y si escribiéramos en un diario todo lo que hace el «Trébol de Cuatro Hojas»?
Había ocho plazas en el compartimento. Ingeborg Moeller y Hans ocupaban dos, y las muchachitas cuatro. Las dos restantes estaban ocupadas por una pareja de avanzada edad, muy taciturna, que leía o hablaba entre sí en voz baja.
—¡Una idea colosal! Pero ¿quién lo escribirá? —preguntó la pelirroja.
—¿No podrías hacerlo tú, Karen?
—¡Jamás! Inger es mucho más apta que yo para eso. —¡Decretemos, pues, que Inger queda nombrada secretaria del «Trébol de Cuatro Hojas»! ¿Aceptas?
—Me parece que no me queda otro remedio —contestó la morena, sonriendo—. Pero será a condición de que vosotras me digáis lo que debo escribir. ¿Prometido?
—¡Prometido! Todas te ayudaremos.
Hubo una corta pausa y a continuación se escuchó la voz de Hans:
—¡Tengo hambre, tía Ingeborg! ¡Quiero comer!
—Veamos qué tengo como provisiones.
Ingeborg Moeller se levantó y abrió el bolsón de viaje. Sacó una cajita de plástico que abrió.
—¡Mira! Un bocadillo de salchichón —propuso.
—¡No me gusta! —declaró Hans—. Yo quiero carne…
—Lo siento, queridito, pero no tengo carne.
—¡Pues yo quiero carne! —dijo Hans—. ¿Por qué no tienes carne? Yo siempre me llevo un bocadillo de carne al colegio…
—¿No quieres un bocadillo de queso? ¿O de jamón?
—¡No! Quiero carne —repitió Hans con testarudez.
Karen se levantó.
—Creo que yo tengo un bocadillo de bistec —dijo—, y se lo daré con mucho gusto.
Abrió su bolsa y sacó el paquete de provisiones.
—Toma —dijo tendiendo un bocadillo a Hans.
Él lo aceptó y comenzó a comer.
—Ha sido muy amable, gracias —dijo Ingeborg Moeller, reconocida—. Hans, dale las gracias a esta señorita.
—No —dijo Hans, tranquilamente—. No quiero.
Las muchachitas se miraron entre sí e hicieron una mueca.
Hans prosiguió comiendo impertérrito.
El tren se detuvo entonces en otra estación.
Ingeborg Moeller se levantó y bajó al andén. Hans miró a las muchachitas con una sonrisa encantadora, como si quisiera decir. «Ya veis como siempre hago mi voluntad». Pero ellas no hicieron comentario alguno.
—¡Quiero pastelillos de almendras! —dijo Hans—. Ve a comprarme, tía.
Unos viajeros que paseaban por el corredor abrieron la puerta y preguntaron:
—¿Este lugar está ocupado?
—Sí —respondió Puck—. Pertenece a una dama que ha bajado al andén a comprar.
—¡Pastelillos de almendras! —anunció Hans con entusiasmo—. ¡Para mí!
Ingeborg Moeller regresó. Tendió a Hans un pastel de almendras, que éste se comió en un par de bocados, sin siquiera dar las gracias.
El tren se puso nuevamente en movimiento y el viaje continuó.
—¿Dónde vais? —preguntó Ingeborg Moeller a las muchachitas—. Os he oído pronunciar el nombre de Kongsholm. ¿Os referíais al Kongsholm situado al norte de Jylland?
—Sí —contestó Inger—. Vamos a pasar las vacaciones de Navidad en casa de unos tíos míos.
—¿Las cuatro?
—Sí. Todas estamos invitadas a pasar las fiestas.
—Debéis estar contentas…
—¡Enormemente!
—¿Vais al mismo colegio?
—Sí. Somos del pensionado de Egeborg, cerca de Oesterby —dijo Puck.
—Y compartimos la misma habitación —añadió Navío.
Tía Ingeborg sonrió. Aquellas simpáticas jovencitas le agradaban mucho.
—Hace años yo vivía en Kongsholm —dijo—. ¿Cómo se llaman esos señores que os han invitado?
—Mi tío tiene una fábrica —explicó Inger.
—¿Será tal vez Erwin Nielsen?
—Sí. ¿Le conoce usted?
—¡Ya lo creo! Estuvimos juntos en el colegio. Yo también voy ahora a Kongsholm. Mis padres tienen una propiedad en las afueras. Este niño es mi sobrino. Está loco de dicha pensando en las Navidades —explicó como para excusarle.
—No, no es por las Navidades —declaró Hans, encantado de tener ocasión de expresar una opinión personal—. Lo que me alegra es volver a ver a mi mamá.
—Sí, será maravilloso —dijo Ingeborg.
—Papá no vendrá —continuó Hans, mirando de reojo a Puck, para ver si la afirmación la impresionaba.
—¿No? —comentó Puck, sin el menor signo de interés.
Tía Ingeborg tosió nerviosamente.
—¡Qué tiempo! —dijo, deseosa de cambiar el rumbo de la conversación—. Me pregunto si conseguiremos llegar a nuestro destino.
—¡Si nos quedamos bloqueados por la nieve, me construiré una cabaña! —dijo Hans—. Me gustaría, tía Ingeborg. Así podríamos ocultarnos bien y papá no nos encontraría.
Tía Ingeborg se turbó de tal modo que enrojeció hasta el cuello.