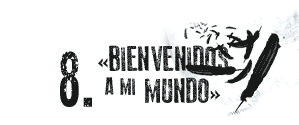
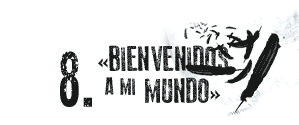
El ascensor subía deprisa. En el interior no se apreciaba, pero los centenares de miembros de Industrias Sydow que desarrollaban su labor en aquel sector de las instalaciones lo veían ascender como un cohete en el interior de la estructura de acero. Iban y venían, inmersos en sus quehaceres, moviéndose por aquella inmensa ciudad subterránea de acero y hormigón, surcada por decenas de pasarelas, monorraíles y algunas plataformas montacargas.
Como un iceberg, el edificio de Industrias Sydow, ubicado al borde de un escarpado acantilado, no era más que una mínima parte visible del complejo que se extendía bajo tierra y bajo el mar, cientos de miles de metros. En el corazón de aquel prodigio de la ingeniería se encontraba la reproducción del Salón de la Guerra, que había abandonado unos minutos antes Edward H. Sydow junto a su hombre de confianza.
Aunque desde cualquiera de las salas podría acceder a una vídeo-llamada para contactar con sus colaboradores, el asunto del que le urgía tener alguna noticia era demasiado importante para Sydow. Necesitaba encontrarse cara a cara con el hombre clave, verlo trabajar, escuchar de sus labios cómo iba desarrollándose todo, como si ir a su encuentro asegurara mejores noticias de las que temía recibir.
Las puertas del ascensor se abrieron en la espléndida recepción de los laboratorios. Era un espacio de grandes proporciones acentuadas aún más por la prodigiosa fachada de cristal, que inundaba de luz todo el lugar. En el momento de su inauguración, la campaña de promoción de Industrias Sydow incidió especialmente en ese detalle simbólico: todo era transparente en su organización, empezando por sus edificios.
Al salir del elevador, Sydow y Black se toparon con una de las habituales visitas escolares a las instalaciones. El poderoso empresario se acercó sonriente al grupo. Sydow saludó a los profesores y estos se lo presentaron a los niños, destacando que era un gran honor poder conocer en persona a un hombre tan importante.
—Decidme, muchachos, ¿os interesan las ciencias?
Los críos, de unos ocho o nueve años, gritaron entusiasmados al unísono. Sydow los observó y acarició las cabezas de los que tenía más cerca, alborotándoles el pelo.
—Pues en ese caso será mejor que a la encantadora señorita Maxwell, vuestra guía, no se le olvide informaros sobre los campamentos que organizamos para aquellos que demuestren más interés por aprender.
Mientras los niños volvían a jalear su alegría, la señorita Maxwell respondía al comentario de Sydow inclinando su cabeza.
—¡Bienvenidos a mi mundo, niños! —les dijo—. Pasadlo bien y aprended mucho.
El grupo, organizado en una fila más o menos ordenada, comenzó a avanzar para cruzar las puertas que daban acceso al pasillo del pabellón sur, donde podrían visitar los laboratorios de cibernética, los preferidos habitualmente por los más pequeños.
Ninguno de ellos podía imaginar que el hombre bajito y enjuto con el que se cruzaron, de nariz tan redonda como sus pequeñas y gruesas gafas, era el responsable científico de todo lo que ocurría en aquel lugar.
El doctor Rosza avanzaba algo encorvado, con el mismo gesto de despiste que de costumbre, las manos en los bolsillos de su bata blanca, sólo las sacaba de vez en cuando para rascarse su resplandeciente cráneo.
—¿Se ha fijado, doctor? —dijo Sydow, señalando a los jóvenes visitantes—. Algunos de esos chicos resultan prometedores.
—¿Qué, cómo dice? Oh, no me he dado cuenta —respondió subiéndose el puente de las gafas—. Pero ya sabe que la materia prima no influye demasiado, el problema está en el proceso. Así que de momento sólo necesitamos hacer pruebas.
—Pruebas y más pruebas —dijo Sydow con fastidio—. Empieza usted a cansarme, doctor.
—No soy yo, señor Sydow. ¡Es la ciencia!
—Ya, la ciencia. ¿Y qué me dice del prototipo?
—Es mi prioridad, ya lo sabe, pero aún no hemos logrado reproducir la combinación correcta. Si pudiéramos…
Sydow le hizo callar. Dio una indicación a Black con la cabeza y el lugarteniente se despidió antes de regresar al ascensor. Los otros dos hombres enfilaron sus pasos en sentido contrario, para acceder a las puertas presididas por un aviso de «Sólo personal autorizado». El profesor introdujo una clave alfanumérica en la consola de acceso.
Avanzaron por un pasillo con despachos y laboratorios a ambos lados. Entraron en una sala cerrada, que al encender la luz se descubrió llena de tubos de ensayo y productos químicos. La cruzaron hasta llegar frente a un congelador industrial que se extendía hasta el techo. El profesor introdujo una pequeña llave en la cerradura del tirador y a continuación accionó la palanca. Toda la caja del congelador salió algunos centímetros hacia delante al tiempo que sonaba el sistema hidráulico que la impulsaba. A continuación se desplazó a un lado dejando al descubierto un cubículo montacargas. Era un acceso oculto a las instalaciones secretas desde el área pública de los laboratorios.
Descendieron varios niveles, y al salir del ascensor pareció como si estuviesen en un lugar distinto. Todo el mundo vestía batas o equipos de presurización. Las luces de neón y los fluorescentes teñían de un blanco azulado los pasillos y salas de aquella planta, en la que resaltaba la presencia de guardias armados de ademán impasible.
Sydow se asomó al ventanal de una sala con una decena de cápsulas de unos dos metros de largo, colocadas horizontalmente, como ataúdes blancos, encima de camillas de laboratorio. Cada una de aquellas incubadoras estaban conectadas por diversos cables y tubos de ventilación a la consola de control que presidía la pared principal, en la que un especialista controlaba los indicadores y signos vitales de cada experimento. Otros dos científicos abrían en aquel momento una de las cápsulas para sacar algo de su interior.
—Ese era una de mis más firmes esperanzas —dijo el doctor Rosza, acercándose a Sydow—. Hace unos minutos me informaron del fracaso. Habíamos alcanzado ya un desarrollo importante, pero creo que aún estamos lejos de un éxito completo.
—Pues habrá que acelerar las pruebas, doctor. Piense en cómo se reforzarían nuestros proyectos si pudiésemos criar a nuestros propios hombres. Y si se ha conseguido acelerar el crecimiento de las plantas, ¿por qué no íbamos a lograrlo con los seres humanos?
—Bueno, señor Sydow, verá, hay algunas diferencias,… Pero seguiremos trabajando. Mientras tengamos material…
—No se preocupe, doctor —dijo Sydow, mientras observaba a los científicos sacar un bulto del interior de la cápsula—. No le faltarán especímenes.
Los dos hombres prosiguieron su camino. No se quedaron a ver cómo los dos científicos trasladaban aquel cuerpo humano deforme al otro lado de la sala, para arrojarlo al interior de un cajón ennegrecido en su interior por la ceniza. Accionaron después los controles para cerrarlo y poner en marcha el horno crematorio.
Casi al final de aquel pasillo, el doctor Rosza volvió a introducir una clave en una cerradura alfanumérica para abrir la puerta de cristal blindado de su laboratorio personal. Dos hombres trabajaban en la mesa central cuando Sydow y él entraron. No hubo saludos ni explicaciones. En su camino hacia aquel puesto, Rosza se limitó a ordenar: «Fuera». Y obedecieron al instante.
El científico se sentó en un taburete e intensificó la potencia de la luz que pendía del techo, justo sobre la mesa. Estaba cubierta por distintos aparatos electrónicos y un par de pantallas de ordenador. Sobre una base redonda descansaba un aparato con aspecto de control remoto. El doctor Rosza tomó un pequeño destornillador y abrió la tapa.
—Seguimos teniendo el mismo problema, señor Sydow —dijo, inclinándose sobre el artefacto—. El cálculo de la densidad no es el exacto. Eso provoca una curvatura errónea que desplaza todos los parámetros y hace impracticable establecer el puente entre dimensiones. Con la punta del destornillador dio unos suaves golpecitos a un fino tubo de cristal que surcaba el interior de aquel aparato como si se tratase de una pista de carreras en miniatura. Una luz azulada en el interior del conducto fluía continuamente en la misma dirección, desprendiendo pequeños destellos a lo largo de su recorrido.
—¿Pero cómo es eso posible, doctor?
—Ya se lo he explicado, señor. Este material es algo completamente nuevo, un elemento desconocido para nosotros hasta ahora, y eso supone que todo lo referente a él sea una incógnita, un terreno inexplorado por descubrir. Nuestro éxito anterior fue puro azar. ¡Pero se logró! La conjunción perfecta de masa y energía para crear el agujero. Por eso es imprescindible contar con el prototipo para poder reproducir el esquema.
—Maldita sea —susurró Sydow. Y de pronto estalló—. ¡Maldita sea!
El magnate dio una patada a una mesa con ruedas que tenía junto a él, lanzándola contra la pared y haciendo que volcase con el material que llevaba encima.
—Tranquilícese, por favor.
—¡No me diga lo que debo hacer!
El doctor se rascó la cabeza y volvió a meter las narices en el aparato.
—Estaba tan sólo a un paso de lograrlo, a un paso de convertirme en el hombre más importante y poderoso de la historia. ¡Y de pronto no tenemos nada!
—Ya le dije que era arriesgado enviar a esos exploradores —musitó Rosza, sin abandonar su trabajo.
—Pero los dos primeros regresaron sin problemas —respondió Sydow, serenándose.
—Pero el tercero no, perdiéndose con él el prototipo. ¿Quién sabe qué habrá encontrado al otro lado? Lo sabemos todo de ese universo, y al mismo tiempo no sabemos nada.
—Sabemos lo suficiente para nuestros propósitos, doctor.
Rosza resopló y giró la banqueta para teclear algo en el ordenador.
—Seguiremos con las pruebas, señor Sydow. Pero aplicando la lógica y el cálculo de probabilidades, encontrar de nuevo la ecuación exacta podría llevarnos…
—Déjese de probabilidades, doctor, y apostemos por hechos.
—No sé cómo, señor Sydow.
—Por el momento, permita que ponga mi red de información al servicio de sus probabilidades. Podrá entonces comprobar…
El timbre del teléfono cortó la frase de Sydow. Era un terminal de color rojo, su línea directa en cualquier área de las instalaciones. Se apresuró a responder.
—¿Sí?… Ah… Magnífico… Ocúpate de todo, Black. Tráelos aquí… Muy bien. Y, Black, ya sabes que este asunto tiene prioridad absoluta. Confío en ti.
Sydow colgó. Al girarse, el doctor Rosza lo observaba expectante, aunque sin atisbo alguno de ansiedad por la respuesta.
—Como le decía, doctor, no hay nada como los hechos.
—¿Ha regresado el explorador?
—No exactamente. Los patrones introducidos en el sistema policial han destacado la detención de unos jóvenes que podrían ser de nuestro interés.
—No comprendo —dijo el doctor Rosza algo desconcertado.
—Al parecer, los chicos no hacen más que repetir que todo el mundo se ha vuelto loco y que desde anoche tienen la impresión de vivir en un universo paralelo.
El doctor Rosza sonrió por primera vez, antes de subirse el puente de las gafas con el dedo.