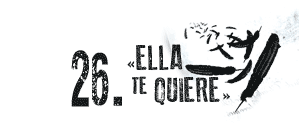
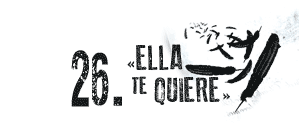
«Edward Sydow ha muerto. Es un gran día para la paz y la libertad en este planeta». Así concluía el texto elaborado entre varios miembros del grupo rebelde y distribuido por todo el mundo a través de su maltrecha red de información. Para cuando lo pusieron en circulación, los medios de comunicación locales ya se habían hecho eco de la monumental explosión, cuyo impacto sísmico se hizo notar desde varios kilómetros de distancia.
Aquella era una noticia que no sólo afectaba a los hombres y mujeres condenados en muchos países, sino también a los propios gobiernos mundiales, a las bolsas de valores, al precio del petróleo, y especialmente a los familiares de los cientos de desaparecidos que habían acabado almacenados al servicio del doctor Rosza.
Parecía difícil de creer que un solo hombre, Edward H. Sydow, hubiese llegado a atesorar tanto poder, aunque eso ya no importaba lo más mínimo.
El Plissken’s Bar se había convertido en el epicentro de una gran celebración que se extendía por las calles de los alrededores. A pesar de que nada había cambiado a efectos legales, los rebeldes que habían participado en el asalto, entre los que apenas se contaron bajas, se sentían libres por primera vez en mucho tiempo. Gritaban, bebían y reían en compañía de los renegados de Crow. Los residentes habituales del Barrio Blanco asistían sorprendidos a la toma de sus calles por parte de aquellos fuera de la ley que podrían ser amnistiados si la comisión internacional anulaba la Ley Sydow.
En la puerta del bar, Zoe le narraba a sus padres los pormenores de lo ocurrido ante la atenta mirada de Max. Junto a ellos, Melenas y Pulpo jaleaban a Ray para que apurase otra copa que lo mantuviese inspirado para proseguir con otro de sus apoteósicos discursos de inspiración cinematográfica.
Sentado en su Harley Davidson Rocker C, Oliver Crow observaba a su gente, a sus renegados y a los demás, pues volvía a sentirse de nuevo parte de aquel grupo que luchaba por una vida libre, digna y en paz.
Sacó uno de sus cigarros habanos, mordió la punta y lo encendió. Dio una calada profunda y soltó el humo. Le gustaba disfrutar del trabajo bien hecho.
La alegría que reinaba en el exterior alcanzaba la trastienda del Plissken’s Bar, aunque el ambiente allí era mucho más tenso. Inmovilizado por férreas ataduras en muñecas y tobillos, Álex escuchaba a Sara y al profesor Finley, aunque su mirada lo delataba inmune a todas sus palabras.
Desesperados, se alejaron de él para poder cambiar impresiones.
—Nada parece afectarle, profesor —se lamentó Sara—. ¿Cómo haremos para sacarlo de este estado?
—No lo sé —respondió Finley, derrotado, agitando la cabeza—. Tendremos que trasladarlo a mi laboratorio, y no habrá más remedio que probar con procedimientos de choque. Al no conocer con exactitud qué le hicieron, no hay forma de revertir el proceso de manera precisa.
—Drogas, electroshock… ¿Habla de cosas así?
El profesor se encogió de hombros y le dedicó a Sara una tierna mirada con la que quiso expresarle su sincero pesar por la situación de su amigo.
—Necesito tomar un poco el aire —le dijo a la joven—. Sé prudente, ¿de acuerdo?
—No se preocupe, profesor. Y gracias.
Sara esperó a quedarse a solas. Entonces tomó aire y se volvió. Comenzó a caminar hacia Álex, despacio. El muchacho mantenía agachada la cabeza, aunque levantó una ceja al escuchar que ella se acercaba.
Aquella mirada provocó escalofríos en Sara.
—Álex, tienes que luchar —le susurró—. Sé que puedes escucharme. De algún modo, en alguna parte en tu interior, puedes entender mis palabras. Tienes que luchar para volver a ser tú mismo. Y así, los tres juntos, podremos volver a casa. Volver a Kansas, ¿recuerdas? —Sara mezcló las lágrimas con una sonrisa al recordar la cita que hizo Ray sobre El mago de Oz— Tienes que intentarlo, o de lo contrario… De lo contrario podrían hacerte daño. El único modo de ayudarte será con técnicas que podrían…
Sara se detuvo a apenas un metro. Álex levantó la cabeza y la observó detenidamente. Reparó en sus lágrimas, en sus labios temblorosos, en el flequillo sedoso que le enmarcaba el rostro. Después recorrió con calma el resto del cuerpo de la chica. Finalmente volvió a mirarla a los ojos y ladeó la cabeza. Y sonrió.
Aquella sonrisa destrozó a Sara. Era una sonrisa cargada de lascivia y maldad. Era una sonrisa que jamás, en ninguna situación, le habría dedicado el Álex que ella conocía,
—¡Oh, no, Álex, por favor! —suplicó la chica, antes de dejarse caer en una silla, abatida.
Por su mente pasaron, como una cadena de imágenes, algunos de los sucesos de la última semana, la semana más sorprendente de toda su vida. Y todo había comenzado cuando conoció a Álex y Ray en aquella incursión en la base militar de Tres Robles. Recordó el accidentado encuentro y las conversaciones posteriores. Pensó que era una estúpida por haberse hecho la dura con ellos, y se abandonó a una sonrisa tonta al rememorar algunas de las bromas de Álex, como cuando se enardecía al hablar de la rivalidad entre Beatles y Rolling Stones.
Sara volvió a mirarlo, pero ahora Álex observaba las matrículas de motocicleta de las paredes. Tenía una expresión demasiado seria, demasiado dura. Aquel no podía ser el Álex con el que ella había pensado en…
El cúmulo de tensiones de las últimas horas terminó por hacer que Sara se derrumbara, y por unos segundos no pudo evitar que lágrimas de amargura por su amigo se tornaran en llanto de rabia y desahogo. Apoyó los brazos en la mesa que tenía delante y reposó la cabeza sobre ellos. En esa postura se dio un momento de calma.
Y entonces, sin más objeto que el de dar salida a su tristeza, Sara comenzó a desgranar, en voz baja y casi sin entonación, los versos que ponían en sus labios los últimos pensamientos que había tenido sobre Álex:
Sara apenas balbuceaba aquellos versos. Ni siquiera les prestaba atención. Lo hacía de manera completamente inconsciente, aún con la cabeza entre los brazos. Pero Álex sí reparó en ellos. Dejó de observar las paredes y centró toda su atención en la chica. Su expresión se endureció, se quebró, como si le estuviesen clavando alfileres por todo el cuerpo.
Because she loves you
And you know that can’t be bad.
Álex agitó la cabeza. La sacudió con violencia, como si se tratase de un avispero cuyos zumbidos lo estaban enloqueciendo. Notaba que unas lágrimas asomaban a sus ojos pero no lo comprendía, porque tampoco reconocía aquella canción ni entendía por qué reaccionaba de ese modo.
¿O sí la conocía?
Yes, she loves you
And you know you should be glad. Ooh[3]!.
Casi podía notar una línea partiendo en dos su mente. Un lado frente al otro, contra el otro. Reconocía ante él a Sara, su amiga, la chica dulce y valiente a la que le gustaría conquistar. Pero también veía ante él a uno de los enemigos del señor Sydow, al que debía eliminar sin clemencia ni miramientos.
—She loves you, yeah, yeah, yeah —seguía susurrando Sara, su voz empapada en tristeza—. She loves you, yeah, yeah, yeah…
Álex profirió entonces un alarido que hizo reaccionar a la chica.
Al levantar la cabeza vio el rostro enrojecido del muchacho, con los ojos casi fuera de sus órbitas. Tenía el cuerpo en tensión, inclinado hacia delante, forcejeando con las ligaduras.
Aunque en realidad, la lucha era consigo mismo.
Agitó con furia la cabeza una vez más y rompió en un nuevo grito. Después se dio por vencido y su cuerpo se relajó. Con la barbilla clavada en el pecho, Álex balbuceó: «And with a love like that… You know you should be glad[4]».
La puerta de la trastienda se abrió y aparecieron el profesor Finley y Ray, seguidos por Crow y algunos de sus hombres. Su gesto de alarma y preocupación se calmó cuando Sara se volvió hacia ellos, y más allá de sus lágrimas, la luz de sus ojos y de su inmensa sonrisa les anunció que había un resquicio de esperanza.