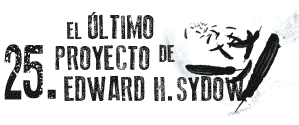
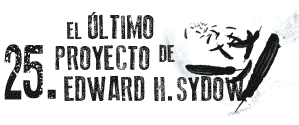
En la primera pantalla aparecía el listado de todas las armas de destrucción que controlaba el ordenador central. El doctor Rosza apretó la tecla correspondiente y junto a cada nombre, el marcador «ARMADO», destacado en rojo, fue cambiando por la leyenda opuesta, que centelleaba en verde: «DESARMADO».
Rosza pasó a continuación a otra consola que extrajo de un cubículo protegido por dos llaves y un código alfanumérico. Introdujo un protocolo a través de una serie de palabras clave y todo el teclado se iluminó. En la pequeña pantalla apareció el mensaje: «DESTRUCCIÓN TOTAL». Tras ofrecer una secuencia de números al azar, en el marcador apareció un contador de diez minutos.
Rosza colocó su dedo índice sobre la tecla de inicio pero no llegó a apretarla. Levantó la cabeza hacia Finley.
La expresión del profesor estaba ya libre de cualquier atisbo de nostalgia. Sabía lo que había hecho su viejo colega y era consciente de cuantas vilezas más podría llegar a cometer. Con sendos movimientos de su cabeza y del cañón del arma, lo instó a que pusiese en marcha la cuenta atrás.
El doctor Rosza suspiró. Bajó la vista pero no llegó a obedecer. Justo cuando su dedo tocaba la tecla algo lo sobresaltó, un disparo que resonó con estridencia en el interior del laboratorio. Apartó la mano como si hubiese recibido una descarga. Ante él, el profesor Finley se desplomaba poco a poco.
—¡Rápido, Rosza! —gritó Edward Sydow desde la entrada—. ¿Tienes el nuevo prototipo?
Donald Rosza, un hombre de poca acción, se incorporó temblando, con el brazo ensangrentado y un dolor agudo en el hombro. Cabeceaba asustado con cada nueva explosión y ráfaga que sonaba en los alrededores.
—Sí, lo tengo —respondió, cogiendo el maletín—. Pero ya sabe que aún no lo hemos verificado.
—Lo haremos enseguida —dijo Sydow, avanzando—. ¡Tiene que funcionar! Hemos perdido el original.
Al agarrar el asa del maletín, aún sin haberlo soltado el doctor, Sydow se percató de lo que habían estado haciendo.
—¡Doctor! Usted, mejor que nadie, debería saber que no soporto la traición —gritó enfurecido.
—Pero yo no… —balbuceó Rosza—. Ni siquiera he llegado a…
Sydow no tenía tiempo para lloriqueos. Apuntó su arma al pecho de su colaborador y le descerrajó un tiro a quemarropa. Rosza soltó el maletín y cayó de espaldas sobre la consola, accionando con ello el botón que dio comienzo a la cuenta atrás.
Sydow salió raudo del laboratorio. El profesor Finley lo vio marcharse, sentado en el suelo, al otro lado de la consola de control. Sonreía ante el agradable ritmo mecánico de la cuenta atrás. Con una mano apretaba con fuerza la herida que tenía en el estómago, sangraba con profusión.
‡ ‡ ‡
Cuando el doctor recuperó la consciencia vio ante él a Zoe. Sintió sosiego y placidez, pero sólo un momento, hasta que se dio cuenta de que no estaba ni a salvo ni muerto.
Seguía en la guarida de Edward Sydow, ahora con Max, Zoe y algunos hombres de Crow alrededor.
Finley intentó hablar, pero sus primeras palabras se transformaron en una tos dolorosa.
—¿Cuánto indica el marcador? —preguntó—. Debajo del doctor…
Melenas apartó a Rosza como quitaría el molesto cojín de un sofá.
—Seis minutos.
—Hay que salir de este lugar. Todo va a volar por los aires.
—¿Y Sydow? —preguntó Max, mientras lo ayudaba a ponerse en pie.
—Ha huido —respondió el profesor—, pero este es el corazón de su imperio. Sin él, le costará volver a empezar. Podemos considerar esto una gran victoria.
Los presentes escucharon aquel anuncio con completa indiferencia. No habría victoria si no salían vivos de allí.
Melenas se asomó a la puerta y comprobó que el camino estaba libre. De hecho, parecían ser los últimos en aquel dantesco escenario.
—¡Vamos, deprisa! —gritó desde su posición—. La escalinata sur aún es transitable. Bajaremos por ella para salir de aquí en una de las barcazas.
‡ ‡ ‡
El muelle de carga interno estaba desierto, aunque alguien había dejado abiertas las compuertas al mar. Tal vez habían sido los propios hombres de Sydow al intentar huir, o quizás los primeros rebeldes infiltrados, para dejar paso a sus amigos.
Edward Sydow subió con cuidado a una de las lanchas, mecida por una marea suave. Se exigió calma para no cometer errores. Comprobó que se trataba del modelo más reciente de barcaza de combate, blindado y armado con cohetes y ametralladoras, con tres bidones extra de combustible a popa. La opción perfecta para su huida.
—¿A disfrutar de unas vacaciones en alta mar?
Sydow no reaccionó al escuchar esa voz desde el muelle, a su espalda. Sabía perfectamente a quién pertenecía.
Comenzó a moverse despacio, aunque terminó el giro lo más rápido que pudo, apuntando hacia el frente su pistola.
Allí estaba Oliver Crow, mordisqueando un cigarro habano ya casi consumido, con su pistola apuntando al suelo. Al ver aquel detalle, el villano sonrió. Esta vez lo había atrapado él.
—Es divertido que hayas siquiera imaginado que podrías acabar conmigo —dijo Sydow—. Un gusano olvidado y condenado contra el hombre más poderoso del mundo. ¡Tira la pistola!
—Es bueno quererse a uno mismo, Sydow —bromeó Crow, al deshacerse de su arma—. Se nota que eres un cabrón feliz.
El magnate se llevó la mano a la cara para acariciar la cicatriz con la que Oliver Crow lo había dejado marcado años atrás. Llegaba por fin el anhelado momento de la venganza.
—No perderé un minuto más contigo, Crow —gritó.
Sydow apretó el gatillo y el renegado se lanzó al suelo. Rodó sobre sí mismo para incorporarse con una rodilla en tierra. Al mismo tiempo que describía ese movimiento, echó la mano atrás para empuñar un cuchillo de caza que lanzó con todas sus fuerzas. La mitad de los treinta centímetros de la afilada y pesada hoja se incrustaron en uno de los bidones de gasolina y el combustible comenzó a brotar.
El propio Sydow se sorprendió de no estar muerto. Miró a Crow y fingió lástima. A continuación estalló en una carcajada.
—¡No puedes imaginarte lo patético que resultas en este momento! Me das tanta pena que me parece absurdo matarte. —Sydow fingió reflexionar—. Pero no cometeré ese error.
Levantó el arma y volvió a disparar.
Crow se colocó tras un poste de amarre y la bala rebotó en él. Sydow apretó el gatillo una vez más, y otra, pero la inestabilidad de la barcaza, su mala puntería y la destreza de Crow para buscar parapetos hicieron que errara con cada bala.
Hubo entonces una ráfaga que alcanzó la cubierta blindada de la barcaza. Eran los rebeldes de Crow, que se aproximaban tan rápido como les era posible para salvar a su jefe, seguidos más atrás por Max, Zoe y el profesor.
—¡Algún día acabaré contigo! —gritó Sydow mientras ponía en marcha el motor—. Pero ya has visto que jamás podrás detenerme. Hoy no habéis conseguido nada.
La lancha salió con brío del embarcadero, con la proa elevada sobre el agua.
—¡Volverás a saber de mí, Crow, y con mi nuevo proyecto seré aún más grande cuando nos reencontremos!
Oliver Crow se irguió y caminó hacia el centro del embarcadero con su parsimonia habitual. Miró la lancha alejarse. El sol se hundía a lo lejos en el mar. El legendario renegado sacó sus gafas de sol y se las puso. Después dio una profunda calada al habano y lo arrojó al agua, sobre la mancha de gasolina que había provocado su cuchillo en el bidón.
—Déjame que te ayude en ese proyecto, bastardo hijo de perra —susurró Crow, como si Sydow aún pudiera escucharle.
El combustible prendió con el cigarro con tal rapidez que Sydow apenas alcanzó a ver por un segundo el destello de las llamas sobre el agua. Y cuando lo hizo, sólo tuvo tiempo de lanzar un alarido.
La lancha estalló en una gran columna de fuego, avivada por todo el combustible, las municiones y los explosivos que llevaba a bordo.
Desde el muelle, Crow dibujó una discreta sonrisa de satisfacción. Sacó otro largo cigarro de su chupa de cuero y encendió su mechero con el doble movimiento en la pernera del tejano.
Las primeras caladas, admirando el fuego sobre el agua y el humo elevándose al cielo, tuvieron un placentero sabor a venganza satisfecha.
Sus hombres y los chicos, agachados ante el impacto de la explosión de la barcaza, no tardaron en llegar hasta él y le informaron de la situación. Todos subieron a bordo de otra nave y revolucionaron al máximo los motores.
Max ya se había encargado, durante el camino hasta el muelle, de avisar por radio a los hombres para que evacuaran las instalaciones y se alejasen tanto como les fuese posible.
La lancha cruzó las compuertas y salió a mar abierto. Zoe y Melenas atendían al profesor Finley, mientras Crow observaba los restos de la barcaza militar, esparcidos por unas aguas que aún ardían sobre la mancha de combustible. El renegado no pudo evitar sentir cierta inquietud al no localizar ningún resto, ninguna prueba de la muerte de Edward Sydow, aunque a tenor de la deflagración producida, lo más probable era que el cuerpo se hubiese volatilizado.
Por su parte, Max y el resto de los hombres observaban atónitos el singular espectáculo que dejaban atrás.
Lo que parecía ser un acantilado como tantos otros cortes verticales en la costa, dejaba a la vista pequeñas explosiones a lo largo de su alta pared de roca, resultado de las combustiones que iban sucediéndose en el interior del complejo.
Algunos renegados suspiraron al pensar la importante tajada que podrían haber sacado vendiendo todo el equipamiento almacenado en aquellas instalaciones. Aunque no había mayor recompensa para cualquiera de ellos que la de acabar con los sueños de Edward H. Sydow.
—Pues igual podemos salvar alguna cosa —dijo Pulpo, sentado a estribor—, porque haría falta mucho explosivo para mandar al infierno un sitio como ese.
Todos pensaron aquello en silencio, observando el acantilado cada vez más pequeño, mientras la lancha volaba sobre las olas.
Hasta que una onda expansiva fuera de toda previsión los zarandeó como a juncos junto a una ribera, haciendo zozobrar la embarcación y dejando sin sentido a los tripulantes.