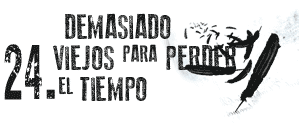
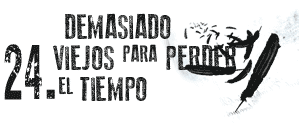
Cuando descubrió el hangar en el que estaban almacenados, como carne en un congelador, cientos de seres humanos, el profesor Finley se sintió profundamente avergonzado de haber colaborado de alguna forma a aquella barbarie con las investigaciones genéticas que Rosza le robó. Aunque se repetía que en modo alguno había imaginado nunca hacer algo así, no podía dejar de pensar que fueron los principios que él desarrolló los que habían inspirado a su viejo colega.
Mientras los hombres de su batallón submarino se encargaban de limpiar la zona de fuego enemigo, el profesor revisó la consola de control del sistema vital de aquellas cápsulas que contenían los cuerpos. Sabía reconocer su herencia en aquel sistema, gestado años atrás con fines muy diferentes, y que el doctor Rosza había sabido culminar a la medida de las diabólicas pretensiones de Sydow.
Siguió los protocolos lógicos de desconexión y apertura hidráulica y a continuación llamó a uno de los hombres a su mando.
—Hay que sacar a toda esta gente de aquí lo más rápido posible —le ordenó.
—Entendido, profesor, pero son demasiados. No sé cuánto tardaremos.
Tenía razón. Pero el profesor tuvo una idea que le pareció una de esas ironías que a veces juega la vida. Veía a través del ventanal de la sala al medio centenar de científicos y personal especializado que habían hecho prisionero. Llegaba el momento de redimir sus pecados.
—Escoge algunos hombres para que los controlen y que los hagan trabajar con urgencia. Hay que llevar a toda esta gente a esos camiones del hangar que tenemos justo sobre nosotros. Diles que este lugar va a saltar por los aires y que no les dejaremos salir hasta que la última de estas personas esté a salvo fuera de este lugar.
—¡Descuide, profesor!
El profesor se dio unos segundos para observar que se organizaban bien y que la cadena de rescate comenzaba a actuar con eficacia. A punto de salir de aquel aberrante lugar, Finley recordó algo que le hizo retroceder.
Volvió a la consola de control y tecleó en la base de datos los apellidos de Zoe. La búsqueda dio como resultado, entre otros nombres, los de los padres de la chica.
El profesor suspiró y cerró los ojos. Al abrirlos se sentía más libre y decidido para emprender su siguiente búsqueda. Echó mano a su pistolera y empuñó su viejo revólver Webley de la Armada de Su Majestad.
‡ ‡ ‡
Habían escuchado explosiones y sentido los temblores, pero ni Max ni Zoe habían llegado a hacerse a la idea de la verdadera dimensión de la batalla campal que se estaba librando, planta a planta, en el cuartel general de Edward Sydow. La variedad de productos y materiales inflamables en los laboratorios y talleres había hecho que el fuego y las explosiones se extendiesen sin la menor dificultad. Administrativos, científicos y operarios de todo tipo corrían de un lado para otro intentando salvar sus vidas, cruzándose en el camino con miembros del cuerpo de seguridad y del ejército de Sydow, que unas veces atacaban y otras huían del imparable avance de la milicia rebelde.
Los chicos corrían por una pasarela junto a Melenas y otros tres renegados. El fuego de varias explosiones se extendía bajo sus pies. Casi a su misma altura, pero dos niveles más abajo, Sydow avanzaba a una velocidad sorprendente para su edad, ajeno a cuanto le rodeaba.
—¡Creo que se dirige al laboratorio de Rosza! —alertó Zoe.
—¿Cómo demonios llegamos allí? —bramó Melenas—. Tendremos que rodear el maldito patio industrial.
—O tomar un atajo —dijo la chica, mirando a las cinturas de todos aquellos hombres—. Veo que Finley os ha obligado a poneros el cinturón con su adorado emblema de la Armada. No creáis que son cosas de viejo.
Zoe se puso de cara a Max y bajó sus manos hasta agarrar su cinturón.
—¿Me dejas, monada? —susurró, lanzándole un guiño.
Zoe tiró con fuerza para hacer correr el cinturón entre las trabillas. Max sonrió entonces. ¡Lo había olvidado! Con la angustia de la persecución no había caído en el impagable recurso que tenían a mano.
Le gustaba recuperar a su vieja amiga, tan irreverente y maravillosa como siempre.
—Es toda tuya, encanto —respondió el chico.
Zoe se volvió ante los sorprendidos renegados del grupo de Crow.
—Atended, gente, porque no voy a ir uno por uno. Quitaos el cinturón, apuntad la hebilla hacia aquel muro de cemento —dijo, señalando a la pasarela que tenían frente a ellos, a unos veinte metros de distancia, al otro lado del patio de vehículos que ocupaba la planta inferior—, y apretad el resorte que veréis en la cara interior. ¡Así!
Una pequeña explosión precedió al lanzamiento de un fino cable de acero, encabezado por un pitón dentado que se incrustó en el cemento.
—¿Soportará el peso de los dos? —preguntó Max.
—Más nos vale —respondió ella, y a continuación miró al resto de los hombres—. El que tenga vértigo ya puede ir dando un rodeo.
Dicho esto, se abrazó a Max. El chico se agarró bien al cinturón de cuero que ella había puesto en sus manos, y juntos se impulsaron para cruzar con la agilidad de un halcón de una a otra pasarela.
—El jefe tiene razón —dijo Melenas—. Esa chica vale la pena. ¡Vamos allá, renegados!
‡ ‡ ‡
El doctor Rosza se movía frenético de un lado a otro de su laboratorio. No era fácil decidir qué salvaba en el interior del maletín de seguridad que se llevaría consigo y qué dejaría a merced de los asaltantes o de las llamas.
Lo primero que guardó fue la última versión desarrollada del dispositivo de viajes interdimensionales, aún sin probar. Ansiaba poder estudiar el que Sydow había recuperado de los chicos para saber si había logrado reproducirlo en aquel nuevo prototipo. También recogió todas las notas, cálculos y diseños referentes a este asunto, así como dos discos duros con su trabajo de los últimos años.
Se dijo que ya tenía lo básico. Sólo necesitaba un arma para poder repeler a cualquiera que se interpusiera en su camino. Abrió un cajón de su escritorio y cogió un pequeño revólver. Ni siquiera tuvo tiempo de comprobar si estaba cargado. Cerraba el cajón cuando alguien gritó su nombre.
Rosza se volvió empuñando el arma y disparó. Falló. El profesor Finley, sin embargo, le acertó en la clavícula derecha.
Su gemido ahogado parecía tener más de sorpresa que de dolor. Las piernas empezaron a fallarle. Se tambaleó y cayó, quedando sentado en el suelo.
Finley avanzó hacia él. Dejó de apuntarle, pero no bajó el arma.
El doctor presionaba su herida y jadeaba. Su oponente lo observaba.
—Hola, Donald —dijo el profesor.
—Hola, Peter —respondió su viejo colega y ahora enemigo.
—No pretendía dispararte, sólo quería reducirte.
—Lo sé. Por suerte siempre fuiste buen tirador.
—También tú fuiste un buen científico —dijo Finley, sin poder evitar un destello de nostalgia en el tono severo de sus palabras—. ¿Has podido reproducir el código del dispositivo original? —preguntó, señalando al maletín—. ¿Crees que has logrado configurar una segunda llave interdimensional?
—No lo sabré hasta que no la pruebe, pero creo que sí. Aunque es un cálculo demasiado preciso, podría estar mal por un simple vector. Tú debes saberlo mejor que nadie, Peter. Tú desarrollaste la fórmula original.
—No me lo recuerdes, Donald. —Finley se acercó a su viejo colega—. ¡Aún no puedo comprender por qué te vendiste a alguien tan vil como Sydow!
—Ya somos viejos, Peter —respondió Rosza, presionando su herida—. No perdamos el tiempo con conversaciones que no conducen a nada. Haz lo que tengas que hacer.
—No soy yo el que debe hacer algo —dijo Finley—. Necesito que me ayudes.
—¿Y si me niego?
—Como tú has dicho, querido colega —concluyó Finley, amartillando el revólver—, somos viejos para perder el tiempo.
‡ ‡ ‡
Resultaba de un surrealismo desagradable la escena de aquellos centenares de personas, niños y adolescentes en su mayor parte, que avanzaban en tropel, algunos por su propio pie, muchos ayudados por los propios colaboradores de Sydow, cubiertos tan sólo por unos bañadores térmicos.
Ray, Álex y Sara, junto a Crow y algunos de sus hombres, se sorprendieron al toparse con aquella esperpéntica peregrinación, y los chicos le explicaron al renegado el origen de aquellos prisioneros de Sydow, tal y como este se lo había narrado, convertidos en conejillos de indias. No sabían quién había sido el responsable directo de su liberación, pero Ray y Sara se sintieron felices de que alguien lo hubiese hecho posible.
Crow les insistió a los chicos para que ayudasen en aquel proceso. Según les informaron los compañeros que estaban llevando a cabo la evacuación, varios camiones cargados de gente ya habían salido de las instalaciones, pero aún quedaba mucha gente por sacar de allí. Los jóvenes asintieron, aunque ni Ray ni Sara acababan de encontrarse del todo tranquilos para actuar al tener junto a ellos a un Álex maniatado a la espera de comprobar su autentico estado mental y emocional.
Controlada la situación y diezmadas las tropas de Sydow, Oliver Crow se separó de sus hombres proseguir la persecución del responsable de toda aquella barbarie.