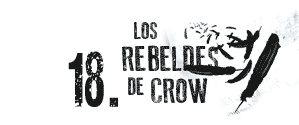
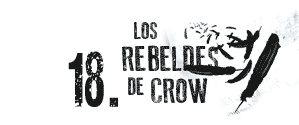
El siguiente paso era tan evidente que nadie acababa de decir nada. Max y Sara estaban en el salón, con las manos en alto, de espaldas al ventanal por el que se habían colado. Ante ellos, dos hombres de Black les apuntaban con sendas armas cortas. Pasaron algunos segundos hasta que uno de ellos decidió acabar con aquella absurda espera.
—Bien, entregadnos el aparato.
—¿Qué aparato? —preguntó Sara, aún consciente de que se trataba de un intento vano de ganar tiempo.
—Os lo pediremos una vez más —dijo el otro matón, tirando de la corredera de su pistola para dejarla lista para la acción—. Después, os lo quitaremos nosotros mismos.
—Es inútil resistirse, Sara —dijo Max con tono derrotista—. Dale el maldito cacharro.
—¿Qué? —dijo la chica, sorprendida por la falta de resistencia de su compañero. Claro que no tardaría en darse cuenta de que se equivocaba.
—Sí, no tenemos opción —prosiguió Max—. ¿Qué vamos a hacer, saltar por la ventana? Dales de una vez ese maldito aparato. Ya sabes, el que parece un teléfono móvil.
Sara no necesitó guiños, ni señas, ni inflexiones de la voz. Aquella última frase bastó para que pillase los planes que Max tenía en mente.
La chica asintió y echó mano del bolsillo trasero del pantalón, el derecho, justo el contrario del que escondía el artefacto. Tomó el teléfono móvil que le había entregado el profesor Finley en el refugio. Con él, le explicó, podría estar en contacto con todos ellos, podrían localizarla aunque el aparato estuviese apagado, y además, tendría una última defensa en casos desesperados.
Y aquel, sin duda, lo era.
Estiró el brazo y lo levantó, esgrimiendo el frontal del móvil hacia los dos matones.
—¿Os referís a esto?
Tampoco Max necesitó que le aclararan que aquella frase era la señal de que debía cerrar los ojos y girar la cabeza.
Sara apretó los dos botones laterales, que activaron un fogonazo de luz tan potente que deslumbraba y aturdía a cualquiera cuyo campo de visión estuviese próximo al teléfono. En el caso de los dos pistoleros, estaban mirándolo fijamente.
Ambos profirieron un gemido desesperado al tiempo que se llevaban las manos a la cara.
Max se lanzó contra uno de ellos, golpeándolo en el estómago y la mandíbula, y arrebatándole el arma antes de noquearlo con un golpe certero en el cuello.
El otro, aún a ciegas, estiró el brazo dispuesto a disparar, pero Sara fue rápida en esgrimir el bolígrafo de su equipo, y con un solo movimiento, tal y como le había enseñado Zoe, extendió la fusta telescópica y le atizó un agudo golpe en la mano que le hizo soltar la pistola. A continuación golpeó al matón en ambos lados de la cara. Cuando alzó sus brazos para protegerse, Max entró en acción para dejarlo fuera de combate con dos puñetazos similares a los que le había asestado al otro tipo.
Los dos chicos sonrieron ante el éxito de su estrategia, pero la felicidad duró poco. Desde la calle llegaba el sonido de pasos que corrían con urgencia hacia el edificio.
—Tendrían a gente vigilando y el resplandor los habrá alertado —dijo Max—. ¡No podremos salir de aquí!
—Por la escalera no —dijo Sara.
A Max le resultó preocupante la expresión socarrona de la chica. Siguió su mirada mientras giraba la cabeza hacia la ventana del salón, y juntos se asomaron al patio, con aquella red de tendederos que se extendía, planta por planta, hasta llegar abajo.
—¿Estás loca? —exclamó Max, al comprender el plan.
Uno de los matones empezó a espabilarse.
—¿Quieres discutirlo con ellos?
El tipo tanteaba a ciegas en busca de su pistola.
—¡Eres incluso peor que Zoe!
El hombre de Black empuñó el arma y agitó la cabeza para aclarar su mente.
Los chicos se encaramaron al poyete de la ventana.
—¡Vamos ya! —gritó Sara.
El primer disparo fue demasiado alto: impactó por encima del dintel de la ventana. Cuando el arma escupió la segunda bala, los chicos ya estaban en el aire.
Fueron cayendo a trompicones, rebotando en un tendedero y colándose entre los cordeles de otro, enredándose con sábanas, toallas y pantalones, raspándose con algunas de las cuerdas e incluso arañándose con algunas pinzas.
Peor resultó la caída final. Fue un golpe contundente, pero los dos salieron ilesos.
Durante unos segundos quedaron tendidos en el suelo, sin poder moverse, dejando escapar leves gemidos.
—¿Estás bien? —dijo Sara.
—¡No! ¡Me he tirado desde una cuarta planta!
Sara iba a responder a eso con algún sarcasmo, pero se le quitaron las ganas cuando los dos matones comenzaron a disparar desde la ventana del salón, alertando a los otros dos, que subían por la escalera y que se sumaron al tiroteo.
—¡Por aquí, deprisa! —gritó la chica, tirando del brazo de su compañero.
Se escurrieron por una puerta que daba a la salida trasera del edificio, desde la que podrían alcanzar rápidamente la moto y salir de allí antes de que aparecieran más hombres de Black.
‡ ‡ ‡
Zoe iba a abrir la puerta con ímpetu pero se detuvo a medio camino. Apenas había pasado tres o cuatro minutos en la calle, hablando por el móvil. No estaba del todo segura de si a su vuelta se encontraría a Ray brindando con Crow y sus hombres o bien estos estarían jugando a los dardos empleándolo como diana. Pero desde luego, lo último que Zoe esperaba era que Ray hubiese seguido su orden y estuviese intentando convencer a los tipos más duros de la ciudad de que debían unirse a la batalla. Y más sorprendente aún, era que había logrado captar toda su atención.
Fue precisamente el silencio absoluto en la sala lo que llamó su atención. Sólo se escuchaba la voz de Ray, hablando con decisión y contundencia.
La chica terminó de abrir la puerta, despacio, y no pudo evitar sonreír al ver aquella escena. El muchacho estaba en mitad de la sala, con uno de los tacos de billar en la mano, esgrimiéndolo como una lanza, señalando a unos y a otros. Mientras tanto, los hombres lo observaban y escuchaban con respeto, daba la impresión incluso de que reflexionaban sobre lo que estaban oyendo.
—Algunos de vosotros estáis dudando de si tendréis miedo bajo el fuego —decía Ray en aquel instante—. Eso no debe preocuparos, estoy convencido de que todos cumpliréis con vuestro deber. Los naz… —Carraspeó—. Los hombres de Sydow son el enemigo, ¡cargad contra ellos, derramad su sangre, disparadles en el vientre! Cuando pongáis vuestra mano sobre una masa informe que momentos antes era el rostro de vuestro mejor amigo… ya no dudaréis.
Los hombres se miraron los unos a los otros. Crow se percató de la llegada de Zoe, le lanzó una señal de asentimiento.
Ray lanzó el taco a la mesa y se cogió las manos. Estaba entusiasmado al ver que, o bien en ese mundo no tenían las mismas películas, o bien aquellos tipos no eran nada cinéfilos. Tras el discurso de El Álamo, el de Patton había resultado un gran acierto. Ahora necesitaba un final contundente y definitivo. Tal vez algunos de los presentes se estuviesen preguntando cómo aquel muchacho había podido llegar a sufrir y luchar tanto como para haber tenido esas experiencias. A Ray, mientras tanto, se le iluminó el rostro. Estaba disfrutando de aquel momento como un crío el día de Navidad.
—Luchad y puede que muráis —prosiguió, nervioso por ver el efecto del apoteósico final que había pensado—, huid y viviréis… un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, ¿no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy por una oportunidad, sólo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos? —El joven hizo una pausa, y se emocionó al pensar lo que hubiera dado por ver a Álex en aquella situación. Dio un paso al frente y extendió los brazos—. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán ¡la libertad!
El grito fue atronador dentro de la sala, y todos los renegados se apresuraron a rodear a Ray para mostrarle su apoyo, con abrazos, palmadas y gritos de euforia. El discurso final del personaje de William Wallace en Braveheart no podía fallar, pensó el muchacho.
Las jarras de cerveza y tragos de whisky empezaron a pasar de mano en mano, y enseguida llegaron los brindis por la victoria y por el final del imperio de Sydow.
—¿Pero qué has hecho? —le preguntó Zoe, al acercarse.
—Me dijiste que los convenciera.
La chica miró aquella turba de hombres, decididos ahora a seguirles hasta el mismísimo infierno para acabar con Edward Sydow.
—Pero ¿cómo…?
En ese momento Crow llegó junto a ellos y le propinó a Ray un manotazo en la espalda.
—No sé cuál es tu truco, amigo, pero me ha gustado cómo has enardecido a mis hombres. Acabáis de conseguir la ayuda de los rebeldes de Crow. —Ray sonrió y se estiró, feliz por la hazaña lograda—. Os acompañaremos, nos uniremos a vosotros en esta locura. Con una sola condición.
—Adelante —dijo Zoe.
—Si logramos echarle el guante a Edward Sydow —dijo Crow—, será todo mío.
—Hecho —respondió la chica extendiendo su mano.
Crow la estrechó y alcanzó un par de jarras de cerveza que ofreció a Zoe y a Ray. Después cogió otra para él y las entrechocaron antes de beber.
El líder de los renegados dio un trago largo. Cuando bajó la jarra, mientras se relamía la espuma que le había quedado en el labio superior, vio que la puerta de la sala se abría de nuevo.
Se asomó Gato, otro de sus hombres, que andaba siempre solo y en silencio, de acá para allá, observando, estudiando, recelando. Buscó la mirada de Crow y le hizo un gesto. El jefe asintió y Gato volvió a desaparecer.