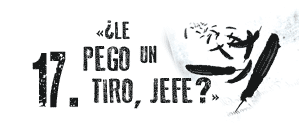
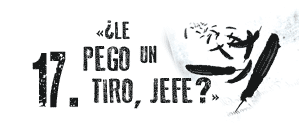
Ray no se sentía cómodo en aquella situación. Solía gustarle más bien poco que un tipo grande, corpulento, con bigote y perilla frondosos le palpase de los tobillos al cuello con sus manos de dedos gordos como salchichas. A Zoe no la cachearon. Al primero que se le puso delante, voluntario entusiasta para tal fin con una sonrisa de oreja a oreja, la felicidad se le atascó en mitad de la garganta, que fue adonde le debieron llegar ciertas partes de su anatomía cuando la chica le dirigió un rodillazo a la entrepierna.
Ray le lanzó en aquel momento una mirada de asombro. ¿No había pensado en las consecuencias de su acción? Desde luego no lo había hecho, y tal vez eso les vino bien, porque tras unos segundos de incertidumbre, Oliver Crow y los hombres que lo acompañaban estallaron en carcajadas al ver a su compañero encogido y revolcándose por el suelo, resoplando con el rostro colorado.
—Está claro que no sois policías ni hombres de Sydow —dijo Crow, en la puerta del Plissken’s Bar—. ¿Y decís que os envía el profesor Finley?
—Así es —respondió Zoe.
—¿Quién es, jefe? —preguntó un tipo calvo que llevaba todo el cráneo cubierto con el tatuaje de una cabellera morena, elegantemente peinada con la raya a un lado.
Crow reflexionó un momento antes de responder. Cuando lo hizo, el tono de su voz arrojó cierta melancolía.
—Un buen hombre —dijo, sin desviar la mirada de Zoe—. Un buen hombre al que conocí hace demasiado tiempo.
—Pues ahora le necesita —dijo la chica.
—¡Todos necesitan a Crow! —bramó uno de sus hombres. El resto se le unió con un grito de júbilo.
—Se trata de Edward Sydow —dijo Ray, y con ello se hizo un silencio atronador que se extendió entre aquellos hombres duros como el veneno de una serpiente en las venas de cualquier desdichado.
La expresión de Crow se endureció, pasando de Zoe a Ray y de nuevo a la chica.
—Es cierto —dijo Zoe—. Tenemos una oportunidad única para fastidiarle los planes, su gran proyecto.
—Finley pensó que le interesaría —apuntó Ray.
—Sí, pero ya vemos que lo suyo ahora son los juegos de circo —concluyó Zoe, dándole un manotazo a su amigo en el hombro—. Larguémonos de aquí, Ray.
El brazo de Oliver Crow se movió rápido, tanto que Zoe no llegó a ver aquel dedo índice, con un anillo de plata coronado por una piedra azul, hasta que lo tuvo pegado a su frente. Guiada por la suave presión que ejercía, la chica se volvió hasta quedar de cara a Crow, que no apartó el dedo, justo entre los ojos.
—¿Qué te hace pensar que podréis salir de aquí? —preguntó el renegado, con un susurro amenazante.
—¿Qué te hace pensar que queremos salir de aquí? —respondió Zoe.
Ray abrió los ojos como platos antes de cerrarlos en un lamento, mientras contenía la respiración. No cabía duda de que era peligroso ir con aquella chica por la vida.
Por suerte, también Oliver Crow tuvo la misma impresión, y le gustó. Reconoció en Zoe alguien parecido a él, no importaban las diferencias de edad ni de sexo. Él tenía casi cincuenta y ella apenas pasaba algunos años de los veinte, pero los dos habían vivido experiencias tan terribles que tenían claro que nada que les ocurriese podría ser peor. Y eso los hacía fuertes y peligrosos.
Mordisqueó el cigarro habano que llevaba en la comisura de los labios y pasó dos veces un encendedor tipo Zippo por su muslo, en sendos movimientos ágiles para abrirlo primero y hacer saltar la llama a continuación. Encendió el cigarro y exhaló una gran bocanada de humo.
—Anda —dijo mirando a Zoe—. Pasad a mi despacho.
A punto de entrar en el Plissken’s Bar, liderando el grupo, Oliver Crow se volvió hacia todos los hombres que habían acabado reunidos en aquel lugar tras concluir la carrera, y que ahora comentaban entre ellos el desarrollo de la misma. Unos pocos habían cogido una de las camionetas para ir en busca de los otros participantes, tanto de los cadáveres como de los supervivientes, si es que había alguno en aquella ocasión.
—¡Nenas, la primera ronda corre por mi cuenta! —gritó Crow, a lo que los hombres, ya animados por el alcohol y la acción, respondieron con nuevos gritos, vivas y revoluciones de sus motores.
Crow miró a los chicos y les hizo un gesto con la cabeza.
‡ ‡ ‡
La quietud era aún más amenazante en el interior del edificio. A unos pocos escalones del descansillo de la cuarta planta, donde vivía Sara, Max y la chica detuvieron su ascensión y se limitaron a escuchar y observar. Desde la ventana que tenían a unos pocos centímetros de su cabeza, que daba al patio interior, sólo se colaba la luz de las estrellas y la luna creciente que reinaba aquella noche. Todos los vecinos dormían.
Max observó por debajo de la puerta de la vivienda, por si algún movimiento, alguna sombra fugaz, delatase la presencia de alguien que les aguardara al otro lado. Sara se dio cuenta de que su compañero no las tenía todas consigo. Con algo de suerte, los perros de Black no habrían encontrado nada en su dormitorio, y lo lógico era que tuvieran el lugar vigilado.
Entonces se le ocurrió una idea. No es que fuese algo extraordinario, pero si lo hacían bien, podrían sorprender a los posibles enemigos que los aguardaran dentro del piso.
Tocó a Max en el hombro para llamar su atención y a continuación se aproximó a su oreja.
—Sígueme —le dijo, señalando la ventana del patio—. Entraremos por el salón. Pero ten mucho cuidado.
El chico no pudo evitar estremecerse al notar la agradable humedad del aliento de Sara. La chica miró con extrañeza su expresión, y Max, avergonzado, respondió con una sonrisa estúpida, al tiempo que levantaba el pulgar.
Sara abrió el ventanal y plantó sus manos en el poyete. Se alzó con un impulso de destellos felinos. Una vez arriba, se asomó al patio, cubierto por una red de cordeles de tendederos, muchos de ellos con prendas de ropa variopinta, toallas y sábanas, agitándose con la suave brisa de la noche. La chica prefirió centrar su atención en el camino hasta la ventana del salón, antes de que su mente se aclarase y se diese cuenta de la locura que iban a cometer.
Desde muy niña le había gustado el detalle del bloque de ladrillos que circundaba el patio en cada entreplanta, a media altura entre la ventana de una planta y la de otra. Los ladrillos sobresalían algunos centímetros de la pared blanca, y alguna que otra vez, cuando sus padres la habían enviado a su cuarto castigada, había imaginado lo fácil que sería escapar hasta la escalera caminando con cuidado por aquel borde estrecho.
Aquella noche Sara comprobó que estaba en lo cierto. No fue demasiado difícil, deslizándose de cara a la pared, como un camaleón, agarrándose a los huecos de una y otra ventana. Hubo de pasar dos hasta llegar a la del salón. Una vez allí, se asomó. La luz de la farola cercana a la terraza, justo en el lado opuesto de la ventana, iluminaba parte de la sala. Todo parecía tranquilo. Se volvió y le lanzó una señal a Max.
El muchacho meneó la cabeza y farfulló algo sobre su torpeza al haber permitido que Sara fuese en primer lugar. Eso, por otro lado, le había dado la oportunidad de ver la agilidad con la que se movía, haciendo gala además de un valor que nada tenía que envidiar al de Zoe. Max dejó de pensar en esas cosas cuando, antes de emprender su camino, echó una mirada hacia abajo. Una cuarta planta era mucha altura. Una cosa era querer ser piloto y otra muy diferente hacer números de circo por la cornisa.
Cuando alcanzó la ventana del salón, Sara ya lo aguardaba dentro con una pequeña linterna prendida. Se la había dado Max en la sala de aprovisionamiento, junto a otras herramientas que tal vez podrían serles útiles en aquella incursión.
Max comenzó a hacer algunos gestos para indicarle a Sara la estrategia a seguir, pero la chica le apartó los brazos con un manotazo y se internó hacia el pasillo.
Pensó que sería prudente apagar la linterna. Después de todo se conocía el piso al dedillo. De esa forma no darían información adicional sobre su avance a los posibles visitantes que les estuviesen esperando.
Lo primero que hizo fue asomarse al dormitorio de sus padres para confirmar, como temía, que no estaban allí. También parecía vacía la habitación de invitados, aunque sólo la miró de soslayo. Cuando entró en la suya no pudo resistirse a encender la linterna. Estaba todo revuelto. Más aún, destrozado. Los hombres de Black habían hecho su trabajo a conciencia. ¿Con resultados?
Sara se lanzó hacia el armario, con las puertas entreabiertas y las perchas y la ropa desperdigadas por toda la habitación. Apartó las cajas de zapatos y comenzó a tantear en la pared hasta dar con la tablilla suelta del revestimiento. La apartó e introdujo la mano en el hueco.
—¡Sí! —exclamó en un susurro.
Con aquel aparato en la mano, de aspecto inofensivo y efectos increíbles, se giró hacia la entrada del cuarto y lo agitó en el aire para que Max lo viera.
—Lo tenemos —dijo la chica.
Max quiso acercarse para ayudar a Sara a levantarse, pero su avance fue lateral, cuando alguien salió del baño, y le propinó un golpe que lo lanzó hacia el cuarto de invitados.
‡ ‡ ‡
Ray no pudo evitar acordarse de Álex. A su amigo le hubiese encantado estar con ellos en aquella sala trasera del Plissken’s Bar. Había una mesa redonda a un lado, donde Zoe y él estaban sentados con Crow y el tipo del pelo tatuado, y al lado una mesa de billar. Tras esta, una pequeña barra de bar. Aquella era la típica trastienda de cualquier película de mafiosos de mínima entidad, con la salvedad de que las paredes, en lugar de ofrecer pósters y calendarios de actrices porno, estaban llenas de las más singulares matrículas de motocicletas, así como de placas de latón que reproducían las etiquetas de marcas de bourbon y whisky.
Uno de los nombres que más destacaba, con un tubo fluorescente encima, era el del licor de bourbon Southern Comfort. Oliver Crow jugaba entre sus manos con una botella de este brebaje de color ámbar, y cuando Zoe y Ray concluyeron su relato, narrado con pulso excitado, el renegado se sirvió un chupito y se lo echó al gaznate de una vez.
—Lo que me habéis contado es una locura —exclamó, mientras la bebida le quemaba en su descenso al estómago.
—¿Qué parte? —preguntó Ray—. ¿La de nuestro viaje interdimensional o la del plan para asaltar la fortaleza de Sydow?
Crow miró a Ray un instante antes de dar un manotazo en la mesa que hizo saltar botella y vasos.
—Creo que este infeliz se está quedando contigo, jefe —dijo el del pelo tatuado.
—¿Tú crees, Melenas? —respondió Crow.
—¿Le pego un tiro, jefe? —exclamó uno de los doce tipos que llenaban aquella sala, todos hombres fieles a Crow, sus renegados.
El sujeto hablaba en serio. Con su único brazo había echado mano de la pistola que llevaba en el cinturón.
—No, Pulpo, tranquilo —respondió Crow, lanzándole a Ray una mirada tranquilizadora—. Me temo que el chaval no estaba de coña. Eso es lo más grave de todo esto.
Ray tragó saliva y dibujó una falsa sonrisa que dejaba a la vista su temor ante la situación.
—Todos sabemos que es una locura —intervino Zoe—, pero es real. Tan real como que estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida.
Ahora fue Zoe la que buscó los ojos de Crow y le mantuvo una mirada tan dura como una sentencia del juez Brennan. El renegado jefe mordisqueó el cigarro y dejó entrever un atisbo de sonrisa. Zoe entonces agarró la botella de licor y llenó un vaso hasta el borde. Sin apartar la mirada de Crow, lo vació en su garganta sin permitir que se moviese un músculo de su rostro.
—No dudo de lo que me habéis contado —dijo entonces Crow—, pero asaltar la fortaleza de Sydow es un plan kamikaze sin posibilidad alguna de éxito.
—No, no lo es —respondió Zoe—. ¿Sabes por qué? Porque…
El teléfono móvil de Zoe sonó en ese instante. Era un mensaje. Lo que leyó le cambió el gesto.
—Es importante —dijo, poniéndose en pie. Colocó su mano sobre el hombro de Ray—. Tengo que hacer una llamada. Ray, explícale tú por qué no es una locura.
Con el móvil en la mano, Zoe se retiró de la mesa y salió de la sala. Crow no la perdió de vista hasta que la puerta se cerró tras ella. Después se giró hacia Ray y se quitó el puro mordisqueado de la boca. La trastienda estaba animada por el soniquete de las bolas de billar, de los vasos y botellas de los que conversaban en la pequeña barra, del resorte suelto del ventilador del techo, que removía el aire cargado de humo.
—Bien, vamos a ver —dijo Oliver Crow—. ¿Por qué crees que no resultará una locura asaltar la fortaleza del hombre más poderoso del mundo?
Ray miró al jefe renegado temido por la propia policía, y al que parecía ser su segundo, el tipo que se acariciaba la cabeza hacia un lado, en la dirección del peinado del cabello que tenía tatuado.
Entonces tragó saliva y esperó que aquella fuese una de sus noches ingeniosas.