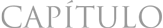
6

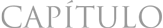
6

Mientras trataba de zafarse de sus recuerdos, V soltó una maldición y comenzó a recorrer el callejón con los ojos, como si fueran periódicos viejos atrapados por el viento. Dios, estaba hecho un desastre. La tapa de su Tupperware se había abierto y las sobras de su vida lo rodeaban por todas partes.
Un desastre. Un verdadero desastre.
¡Menos mal que en esa época no sabía que todo eso de mi-mamá-me-ama no era más que una mierda! Eso le habría hecho más daño que todos los abusos que le esperaban.
Se sacó el medallón de Gran Padre del bolsillo posterior y se quedó mirándolo. Todavía lo estaba observando cuando, minutos después, el medallón se cayó al suelo y rebotó como una moneda. V frunció el ceño… hasta que se dio cuenta de que su mano «normal» estaba brillando y había quemado el cordón de seda.
¡Maldición, su madre era una ególatra! Había creado la especie, pero eso no había sido suficiente. Demonios, no. Ella también quería participar en la mezcla.
¡Demonios! V no estaba dispuesto a darle la satisfacción de que tuviera cientos de nietos. Ella era un desastre como madre, así que por qué tenía él que proporcionarle otra generación para que también acabara con ella.
Y, además, había otra razón por la cual él no debería ser el Gran Padre. Después de todo, él era digno hijo de su padre, así que la crueldad era parte de su ADN. ¿Cómo podía estar seguro de que no terminaría haciéndoles daño a las Elegidas? Esas mujeres no tenían la culpa de nada y no se merecían lo que les iba a meter entre las piernas si él se apareaba con ellas.
No, no iba a hacerlo.
V encendió un cigarro, recogió el medallón y salió del callejón. Giró hacia la derecha por Trade. Necesitaba con desesperación una pelea antes de que amaneciera.
Y contaba con encontrar a algún restrictor en el laberinto de cemento del centro.
Era una apuesta bastante segura. La guerra entre la Sociedad Restrictiva y los vampiros tenía solo una regla: nunca combatían cerca de los humanos. Lo último que quería cada uno de los bandos era tener víctimas o testigos humanos, así que el nombre del juego eran las batallas secretas y el centro de Caldwell constituía un estupendo escenario para los combates a menor escala: gracias al éxodo del comercio hacia los suburbios, que había tenido lugar en los setenta, había cientos de callejones oscuros y edificios vacíos. Además, los pocos humanos que andaban por la calle estaban ocupados principalmente en satisfacer sus distintos vicios. Los cual significaba que la policía también tenía mucho que hacer.
Mientras caminaba por la calle, V se mantuvo alejado de la luz que proyectaban las farolas y los automóviles. Gracias a la noche tan horrible que estaba haciendo, había pocos transeúntes por allí, así que cuando pasó ante el bar McGrider’s, al Screamer’s y delante de un nuevo club de striptease que acababa de abrir, V se encontraba completamente solo. Un poco más arriba, pasó por delante de la cafetería Tex-Mex y el restaurante chino que estaba situado entre un par de locales donde hacían tatuajes. Unas calles más adelante vio el edificio de apartamentos de la avenida Redd en el que solía vivir Beth antes de conocer a Wrath.
Estaba a punto de dar media vuelta y regresar hacia el centro, cuando se detuvo bruscamente. Levantó la nariz. Olfateó. La brisa traía olor a talco para bebé y como a esa hora las viejecitas y los bebés por lo general estaban durmiendo, era evidente que su enemigo se encontraba cerca.
Pero también había algo más en el aire, algo que hizo que la sangre se le helara en las venas.
V se abrió la chaqueta para poder agarrar sus dagas y comenzó a correr, siguiendo el olor hasta la calle 20, que salía de Trade, tenía un solo sentido y estaba rodeada de edificios de oficinas que a esa hora de la noche estaban vacíos. Mientras recorría el pavimento irregular y resbaladizo de la calle 20, el olor se fue volviendo más fuerte.
Pero tenía la sensación de que era demasiado tarde.
Cinco calles más adelante vio que estaba en lo cierto.
El otro olor era la sangre derramada de un vampiro civil y, cuando la niebla se despejó, la luz de la luna iluminó un espectáculo macabro: un macho que ya había superado la transición, vestido con ropa de gala hecha jirones, que estaba más allá de la muerte, con el torso retorcido y la cara golpeada hasta el punto de hacerlo irreconocible. El restrictor que lo había matado estaba revisando los bolsillos del vampiro, con la esperanza, sin duda, de encontrar la dirección de su casa y poder localizar otras víctimas.
El restrictor sintió la presencia de V y miró por encima del hombro. Era una cosa blanca como la piedra caliza y el cabello, la piel y los ojos parecían de tiza. Grande, con una constitución de jugador de rugby, parecía haber pasado hacía mucho tiempo por su iniciación. V lo supo porque, aparte del hecho de que la pigmentación natural del bastardo ya se había desvanecido totalmente, tan pronto como se puso de pie se preparó para luchar y se llevó las manos al pecho, mientras echaba el cuerpo hacia delante.
Los dos se lanzaron uno contra el otro y se estrellaron como coches en un cruce: defensa contra defensa, peso contra peso, fuerza contra fuerza. En el primer asalto, V recibió un puñetazo en la mandíbula, de esos que hacen que el cerebro quede dando vueltas dentro del cráneo. Se quedó momentáneamente aturdido, pero logró devolver el favor con la suficiente fuerza como para poner al restrictor a girar como un trompo. Luego salió a perseguir a su oponente y lo agarró desde atrás por la chaqueta de cuero hasta tumbarlo en el suelo.
A V le gustaba el forcejeo y era bueno en la lucha cuerpo a cuerpo.
Sin embargo, el restrictor era rápido y se levantó enseguida del pavimento helado, lanzándole una patada que sacudió los órganos internos de V como si fueran una baraja de naipes. Cuando V salió tambaleándose hacia atrás, tropezó con una botella de Coca-Cola, se torció el tobillo y cayó sentado en el asfalto, más rápido que si hubiese tomado un tren expreso. Mientras se desmoronaba, mantuvo los ojos fijos en el restrictor, que se movía muy rápido. El bastardo se dirigió al tobillo herido de V, lo agarró por encima de la bota y se lo torció con toda la fuerza de sus brazos y su enorme pecho.
V lanzó un grito, al tiempo que se giraba boca abajo sobre el suelo, para evitar el dolor. Apoyándose en su tobillo herido y en sus brazos, se levantó del asfalto, dobló la pierna buena hasta pegarla contra el pecho y la disparó como un martillo, que le dio al desgraciado en la rodilla y le destrozó la articulación. El restrictor se desmayó y la pierna se le dobló de manera absolutamente incorrecta, mientras caía sobre la espalda del vampiro.
Los dos se enzarzaron en una lucha a muerte, y los músculos de sus antebrazos y sus bíceps parecían a punto de estallar, mientras daban vueltas por el suelo hasta terminar al lado del civil asesinado. Cuando V sintió que el restrictor lo mordía en la oreja, realmente se enfadó. Tras zafarse de los dientes del bastardo, le clavó un puño en el lóbulo frontal que dejó al desgraciado fuera de combate el tiempo suficiente para que V pudiera liberarse.
O tratar de liberarse.
Ya que un cuchillo se clavó en su costado, cuando estaba sacando sus piernas de debajo del restrictor. El dolor punzante fue como una picadura de abeja en las hemorroides y V se dio cuenta de que el cuchillo había atravesado la piel y el músculo, justo debajo de la cavidad torácica, del lado izquierdo.
Dios, si el cuchillo también había alcanzado el intestino, las cosas se iban a poner feas rápidamente. Así que era hora de terminar aquella pelea.
Lleno de energía por la herida, V agarró al asesino de la barbilla y la parte de atrás de la cabeza y retorció al hijo de puta como si fuera una lata de cerveza. El ruido de la cabeza al desprenderse de la columna vertebral fue como el de una rama que se parte en dos y el cuerpo del desgraciado cayó enseguida desencajado, con los brazos abiertos y las piernas inmóviles.
V se llevó una mano al costado al sentir que se desvanecía la oleada de energía. Mierda, estaba empapado por un sudor frío y las manos le temblaban, pero tenía que terminar el trabajo. Registró rápidamente al restrictor para buscar sus documentos de identidad, antes de hacerlo desaparecer.
Los ojos del asesino lo miraron por un segundo y su boca se movió lentamente.
—Mi nombre… solía ser Michael. Hace… ochenta y… tres… años. Michael Klosnick.
Al abrir la billetera, V encontró un carné de conducir vigente.
—Bueno, Michael, que tengas un buen viaje al infierno.
—Me alegra… que haya terminado.
—No ha terminado. ¿Acaso no lo sabes? —Mierda, la herida del costado lo estaba matando—. Tu nueva casa será el cuerpo del Omega, amigo. Vas a vivir allí sin pagar alquiler durante toda la maldita eternidad.
El asesino abrió los ojos pálidos como platos.
—Estás mintiendo.
—Por favor. ¿Crees que me molestaría en mentir? —V negó con la cabeza—. ¿Acaso tu jefe no lo mencionó? Supongo que no.
V desenfundó una de sus dagas, levantó el brazo por encima del hombro y dirigió la hoja de la daga directamente hacia el enorme pecho del bastardo. Se produjo un estallido de luz lo suficientemente brillante para iluminar todo el callejón, luego una pequeña explosión y… Mierda, la luz alcanzó al civil envolviéndolo también en llamas, gracias a la fuerte brisa. Cuando los dos cuerpos terminaron de consumirse, el único rastro que quedó en la brisa helada fue el denso olor a talco de bebé.
Mierda. ¿Ahora cómo iban a hacer para avisar a la familia del civil?
Vishous inspeccionó el área y al ver que no encontraba otra cartera, se recostó contra un contenedor de basura y se quedó allí, respirando con dificultad. Cada vez que tomaba aire sentía que lo estaban apuñalando de nuevo, pero no respirar tampoco era una buena opción, así que trató de seguir haciéndolo.
Antes de sacar su teléfono para pedir ayuda, miró su daga. La hoja negra estaba cubierta con la sangre oscura del asesino. Recreó la pelea en su cabeza y se imaginó qué habría hecho otro vampiro en su lugar, uno que no fuera tan fuerte como él. Uno que no tuviera su mismo linaje.
V levantó su mano enguantada. Si esa maldición había decidido su camino, la Hermandad y sus nobles propósitos eran lo que le daba forma a su vida. Y ¿qué pasaría si hubiese resultado muerto esa noche? ¿Si el cuchillo hubiese penetrado en su corazón? Quedarían sólo cuatro combatientes.
Mierda.
En el tablero de ajedrez de su maldita existencia, las piezas ya estaban alineadas y la partida estaba definida con anticipación. Dios, había muchas ocasiones en la vida en que uno no lograba elegir su camino porque ya había sido elegido para uno.
El libre albedrío no era más que mierda.
Al diablo con su madre y todo ese drama, él tenía que convertirse en el Gran Padre por el bien de la Hermandad. Era algo que le debía al legado para el cual trabajaba.
Después de limpiar la daga en sus pantalones de cuero, volvió a guardarla con el mango hacia abajo, se puso de pie y se tocó la chaqueta. Mierda… su teléfono. ¿Dónde estaba su teléfono? En el ático. Debía haberlo dejado allí después de hablar con Wrath…
De repente se oyó un disparo.
Una bala lo alcanzó justo en el centro del pecho.
El impacto le hizo perder el equilibrio y lo tumbó a cámara lenta. Cuando quedó totalmente tendido sobre el suelo, no pudo más que quedarse allí mientras sentía una terrible presión que le hacía saltar el corazón y le nubló la consciencia. Lo único que podía hacer era tratar de respirar, con aspiraciones rápidas que subían y bajaban por el corredor de su garganta.
Con el último resto de energía que le quedaba, levantó la cabeza y se miró el cuerpo. Un tiro de bala. Sangre en la camisa. El dolor insoportable en el pecho. Ésa era la realización de su pesadilla.
Antes de que pudiera sentir pánico, perdió el sentido y la inconsciencia se lo tragó entero… una comida que digeriría en medio de un baño ácido de agonía.
‡ ‡ ‡
—¿Qué demonios crees que estás haciendo, Whitcomb?
La doctora Jane Whitcomb levantó la vista de la historia clínica que estaba firmando y frunció el ceño. El doctor Manuel Manello, el jefe de cirugía del hospital Saint Francis, venía por el pasillo como un toro. Y ella sabía por qué.
Esto se iba a poner feo.
Jane garabateó su firma en la parte de abajo de la prescripción, le entregó la historia a la enfermera y observó cómo la mujer desaparecía rápidamente. Era una buena estrategia defensiva y muy frecuente por esos alrededores. Cuando el jefe de cirugía se ponía así, la gente buscaba escondites… lo cual era lo más indicado, cuando estaba a punto de estallar una bomba atómica y uno tenía dos dedos de frente.
Jane se encaró a él.
—Así que ya te has enterado.
—Aquí. Inmediatamente. —Manello empujó la puerta de la sala de descanso de los cirujanos.
Al ver que ella entraba con él, Priest y Dubois, dos de los mejores bisturíes del Saint Francis, le echaron una mirada al jefe, se deshicieron del resto del refrigerio que habían comprado en la máquina y salieron rápidamente de la habitación. Tras ellos, la puerta se cerró sin hacer ni un murmullo en el aire. Como si ella tampoco quisiera llamar la atención de Manello.
—¿Cuándo me lo ibas a contar, Whitcomb? ¿O acaso pensaste que Columbia estaba en otro planeta y yo nunca lo iba a averiguar?
Jane cruzó los brazos sobre el pecho. Era una mujer bastante alta, pero Manello de todas maneras la sobrepasaba unos cinco centímetros y tenía la misma constitución de los atletas profesionales a los que operaba: hombros grandes, pecho ancho y enormes manos. A los cuarenta y cinco años, se mantenía en excelente forma física y era uno de los mejores cirujanos ortopedistas del país.
Además de que era un auténtico hijo de puta cuando se enfadaba.
¡Menos mal que Jane sabía controlar las situaciones tensas!
—Sé que tienes contactos allí, pero pensé que serían lo suficientemente discretos como para esperar a ver qué decidía yo sobre el trabajo…
—Es lógico que lo quieras, de otra forma, no te habrías tomado el trabajo de ir hasta allí. ¿Es por el dinero?
—Muy bien, en primer lugar, no me interrumpas. Y en segundo lugar, vas a bajar la voz. —Al ver que Manello se pasaba una mano por su gruesa mata de pelo negro y respiraba profundamente, Jane se sintió mal—. Mira, he debido decírtelo. Debe de haber sido muy incómodo que te cogiera por sorpresa de esa manera.
Manello negó con la cabeza.
—No es lo que más me gusta, no. Recibir una llamada de Manhattan para enterarme de que una de mis mejores cirujanas va a presentarse a una entrevista de trabajo en otro hospital con mi mentor.
—¿Falcheck fue el que te lo dijo?
—No, uno de sus subalternos.
—Lo siento, Manny. Pero no sé cómo va a salir la entrevista y no quería ensillar los caballos antes de traerlos.
—¿Por qué estás pensando en dejar el departamento?
—Tú sabes que yo quiero más de lo que puedo tener aquí. Tú vas a ser jefe hasta que tengas sesenta y cinco años, a menos que decidas irte. En Columbia, Falcheck tiene cincuenta y ocho. Allí tengo más oportunidades de llegar a ser jefa del departamento.
—Ya te he nombrado jefa del Servicio de Trauma.
—Y me lo merezco.
Manello sonrió.
—No te vendría mal un poco de humildad.
—¿Para qué? Los dos sabemos que es cierto. ¿Y en cuanto a Columbia? ¿Tú querrías estar bajo las órdenes de alguien durante las próximas dos décadas de tu vida?
Manello bajó los párpados y ocultó sus ojos caoba. Durante una fracción de segundo, Jane pensó que había visto una especie de destello en ellos, pero luego él se llevó las manos a la cadera. Su bata blanca se estiró cubriendo todo el ancho de sus hombros.
—No quiero perderte, Whitcomb. Eres la mejor cirujana de trauma que he tenido.
—Y tengo que pensar en el futuro. —Jane se dirigió a su taquilla—. Quiero ser mi propio jefe, Manello. Soy así.
—¿Cuándo es la maldita entrevista?
—Mañana a primera hora. Luego me voy de fin de semana. Como no estoy de guardia, me voy a quedar en la ciudad.
—Mierda.
En ese momento se oyó un golpecito en la puerta.
—Pase —dijeron los dos al tiempo.
Una enfermera asomó la cabeza.
—Un caso de trauma, tiempo estimado de llegada, dos minutos. Hombre de aproximadamente treinta años. Herida de bala, con el ventrículo probablemente afectado. Ha perdido el conocimiento dos veces en la ambulancia. ¿Quieres aceptar el paciente, doctora Whitcomb, o prefieres que llame al doctor Goldberg?
—No, está bien, yo lo atiendo. Preparad la sala cuatro en el callejón y diles a Ellen y a Jim que ya voy para allá.
—Perfecto, doctora Whitcomb.
—Gracias, Nan.
La puerta se cerró y Jane miró a Manello.
—Volviendo a lo de Columbia, tú harías exactamente lo mismo si estuvieras en mi piel. Así que no me puedes decir que te sorprende.
Hubo un momento de silencio y luego él se inclinó un poco.
—Pero no te voy a dejar ir sin pelear. Lo cual tampoco debe sorprenderte.
Manello salió de la sala y se llevó la mayor parte del oxígeno con él.
Jane se recostó contra su taquilla y miró hacia un espejo que colgaba de la pared. Su reflejo se veía con claridad, desde su bata blanca de médico hasta su traje verde de cirugía y su cabello rubio y corto.
—Se lo ha tomado bien… —se dijo—. Considerando toda la situación.
De pronto se abrió la puerta y Dubois asomó la cabeza.
—¿Ya no hay moros en la costa?
—No. Y yo voy para el callejón.
Dubois abrió completamente la puerta y entró, sin que sus zuecos hicieran ruido sobre el suelo de linóleo.
—No entiendo cómo lo haces. Eres la única que no necesita sales aromáticas después de lidiar con él.
—En realidad, no es tan terrible.
Dubois resopló por la nariz.
—No me malinterpretes. Yo lo respeto mucho, de verdad. Pero no me gusta cuando se enfada.
Jane puso la mano sobre el hombro de su colega.
—La tensión termina afectando a la gente. Tú pasaste un mal rato la semana pasada, ¿recuerdas?
—Sí, tienes razón. —Dubois sonrió—. Y al menos ya no arroja cosas.