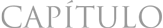
35

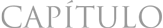
35

Cuando Cormia volvió en sí, estaba acostada, con el vestido y la capucha todavía puestos. Sin embargo, no creía que estuviera todavía en esa tabla a la que la habían atado. No… no estaba en…
De repente lo recordó todo: cuando el Gran Padre interrumpió la ceremonia y le quitó las correas. Un fuerte viento soplando por todo el anfiteatro. Cuando el hermano y la Virgen Escribana comenzaron a discutir.
Cormia se desmayó en ese momento y no sabía qué había ocurrido después. ¿Qué habría ocurrido con el Gran Padre? Seguramente no había sobrevivido, pues nadie desafiaba a la Virgen Escribana.
—¿Quieres quitarte eso? —dijo una voz masculina y seca.
Cormia sintió una oleada de terror que le subía por la espalda. Virgen misericordiosa, el Gran Padre todavía estaba ahí.
De manera instintiva, Cormia se encogió hasta formar una especie de ovillo con su cuerpo para protegerse.
—Relájate. No voy a hacerte daño.
El Gran Padre tenía un tono de voz tan brusco que Cormia pensó que no podía confiar en sus palabras: la ira marcaba cada una de las sílabas que pronunciaba, convirtiéndolas en cuchillas y, aunque ella no podía verlo, sí podía percibir el impresionante poder que lo revestía. En efecto, era el hijo guerrero del Sanguinario.
—Mira, voy a quitarte la capucha para que puedas respirar, ¿vale?
Cormia trató de huir de él, trató de arrastrarse lejos de donde estaba, pero el vestido se lo impidió.
—Espera, mujer. Sólo estoy tratando de ayudarte.
La pobre muchacha se quedó paralizada al ver que el Gran Padre le acercaba las manos, convencida de que iba a golpearla. Pero en lugar de eso se limitó a soltar los dos botones de arriba y a quitarle la capucha.
Una oleada de aire dulce y limpio acarició su rostro a través del velo, un lujo semejante a una comida para el hambriento, pero Cormia no pudo disfrutarlo mucho. Estaba tiesa como un palo, tenía los ojos cerrados y apretados y una mueca de terror en la boca, preparándose para sólo Dios sabía qué.
Sólo que nada sucedió. El Gran Padre todavía estaba con ella… Cormia podía sentir su intimidante olor… y sin embargo, no la tocó ni dijo nada más.
Oyó un chasquido y una inhalación. Luego un olor ácido como a humo le cosquilleó en la nariz. Como si fuese incienso.
—Abre los ojos —le ordenó la voz con tono autoritario, desde atrás.
La muchacha abrió los ojos y parpadeó unas cuantas veces. Estaba en el escenario del anfiteatro, mirando hacia delante, hacia un trono dorado vacío y una alfombra de seda blanca que subía la colina.
Luego oyó unos pasos que se acercaban.
Y allí estaba él. Se alzaba sobre ella como una torre, más grande que cualquier otro ser que hubiese conocido y sus ojos transparentes y su rostro duro transmitían tanta frialdad que Cormia se encogió de temor.
El Gran Padre se llevó a los labios un delgado rollo blanco e inhaló. Al hablar, le salió humo por la boca.
—Ya te lo dije. No voy a hacerte daño. ¿Cuál es tu nombre?
A pesar de que tenía la garganta cerrada, Cormia logró decir con voz ronca:
—Elegida.
—Eso es lo que eres —replicó él—. Yo quiero tu nombre. Quiero saber tu nombre.
¿Estaría permitido que él le preguntara eso? ¿Acaso él…? Por Dios, ¿en qué estaba pensando? Él podía hacer lo que quisiera. Él era el Gran Padre.
—C-Cormia.
—Cormia. —Él volvió a darle una calada al cigarrillo y el extremo anaranjado se encendió con más intensidad—. Escúchame. No tengas miedo, Cormia, ¿vale?
—¿Vas a…? —comenzó a decir Cormia, pero se le quebró la voz. No estaba segura de poder hacerle una pregunta al Gran Padre, pero tenía que saberlo—. ¿Eres un dios?
El Gran Padre enarcó las cejas.
—Diablos, no.
—Pero, entonces, ¿cómo…?
—Habla más alto. No puedo oírte.
Cormia trató de elevar la voz.
—Entonces, ¿cómo has hecho para interceder ante la Virgen Escribana? —Al ver que el Gran Padre se encendía de ira, Cormia se apresuró a disculparse—: Por favor, no ha sido mi intención ofenderte…
—No importa. Mira, Cormia, tú no quieres aparearte conmigo, ¿o sí? —Al ver que ella no decía nada, el Gran Padre apretó la boca con impaciencia—. Vamos, contéstame.
Cormia abrió la boca, pero no dijo nada.
—Ay, por Dios. —El Gran Padre se pasó una mano enguantada por su pelo negro y comenzó a pasearse de un lado a otro.
Seguro que él tenía algún tipo de divinidad. Parecía tan feroz que a Cormia no le hubiese sorprendido que pudiera dominar los rayos del cielo.
De pronto se detuvo y se le acercó.
—Ya te he dicho que no te voy hacerte daño. Maldición, ¿qué crees que soy? ¿Un monstruo?
—Nunca antes había visto un macho —dijo Cormia de manera apresurada—. Yo no sé qué eres.
Eso le dejó helado.
‡ ‡ ‡
Jane se despertó al oír el chirrido de la puerta de un garaje, el ruido venía de la casa que estaba a la izquierda de la suya. Se dio la vuelta y miró el reloj. Las cinco de la tarde. Había dormido la mayor parte del día.
Bueno, no exactamente. La mayor parte del tiempo había estado atrapada en una extraña ensoñación en la que veía algunas imágenes borrosas y difusas que la atormentaban. Había un hombre implicado, un hombre grande al que sentía como parte de ella y al mismo tiempo le resultaba absolutamente ajeno. No había podido verle el rostro, pero reconocía su olor: a extrañas y oscuras especias, muy cerca, en su nariz, a su alrededor, en todas las partes de su cuerpo…
De pronto sintió otra punzada de ese horrible dolor de cabeza y dejó de pensar en eso, como si tuviera en la mano un atizador y lo estuviera agarrando por el lado contrario al mango. Por fortuna, el dolor en los ojos cedió rápidamente.
Al oír el motor de un coche, levantó la cabeza de la almohada. A través de la ventana que estaba al lado de la cama, vio una furgoneta que entraba marcha atrás hacia la casa vecina. Alguien se había mudado a la casa de al lado y, Dios, Jane deseó que ojalá no se tratara de una familia. Porque aunque las paredes no eran tan finas como las de un edificio de apartamentos, tampoco eran absolutamente sólidas. Y verdaderamente prefería no tener que vivir rodeada de gritos de niños.
Cuando se incorporó para sentarse en la cama, se dio cuenta de que ya no se sentía agotada, sino absolutamente miserable. Notaba un dolor horrible en el pecho y no le pareció algo muscular. Al moverse de un lado a otro, tuvo la sensación de que era algo que ya había sentido una vez, pero no podía recordar exactamente el momento ni el lugar.
Ducharse fue todo un esfuerzo. Demonios, arrastrarse hasta el baño resultó una verdadera odisea. La buena noticia es que el agua y el jabón lograron reanimarla un poco y su estómago parecía receptivo a la idea de comer algo. Sin secarse el pelo, bajó a la cocina y se preparó un café. El plan era aclarar un poco sus pensamientos para devolver después algunas llamadas. Pasara lo que pasara, estaba decidida a regresar al trabajo al día siguiente, así que quería estar lo más recuperada posible, antes de volver al hospital.
Con la taza en la mano, Jane se dirigió a la sala y se sentó en el sofá, balanceando ligeramente el café en las palmas de las manos para esperar que el capitán Cafeína llegara a rescatarla y la hiciera sentirse humana otra vez. Cuando su mirada se topó con los cojines de seda, Jane frunció el ceño. Aquéllos eran los mismos cojines que su madre solía arreglar todo el tiempo, los que servían para medir si todo iba bien o no, y Jane se preguntó cuándo habría sido la última vez que se había sentado en ellos. Dios, pensó que tal vez nunca lo había hecho. Por lo que recordaba, el último trasero que debía haberse sentado allí debía haber sido el de uno de sus padres.
No, probablemente el de un invitado. Sus padres sólo se sentaban en los sillones gemelos de la biblioteca, su padre en la de la derecha, con su pipa y su periódico, y su madre, en la de la izquierda, con un bordado de punto de cruz. Parecían salidos del museo de cera de Madame Tussaud, de una exposición sobre matrimonios que llevaban una vida acomodada pero que nunca hablaban entre ellos.
Jane pensó en las fiestas que solían ofrecer, en toda esa gente que cuchicheaba y deambulaba por la inmensa casa colonial, en medio de camareros uniformados que repartían canapés rellenos de champiñones. Siempre eran las mismas personas, la misma conversación, los mismos vestiditos negros y los mismos trajes de Brooks Brothers[11]. La única diferencia era el cambio de estaciones y la única interrupción, la muerte de Hannah. Después del funeral, las veladas se interrumpieron durante casi seis meses por orden de su padre, pero luego retomaron el ritmo de siempre. Estuvieran o no preparados, las fiestas volvieron a empezar, y aunque su madre parecía a punto de romperse como una delicada porcelana, se ponía su maquillaje y su vestidito negro y se colocaba en la puerta con su collar de perlas con una sonrisa fingida.
Dios, a Hannah le encantaban esas fiestas.
Jane frunció el ceño y se llevó una mano al corazón, mientras se percataba de cuándo había sido la última vez que sintió ese dolor en el pecho. La muerte de Hannah le había producido esa misma sensación de opresión.
Pensó que resultaba extraño despertarse de la noche a la mañana con esa sensación de duelo. No acababa de perder a nadie.
Cuando le dio un sorbo al café, pensó que habría sido mejor prepararse un chocolate caliente…
De pronto recordó la imagen borrosa de un hombre que le estaba ofreciendo una taza. Era una taza de chocolate caliente y él se la había preparado porque… porque la estaba abandonando. Ay… Dios, él se marchaba…
En ese momento un dolor agudo atravesó su cabeza e interrumpió la visión… al mismo tiempo que sonaba el timbre de la puerta. Sacudió la cabeza, mirando hacia el pasillo con hastío. Realmente no se sentía muy sociable en este momento.
El timbre volvió a sonar.
Jane se obligó a ponerse de pie y se dirigió hasta la entrada arrastrando los pies. Mientras abría el pestillo de la puerta, pensó, diablos, si es uno de esos misioneros, lo voy a mandar a…
—¿Manello?
El jefe de cirugía estaba en la entrada de su casa con esa típica actitud de suficiencia, como si tuviera que ser bienvenido simplemente porque así lo había decidido él. Vestido con traje de quirófano y zuecos, llevaba encima una chaqueta de ante fina que era del mismo color de sus ojos. Su Porsche ocupaba la mitad de la entrada a la casa.
—He venido a ver si te habías muerto.
Jane sonrió.
—Por Dios, Manello, no seas tan romántico.
—Tienes un aspecto horrible.
—Y ahora me vas a llenar de cumplidos. Basta, por favor. Me estás haciendo sonrojar.
—Voy a entrar.
—Desde luego —murmuró Jane, apartándose hacia un lado.
Manello echó un vistazo a su alrededor, mientras se quitaba la chaqueta.
—¿Sabes? Cada vez que vengo aquí pienso que este lugar no se parece en nada a ti.
—¿Entonces esperabas una decoración en tonos rosa con muchos adornos? —Jane cerró la puerta.
—No, la primera vez que vine me imaginé que la casa iba a estar vacía. Como mi apartamento.
Manello vivía en el Commodore, esa lujosa torre de apartamentos, pero su casa parecía más bien un caro vestidor, pues toda la decoración era de Nike. Tenía su equipo para hacer ejercicio, una cama y una cafetera.
—Cierto —dijo Jane—. Tu casa no parece exactamente salida de Casadiez.
—Entonces, dime cómo te encuentras, Whitcomb. —Mientras Manello la observaba, su cara no mostraba ninguna emoción, pero los ojos le brillaban y Jane pensó en la última conversación que había tenido con él, aquella en que él le había dicho que sentía algo por ella. Los detalles de lo que había sucedido eran borrosos, pero tenía la impresión de que la conversación había tenido lugar en una habitación de la unidad de cuidados intensivos, al lado de la cama de un paciente…
Jane sintió otra punzada en la cabeza y cuando Manello vio la mueca de dolor, le ordenó:
—Siéntate. Inmediatamente.
Tal vez fuera buena idea. Jane se dirigió al sofá.
—¿Quieres un café? —preguntó.
—Está en la cocina, ¿verdad?
—Te lo…
—Puedo servírmelo solo. Tengo años de entrenamiento. Tú quédate sentada.
Jane se recostó en el sofá y se ajustó las solapas de la bata, mientras se masajeaba las sienes. Mierda, ¿volvería a sentirse bien alguna vez?
Manello volvió justo en el momento en que ella se inclinaba hacia delante y se agarraba la cabeza con las manos. Lo cual, naturalmente, despertó sus instintos médicos. Dejó la taza sobre uno de los libros de arquitectura de la madre de Jane y se arrodilló en la alfombra persa.
—Dime. ¿Qué te pasa?
—Es la cabeza —gruñó Jane.
—Déjame verte los ojos.
Jane trató de sentarse derecha otra vez.
—Ya está pasando…
—Cállate. —Manello la cogió suavemente de las muñecas y le quitó las manos de la cara—. Voy a examinar tus pupilas. Echa la cabeza hacia atrás.
Jane se dio por vencida, sencillamente se dio por vencida y se relajó contra el sofá.
—Hace años que no me sentía tan espantosamente mal.
Manny le abrió cuidadosamente el párpado derecho con el pulgar y el índice, y sacó una linterna de médico. Estaba tan cerca que Jane podía ver sus largas pestañas, su barba incipiente y los finos poros de su piel. Olía bien. Se había echado colonia.
¿Qué colonia sería?, pensó Jane en medio de su malestar.
—Menos mal que he venido preparado —observó él, arrastrando las palabras, mientras encendía la linterna.
—Sí, eres todo un boy scout, claro… Oye, cuidado con esa cosa.
Jane trató de parpadear cuando notó que él le dirigía el haz de luz hacia el ojo, pero él no la dejó.
—¿Hace que te duela más la cabeza? —dijo él, examinando el ojo izquierdo.
—No, no, es delicioso. Me muero de ganas de que… ¡Maldición, qué luz tan brillante!
Manello apagó la linterna y se la volvió a meter en el bolsillo delantero de su traje de quirófano.
—Las pupilas tienen una dilatación normal.
—¡Qué alivio! Entonces si quiero leer bajo una lámpara superpotente puedo hacerlo, ¿verdad?
Manello le agarró la muñeca, le puso el índice sobre el pulso y levantó su Rolex.
—¿Este examen está cubierto por mi seguro médico? —preguntó Jane.
—Shhh.
—Porque creo que no tengo din…
—Shhh.
Era extraño que la trataran como a un paciente y el hecho de no poder hablar empeoraba la situación. Demonios, Jane sentía como si tuviera que decir algo para disipar la tensión con palabras…
Una habitación en penumbra. Un hombre en una cama. Ella hablando… hablando sobre… el funeral de Hannah.
Jane sintió otra punzada en la cabeza y jadeó.
—Mierda.
Manello le soltó la muñeca y le puso la palma de la mano sobre la frente.
—No parece que tengas fiebre. —Luego le palpó el cuello con las manos, a los lados y debajo de la mandíbula.
Al ver que él fruncía el ceño y le hacía presión, Jane dijo:
—No me duele la garganta.
—Bueno, los ganglios no están inflamados. —Manello deslizó los dedos por el cuello de Jane hasta que ella hizo una mueca de dolor y él ladeó la cabeza para ver—. Mierda… ¿qué es esto?
—¿Qué?
—Tienes un cardenal ahí. O algo. ¿Te ha picado algún bicho?
Jane se tocó con la mano.
—Ah, sí, no sé qué es eso. Ni desde cuándo lo tengo.
—Parece estar curando bien. —Manello le palpó la base del cuello, justo encima de las clavículas—. Sí, aquí tampoco hay inflamación. Jane, lamento decírtelo, pero tú no tienes gripe.
—Claro que sí.
—No, no tienes gripe.
—Tú eres ortopeda, no un especialista en enfermedades infecciosas.
—Pero esto no es una reacción alérgica, Whitcomb.
Jane se palpó la garganta. Pensó en que no estaba estornudando ni tosiendo ni vomitando. Pero, demonios, ¿qué significaba entonces esto?
—Quiero que te hagas un TAC cerebral.
—Apuesto a que eso se lo dices a todas.
—¿A las que tienen tus síntomas? Sin duda.
—Y yo que pensaba que era especial. —Jane sonrió y cerró los ojos—. Estaré bien, Manello. Sólo necesito volver a trabajar.
Se produjo un largo silencio, durante el cual Jane se dio cuenta de que Manello había puesto las manos sobre sus rodillas. Y que él seguía estando muy cerca de ella.
Abrió los ojos. Manuel Manello no la estaba mirando con ojos de médico, sino como un hombre que se preocupaba por ella. Mierda, era muy atractivo, sobre todo estando tan cerca… Pero había algo que no cuadraba. Aunque no era él… era ella.
Bueno, sí. Tenía dolor de cabeza.
Manello se inclinó hacia delante y le apartó un mechón de pelo de la cara.
—Jane…
—¿Qué?
—¿Me dejas programar que te hagan un TAC? —Al ver que ella iba a protestar, él la interrumpió—: Considéralo como un favor hacia mí. Nunca me perdonaría si hubiese algún problema y yo no hubiese insistido.
Demonios.
—Vale, está bien. Bien. Pero no necesito…
—Gracias. —Guardaron silencio un instante y luego él se inclinó hacia delante y la besó en la boca.